



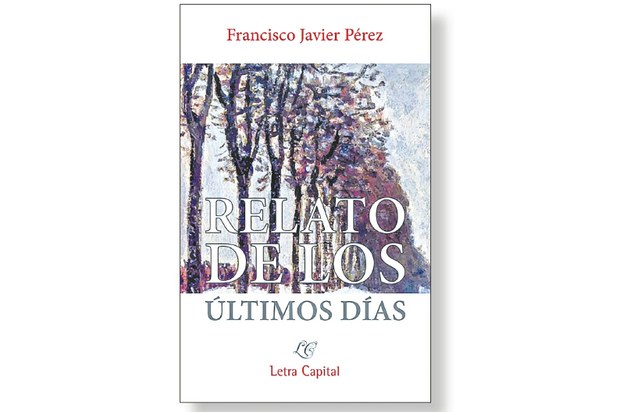
Cuando la cortina del follaje se desgarra
Entre los muchos signos de la escatología que nos acosan, Relato de los últimos días, de Francisco Javier Pérez, ofrece el consuelo de quien, ante las tribulaciones del amigo, acierta con palabra sutil a poner las pérdidas en perspectiva. Y así, en el recorrido por este panteón conformado por veintiocho artículos reunidos alrededor del tema de la muerte, la mirada del visitante es atraída con más intensidad por dos estatuas, cada cual a un extremo del mausoleo de la Historia y el Arte, una de sal y otra de mármol: la bestia sagrada que fue Napoleón, por un lado, y el fénix de la probidad y la sensibilidad por el otro, siempre renovado y transfigurado en rostros diversos de artistas, músicos, escritores y poetas.
Así, la figura del general hecho emperador, y del emperador hecho nada, recorre como admonición y fantasma esta larga entrevista con el más allá que se solaza en evocar en sus primeros pasos aspectos lúgubres de esa Francia mórbida y febril de la primera mitad del XIX, cubierta toda ella por la sombra larga de Bonaparte, y por lo mismo volcada a presenciar de cerca las relaciones entre lo espléndido y lo sórdido. Desfilan, pues, en este cortejo de ensayos, el músico Alkan, cuyo comercio con los ángeles y los demonios de Montmartre no lo salvó del desplome, bajo el que quedaría sepultado, de su biblioteca esotérica; el coleccionista Denon, profanador de los venerables sarcófagos hechos botín del Primer Imperio y adorno de sus museos, quien presenció los estragos velados o descarados del puñal y la espada lo mismo en el reino de Canope que en el París del Terror; la inquebrantable madame de Staël, plaza fuerte que resistió ante los embates del tirano de quien supo ofrecer a la posteridad su prontuario exhaustivo; un Chateaubriand que medita sobre el exilio del propio Napoleón en Santa Elena: “El mar que cruzaba no era ese mar amigo que lo trajo de las abras de Córcega, de las arenas de Abukir, de los peñascos de la isla de Elba a las costas de Provenza; era ese océano enemigo que, tras haberle encerrado en Alemania, Francia, Portugal y España, sólo se abría a su paso para cerrarse tras de él”; un Berlioz, en fin, nutriendo sus partituras con el pasto de la idolatría para hacer cantar al unísono a doce mil voces en la avenida del Elíseo: Vive l’Empereur! “Ninguno de sus espectadores –apunta Francisco Javier Pérez– pudo dormirse ese día sin la certeza de que su emperador había sido el hombre más grande de la historia” (Beethoven, de quien Berlioz fue émulo, quitó de su sinfonía 3, Heroica la dedicatoria al cónsul al enterarse de que éste se había hecho nombrar emperador). Pero acaso aquel cinco de mayo de 1821, el que mejor acertó a expresar el sentimiento del mundo al perder en Napoleón, ya no a su expoliador por excelencia, ni a su sostenedor y dueño, sino por el contrario a su juguete más monstruoso, fue el italiano Manzoni, quien dijo con genio epigramático: “Ei fu.” Esta muerte, vista a través del prisma de varios de sus contemporáneos, reclama la categoría psicológica del arquetipo y, en tanto discurso forense, de aviso para tiranos. No deja de recordar Francisco Javier Pérez que Napoleón y Bolívar coincidieron bajo el mismo recinto el día de la coronación del primero.
Pero otras muertes más aladas solicitan el resto de las páginas de este libro. Al recuerdo de Anna Ajmátova y Joseph Brodsky como mantenedores del decoro en medio de la catástrofe socialista (otro arquetipo), se suman los reconocimientos a las conciencias alertas: a la ya mencionada madame de Staël, que nota cómo el dictador “ha descubierto que el artificio verbal es mucho más efectivo que el disfraz del silencio e inculca a sus interlocutores las frases que le interesa que se repitan”; y también a Orwell, de quien dice que “lo que más asombra es la constatación de que imaginó el futuro con los recursos de un pasado que fatalmente anunciaba que todo sería siempre igual”.
Otros bellos arreglos florales son depositados bajo las efigies paternales de Mariano Picón-Salas, Eloíno Nácar Fuster y del llorado poeta Vicente Gerbasi, de quien se dibuja su silueta en las tertulias de Caracas. En otro sentido, el amor y el erotismo, vecinos insospechados de la pulsión de muerte aunque también su antídoto, no están ausentes entre los homenajes, como cuando –enamorado como lo hemos estado todos de ella– se cifra a Sunsan Sontag bajo el signo de Saturno: “universo de la lentitud y la infidelidad, de la ruina y la melancolía, de las desviaciones y las demoras”. Pero, para decirlo de una vez, este libro encuentra su momento culminante, tristísimo, desolador y –hay que confesarlo– incluso repulsivo, en la revelación de la fotografía de Rubén Darío en su lecho de muerte, imagen que cala hondo y perturba los nervios, tratándose, como es el caso, del padre y patriarca de nosotros todos, visión terrible sobre la que el autor, con aplomo y decoro admirables, emprende una dolorosa pero detallada autopsia.

