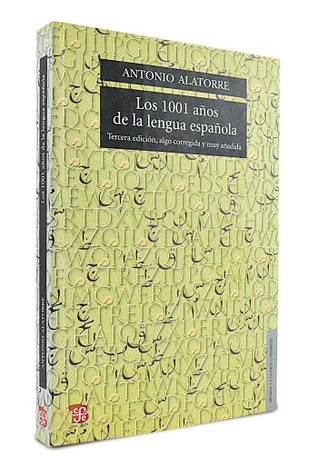El centenario (y los mil y un años) de Antonio Alatorre
- Enrique Héctor González - Sunday, 14 Aug 2022 02:59



----------
1
No es producto de la casualidad que la más conocida traducción al español de la espléndida novela Memorias póstumas de Bras Cubas, del escritor brasileño Joaquim Maria Machado de Assis, haya sido perpetrada por el filólogo mexicano Antonio Alatorre (1922-2010), uno de los ensayistas menos reconocidos en el panorama de las letras en lengua española, pero erudito como el que más, dotado de una amenidad que es rara avis en los estudios literarios y de un conocimiento de los clásicos nacionales y mundiales sólo comparable con el de Alfonso Reyes. No es fortuita la atención que Alatorre dedicó a esa novela, digo, porque en ella el sentido del humor y la naturalidad para contar una historia se dan juntas y, tanto en sus clases como en sus trabajos y exégesis, el ánimo de Alatorre era el de quien rechaza las estrategias del hermetismo, los datos microscópicos e inútiles, sin renunciar a abarcar su asunto de forma completa y clara: sin perder de vista al lector común.
Es una lástima que tan aguda erudición se halle aún dispersa en buena medida o siga atrincherada en libros de investigación literaria institucional sin haber alcanzado, salvo excepción, ediciones asequibles. La que es quizá su obra más conocida, Los 1,001 años de la lengua española, por ejemplo, duró algún tiempo confiscada como edición de lujo distribuida entre los clientes más exclusivos de una institución bancaria, hasta que la razón y el sentido común impulsaron al Fondo de Cultura Económica a incluirla en su catálogo editorial. Pero muchos otros de sus trabajos no han corrido con esa suerte: haría falta una exploración entre los archivos de publicaciones periódicas y académicas de la segunda mitad del siglo pasado para recuperar y acceder tanto a la recreación que hace de libros tenidos por clásicos inaccesibles (Andrés Fernández de Andrada y su “Epístola moral a Fabio”) como a su manera de dimensionar a autores domésticos (Monsiváis, Ibargüengoitia) en la altura que merecen.
Como profesor, como editor de tantos años de la Nueva Revista de Filología Hispánica, como director del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México, Alatorre prefirió siempre la espontaneidad en la expresión escrita a la teatralidad acartonada del aparato crítico. Y no es que sus trabajos carecieran del examen detallado y el conocimiento preciso del paper de nuestros días, sino más bien que sabía verter el soberbio sabor del viejo vino filológico en el odre nuevo de una prosa que no se refugiaba en tecnicismos o indagaciones abstrusas para encriptar saberes que lucen mucho mejor al alcance de la comprensión general. No tenía necesidad de ello. Su actitud en el aula era también ejemplar: desconfiaba de la evaluación numérica del aprovechamiento, recomendaba ser menos susceptible en asuntos de promedio académico y festejaba la charla y la discusión como el espacio más digno del análisis literario. De ahí que se burlara por lo bajo de la intransigencia de quien descalificaba sus opiniones con un gesto indigesto por carecer de argumentos razonables. Es el caso de lo que le ocurrió alguna vez, en el vestíbulo de El Colegio Nacional, con Octavio Paz, quien entre los dos famosos poemas de Góngora prefería el Polifemo a Las soledades, cuestión de gusto y nada más, pero que se atrevió a externarlo públicamente en ese pasillo no sin descalificar a Alatorre por inclinarse en favor del segundo poema. ¡A Alatorre, nada menos, al lector más avezado en literatura barroca que haya producido la academia mexicana! Octavio era así, apuntaba el maestro, y seguía con su clase.
Paisano de Rulfo y de Arreola (los tres nacieron en pueblos jaliscienses no distantes entre sí más de 50 kilómetros), a ambos los admiraba como escritores y maestros, pues con ellos alentó una revista, Pan, de pertinencia tan intensa como breve fue su paso por la hemerografía literaria nacional, cuando Alatorre tenía sólo veintitrés años. La que sí fue duradera fue su relación con el segundo, a quien no podía concebir sino como la memoria andante de nuestro país y de nuestra literatura, pues nadie, decía, puede recordar tantas cosas sobre tantos asuntos como Juan José.
Además de autor de un no muy breve relato que apenas sabe disimular su condición de episodio autobiográfico, La migraña (los grandes críticos esconden a menudo una veta de creadores que miran con escrúpulo y mantienen bajo vigilancia), la temprana, acaso inesperada formación religiosa de Alatorre le permitía moverse entre los libros de la Sagrada Escritura sin alardes, con alarmante sabiduría en un agnóstico de su talla. De esos estudios primigenios en su pueblo natal también procede una devoción musical que mantuvo fuera de la academia, quizá por la proverbial honestidad que lo hacía reconocer que él no era un lingüista sino “sólo un filólogo”, o tal vez por su escrupuloso acercamiento a lo que decía no dominar del todo, aunque lo que sabía bastara para iluminar a especialistas en armonía o infaltables conocedores de la o por lo redondo.
En la cátedra mostraba un idéntico ánimo quijotesco, cervantino por mejor decir, pues no se aferraba a principios tomados de los libros sino que los sometía a discusión. No leía a Lope o a Sor Juana a la luz de los Pfandl o los Blecuas, sino que compartía su lectura como quien invita a comer a su casa: aquí está la salsa, ¿ven esos cubiertos?, este poema me recuerda otros sabores similares. Desmenuzaba los textos sin el ánimo de acabarlos, de modo que se multiplicaba la materia por degustar en los sonetos lopescos o gongorinos y uno salía con la noción de que su sentido del gusto había reconocido matices y aromáticas suculencias que ningún erudito a la violeta (como se solía decir con frase tan extraña como antipática) sería capaz de transmitir con tal naturalidad.
2
El libro central de Antonio Alatorre, como queda dicho, es el que lleva en su título una evidente alusión a la obra narrativa por excelencia de la cultura árabe. Los 1001 años de la lengua española, en efecto, es obra mayor entre los textos de crítica e historiografía literaria en nuestra lengua y acaso algo más: una cordial conjunción del desenfado cervantino y el conocimiento libresco respecto de la lengua y la literatura españolas como no se estila en casi ningún escritor, ya no digamos la que brilla por su ausencia entre lingüistas e investigadores literarios. La obra festeja las andanzas y desventuras de diez siglos y medio de producción escrita en romance castellano como si de un caballero empeñoso y conmovedor se tratara, como si nuestra lengua fuera un esforzado y provechoso desfacedor de entuertos.
Es la historia, sí, del español, desde sus orígenes en la familia lingüística indoeuropea, su paso histórico y fetal en contacto con el mundo árabe y visigótico hasta su inicio oficial en las glosas silenses y emilianenses, su consolidación en el Poema del Cid y su madurez plena en la literatura del Siglo de Oro. Y de ahí, luego de la dieciochesca aparición de las academias de la lengua hasta nuestros días, con la recomendación amable de “confiar siempre en la lengua vulgar”, examina el uso que la gente hace y hará siempre del instrumento verbal en su comunicación diaria. Ingenioso, didáctico, diversamente apoyado en textos de toda índole, el libro de Alatorre recupera la temperatura anímica e intelectual de los ensayos de Montaigne y es muestra inequívoca de cómo el melindre y el afeite, el escrúpulo y la escisión de la escritura de su base social, evidencian una mala costumbre que ya denunció en su momento el erudito renacentista Juan de Valdés: “El estilo que tengo me es natural y sin afetación ninguna escribo como hablo; solamente tengo cuidado de usar vocablos que signifiquen bien lo que quiero decir, y dígolo quanto más llanamente me es posible porque, a mi parecer, en ninguna lengua está bien la afetación.”
Innegable discípulo de esos principios, Alatorre sabe que “son los hablantes los verdaderos estabilizadores de la lengua, ellos quienes deciden qué eliminar y qué adoptar, y qué forma dar a lo adoptado”, y compara sin desparpajo la creciente presencia de anglicismos en el español moderno con el influjo árabe que le ocurrió a nuestra lengua en su período de formación, para reconocer que el resultado “es que los arabismos del español son una de sus bellezas”. Sería muy afortunado escucharlo o leerlo a propósito de asunto tan vigente como el lenguaje de género, seguramente para advertir en sus observaciones, delicadas e irónicas, la lección de un empate técnico entre quienes se fuerzan a decir “gracies” y los que se enfundan en argumentos discriminatorios y conservadores, tablas que mostrarían las suyas en la consideración de que, tarde o temprano, se impondrá lo que el uso de la mayoría determine, mal que les pese a unos y otros.
Con el “fluido de simpatía” y desenfadada discreción propios de su prosa, la obra discurre entre amables y frecuentes coscorrones a los prejuicios de la alta cultura, a quienes “desprecian al gañán, al baturro, al obrero, al indio, al pocho, etc., porque hablan mal (o sea, porque no hablan como ellos)”, sabiendo que el verdaderamente discreto (y esta palabra, en su sentido original, alude antes a la persona inteligente que a la reservada) “abre el oído exterior y el oído interior a un buen discurso humano pronunciado por un viejo campesino iletrado, y oye expresiones como mesmo, haiga, truje, jediondo, la calor, naiden” y quizá sonría, “pero no por burla sino por deleite”. En estos tiempos hostiles en los que el populismo padece condenas de antemano, en que lo políticamente correcto se asume como lo ultravigilado y lo hermético, el sabio consejo de atisbar de la manera más natural nuestras conductas verbales, reconociendo en el habla la garantía real de que el sistema de la lengua se basa en su uso, implica asimismo festejar que en ensayistas y críticos como Antonio Alatorre la barrera entre el estudio especializado y la comprensión del lector medio se pueda allanar sin que ello signifique ningún tipo de renuncia o falta de rigor.