



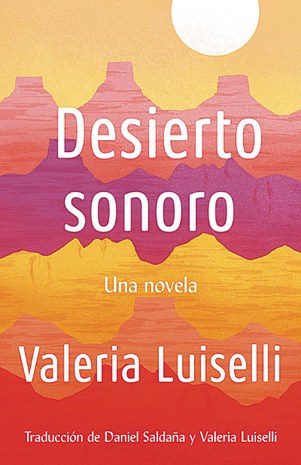
Historias de pérdida y ruptura
Desierto sonoro, tercera novela de Valeria Luiselli (traducida del inglés original por la propia Luiselli y el novelista Daniel Saldaña París), luce, a simple vista, como un diálogo entre sus dos mejores libros a la fecha: Los ingrávidos (2011), que inspiró en un crítico estadunidense la categorización “supranaturalismo melancólico”, y Los niños perdidos (2016), suerte de ensayo periodístico (o reportaje literario), que se empareja a los hechos que suscitan indignación mundial de arrestos de miles de niños inmigrantes que el gobierno de Trump trata como a bestias infecciosas. La familia que protagoniza esta road roman que atraviesa el territorio más novelesco de Estados Unidos, bien podría ser la misma que aparece en Los ingrávidos, aunque Luiselli la modifica ligeramente: el niño de diez años es hijo biológico del padre, un documentalista-sonorista (que insiste en autonombrarse documentólogo) y la niña de cinco, lo es de la madre, que no tiene inconveniente en ser simplemente eso: documentalista, y se desempeña también como periodista radiofónica. No obstante, existe entre ambos niños el afecto y la confianza propias de una larga convivencia fraternal. La historia arranca como una aventura, un viaje en auto desde Nueva York –escenario de los libros arriba mencionados– hasta Arizona, durante el que los adultos contemplan grabar los sonidos del trayecto hacia el territorio apache. Pero ese es el proyecto del padre. La madre tiene una idea completamente distinta, obsesión, más bien: seguir el rastro de las dos hijas perdidas de una inmigrante de nombre Manuela, a la que conoció durante un recorrido por los tribunales donde se efectúan juicios de niños indocumentados, por lo que, se infiere, se trata de la misma narradora de Los niños perdidos. A estas niñas no sólo se les niega la permanencia en el “país de la oportunidades” tras una arriesgada aventura por el desierto, sino que jamás llegan a su destino de origen tras su deportación. A través de estas niñas sin nombre ni nacionalidad definidos, la narradora parece totalmente centrada en documentar la diáspora de niños que logran llegar a Estados Unidos huyendo de situaciones verdaderamente terribles, no sólo del hambre y la pobreza. Asimismo, este viaje apasionante, en que la familia se detiene a descansar en diversos moteles, cabañas o casas acondicionadas para recibir viajeros, y se topa con infinitos personajes en sitios de recreo, restaurantes, gasolineras, estancias varias y lecturas múltiples, entre las que destaca la de un libro, al parecer ficticio, titulado Elegía por los niños perdidos, de Ella Camposanto, traducido del italiano original por Sergio Pitol, pareciera la alegoría de un deterioro familiar en que la imposibilidad de reconciliar los intereses antagónicos de la pareja protagónica, la total indiferencia del padre hacia las preocupaciones profesionales y existenciales de la madre, que sin embargo se ha desvivido por hacer suyas las
de él, afectará directamente a los niños que viajan en el asiento trasero donde escenifican los conflictos de sus padres a través de canciones, fragmentos de libros (los audiolibros conviven con la música durante el trayecto) y juegos de rol que involucran los intereses de uno y otra. No obstante lo anterior, la algarabía reinante en el asiento trasero va dando lugar a la melancolía, al tiempo que el silencio se instala, insidiosamente, entre la pareja que ocupa el delantero, y esto no pasa inadvertido para el niño, inteligente y sensible, que empieza a albergar temores nada infundados de ser apartado de su querida hermanita.
Desierto sonoro es, en realidad, tres novelas con una misma meta. Está la primera, narrada por la madre, que también es una mujer y una profesionista apabullada por su esposo, el que lleva el mando (el Volante) y la aparta cada vez más de su misión. La segunda, La elegía de los niños perdidos, se va “leyendo” y “grabando” a través de las más de cuatrocientas páginas del libro, en voz de la madre y luego del niño, exponiendo con asombrosa vividez los pormenores de un grupo de niños, cada vez más reducido, que intenta cruzar la frontera a bordo de un tren denominado La Bestia, y también a pie. La tercera, la narración del niño quien, ante lo que percibe como la inminente ruptura de su familia, ya cerca de la meta del viaje, le propone a su hermanita jugar a “los niños perdidos” y se van apartando poco a poco del lugar donde han pernoctado para descansar hasta perderse en el desierto. Luiselli asume con gran pericia la voz infantil para recorrer el trecho más doloroso de esta novela, que podría definirse como una gran épica postmoderna de la pérdida, en más de un sentido, complementada con una serie de fotografías polaroid incluidas al final, previamente descritas y atribuidas al niño que las ha tomado con una cámara que le ha obsequiado la documentalista, a la que él llama “mamá”. Ya desde Los ingrávidos, Valeria Luiselli hizo de la cotidianidad doméstica colmada de asombros y de la autoficción un sello personal.

