



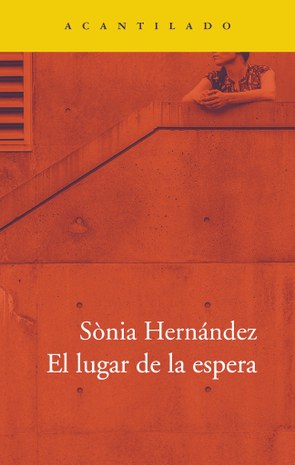
Es ahora Godot quien espera
No es extraño que la pintura se vuelva personaje o protagonista de una ficción. Y desde Wilde y El retrato de Dorian Grey podemos contar por puñados las ficciones que utilizan a las artes plásticas para reflexionar sobre el sentido de la creación. La fecha se podría situar tan atrás como se quiera, pero el famoso retrato del inglés es buen momento para hacerlo, hace ya ciento treinta años. También podría hacerse con La obra maestra, de Balzac, texto que anticipa el arte actual. Y es que el tiempo, y su correlato el envejecimiento físico, es el asunto que la ficción propone al lector: la eterna juventud es en cierta manera diabólica, la creación también. ¿No es en cierto sentido lo que propone Sonia Hernández en El lugar de la espera? Muchos intentos como el happening, el performance, la instalación y la activación son protagonistas de un esfuerzo de volver o devolver a la plástica su función narratológica. No digo narrativa y utilizo la pedante palabreja porque, en efecto, no es lo mismo y la diferencia es esencial.
No es la primera vez que la escritora española Sonia Hernández utiliza el arte como elemento de su ficción. Ya su novela anterior, El hombre que se creía Vicente Rojo, tomaba al artista mexicano como protagonista prestado en la situación creada por un impostor. Aunque, si somos rigurosos, no era el impostor el protagonista, sino una mujer y su hija a quienes la pintura de Rojo, y la impostura las llevan a un reconocimiento de sí mismas. No había en el asunto ninguna trama novelesca –la sustitución era más inevitable que ingenua– ni intrigas de falsificaciones (pues éstas eran demasiado obvias y no se buscaba en último caso un beneficio económico), no se falsificaba la pintura sino a la persona. El “yo es otro” de Rimbaud se personalizaba en un extraño “yo es (o soy) Vicente Rojo”. En El lugar de la espera es una comunidad de amigos, artistas y activistas que a su manera aprenden que la búsqueda de esos géneros mencionados líneas arriba es la escansión de un instante en un hecho susceptible de relatarse. Los buenos novelistas aprenden rápido que la vida no es una novela, y que toda la vida que contienen (a veces más que la vida misma) es en función de su búsqueda de la otredad.
Decir que la novela es un testimonio generacional sería, aunque lo sea, simplificarla, pues más que un testimonio es una puesta en escena. Uno de los textos más famosos sobre pintura es el que escribe Michel Foucault a propósito de Velázquez, y lo que hace es sacarle el jugo a la puesta en escena de uno de los cuadros más famosos de la historia. Sonia relata esa condición de búsqueda en la que, desde el performance hasta el activismo, se trata de encontrar un sentido a la vida. Pero un sentido colectivo, no uno individual. Si consideramos a Las meninas un autorretrato comprenderemos la diferencia: el pintor no es el que está en el rincón del espejo, sino la suma de mundos que ese cuadro retrata. Vean por ejemplo que el ya citado “yo es otro” pierde su sentido si lo pluralizamos, nosotros es otros, pues el infinitivo no admite fácilmente pluralizarse y nos atrae hacia la forma adverbial, ese famoso ser siendo de Heidegger. En un momento el arte contemporáneo, por ejemplo la pintura de Vicente Rojo, señaló que el movimiento se demostraba al estar quieto, y no, como la frase hecha, andando. Y el happening y el performance fueron los gritos a un Lázaro desesperado al que se le pedía levántate y anda.
Me he ido por el lado más metafísico del planteamiento. Regresemos ahora a lo concreto. Si en su novela anterior Vicente Rojo tenía un evidente protagonismo, en esta narración aparece varias a veces otro icono de la plástica mexicana, Gabriel Orozco, destacado protagonista de las concepciones del arte actual, marcado por esa búsqueda del instante en escansión. Esa recurrencia de temas mexicanos vuelve a Sonia un poco una escritora nuestra sin ningún afán nacionalista, tema que en su natal Cataluña hoy es un asunto quemante. La obra de artistas como Gabriel Orozco, o como lo que se proponen algunos de los personajes del grupo que retrata la novela, ha hecho de la plástica un escenario en sentido arquitectónico, es decir, un lugar para habitar. Cuando vivimos nuestro espacio –nuestra casa– podemos decir que la usamos, igual las plazas y calles de una ciudad, que adquiere una calidad de escenario ante nuestra propia contemplación vital. Por eso me parece tan exacto y preciso el título: El lugar de la espera.
Si las artes plásticas han sufrido un cierto desplazamiento hacia la creación de espacios de índole arquitectónico –eso que llamamos instalaciones– los narradores como Sonia Hernández buscan un ámbito en cierta manera teatral, en la que los espacios determinan el comportamiento –la casa, el lugar de reunión, la escuela, el trabajo– en los que se establece un sistema cartográfico del comportamiento. Así como Los Pinssiboni es una fábula sobre el comportamiento familiar, El hombre que se creía Vicente Rojo lo aísla a la relación madre-hija, y El lugar de la espera al del grupo de amigos, esa otra familia cuya cualidad (o defecto) es el ser elegida (aunque no del todo, porque el azar cuenta mucho).
Sonia Hernández pertenece a una generación que ha vivido la España de la democracia –nace en 1976– y sus ficciones reflejan más que retratan la vivencia de una época marcada por el talante de la angustia tranquila y la desesperanza esperanzada, paradojas que encarnan bien dos de sus autores de referencia, Kafka y Beckett, en los que nada de lo que ocurre, por delirante y tránsfuga que sea, se nos presenta como absurdo. Ya en Los Pinssiboni había puesto en práctica esa estrategia de la ficción que el checo vislumbró prodigiosamente en El castillo y en El proceso, ambas mezcladas en partes iguales en su novela, pero en esta novela prevalece más el irlandés, pues o bien todos estamos esperando a Godot o bien todos somos Godot, o las dos cosas sin que medie contradicción. Sin embargo, tal vez aquí Godot termina por llegar un día para recoger los escombros de la vida. En ella hay una particularidad llamativa: la desesperanza ya no tiene lugar, y ha quedado tan atrás como el optimismo que la antecedió.
El nihilismo que se filtra por las grietas de la vida es el que alimenta esa sensación señalada antes de vivir la vida como un performance, un happening, una instalación. Digamos que no hay desencanto porque no hubo el previo encantamiento. Por eso no hay cuento de hadas posible, todos son de terror, y no hay mejor manera de expresarlo que la risa que a veces viene a nuestros labios, casi como un dejo nervioso, casi como un gesto de aceptación. Narradora sutil, Sonia Hernández hace del matiz el alimento de la escritura: ninguno de sus personajes es ejemplar pero lejos está de condenar a alguno, son esas difíciles criaturas que nos da la literatura que encuentran su razón de ser en sí mismos.

