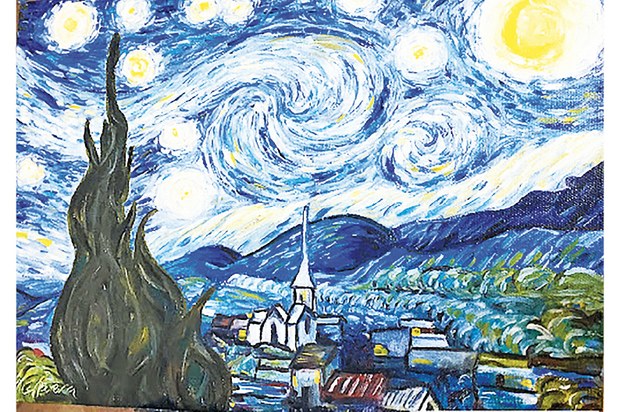Tres poemas de Giacomo Leopardi
- Marco Antonio Campos - Sunday, 15 Mar 2020 07:53



A fines de 1819, Giacomo Leopardi (1798-1837), compuso “El infinito”, celebradísimo poema de escasos quince endecasílabos blancos. Por esas fechas compuso también “A la luna” y “El sueño”. Tenía veintiún años. Lo escribió en el Monte Tabor, muy próximo al palacio familiar, en Recanati. Pese a su brevedad, es uno de los poemas más acreditados de la poesía italiana. Se le ha interpretado innumerablemente y siempre se ha resaltado su misterio, y claro, su rara perfección. Y la gran pregunta repetida: cómo, en un poema tan corto, el lector puede sentir todo el tiempo y todo el mundo, y otro tiempo y otro mundo. Gracias a Leopardi, Recanati, situado en Las Marcas, a doce y medio kilómetros del mar Adriático, es el pueblo poético de Italia por excelencia, como Jerez, gracias a López Velarde, es el epítome del pueblo poético en nuestro país. Pero a diferencia de López Velarde, Recanati, para Leopardi, es todo lo contrario de un edén: es una cárcel. El trato opresivo, tanto a Giacomo como a sus hermanos Carlo y Paolina, por su monárquico y tiránico progenitor Monaldo y su cicatera madre Adelaide, los hace vivir como en un pequeño campo de concentración. En esos días, extraña paradoja, Leopardi se enamora lejana y tristemente de la hija del cochero de la casa, Teresa Fattorini, y de la tejedora Maria Belardinelli, a quienes dedica entrañables poemas de una tristeza honda.
Involuntaria o deliberadamente, Leopardi se preparó para la desdicha diaria. ¿No escribió el veinteañero poeta una carta a su progenitor (quien nunca la leyó porque la interceptó su hermano Carlo), donde le decía: “Prefiero ser desdichado antes que inferior y sufrir antes que aburrirme, hasta tal grado el aburrimiento es padre para mí de mortales melancolías [y] me daña más que cualquier disgusto del cuerpo.” En ese estado juvenil de desesperación, escribe su crítico y traductor Antonio Colinas (Editorial Júcar, Los Poetas, 1974) surgirá “el más hermoso, perfecto y dolorido de los frutos: su poema “El infinito”. A este, más sereno y triste, en ese verano-otoño de 1819, escribe en el monte Tabor, “A la luna”, breve poema en el que habla con el cuerpo celeste para hablarse a sí mismo. Ya es visible en ambos el genio del joven poeta italiano. El tercer poema aquí incluido, su tristísimo canto “A Silvia”, está escrito en 1829, para Teresa, la hija del cochero, recordando su muerte acaecida once años antes.
Quien no se haya conmovido hasta la raíz más profunda del alma con varios de los poemas de Leopardi –como con mucha de la poesía de Georg Trakl, Vladimir Holan y César Vallejo– es quizá porque nunca sintió la poesía o le fue siempre ajena.
Leopardi, por la forma fue un clásico, y por el fondo, un romántico. Pueden negarles los italianos a otros poetas la grandeza; jamás a Dante, a Tasso y a Leopardi.
Este año en Italia se realizarán actos para recordar “El infinito” a doscientos años –con meses más– que se escribió.
Agradezco a Víctor Manuel Mendiola observaciones técnicas.
El infinito
Siempre caro me fue este yermo monte
y este cercado, el cual de tantas partes
del último horizonte ver me niega
Mas sentado, y mirando interminables
espacios más allá, y sobrehumanos
silencios, y una quietud profundísima
mi pensamiento finge, y por muy poco
el corazón se espanta. Y como el viento,
al que oigo susurrar entre estos árboles,
comparo a aquel infinito silencio
con esta voz: y medito en lo eterno,
en muertas estaciones, y en la viva
y presente, sonorosa. Así, en esta
inmensidad se anega el pensamiento:
y me es dulce el naufragio en este mar.
A la luna
Oh, encantadora luna, rememoro
ahora, que hace un año, a este monte,
con grande angustia venía a mirarte.
Y te inclinabas sobre aquella selva
lo mismo que hoy, que toda la iluminas.
Pero sombrío y trémulo por el llanto
que en mis ojos surgía, a mi mirada
tu rostro se mostraba, qué difícil
mi vida era, aún lo es, nada es distinto,
oh mi dilecta luna. Pero es grata
la remembranza y evocar los años
de mi dolor. ¡Oh, cómo es placentera
la juventud, cuando aún es muy larga
nuestra esperanza y la memoria breve,
al demorarse en las pasadas cosas,
aunque sea triste y aunque el ansia dure.
A Silvia
¿No recuerdas, Silvia,
aquel tiempo de tu vida mortal,
donde beldad brillaba
en tus ojos rientes, fugitivos,
y, alegre y pensativa, atravesabas
de juventud los límites?
Sonaban las estancias
tranquilas, y las calles,
con tu perpetuo canto,
y sentada, te hundías en tus obras
femeniles, y contenta
el dulce porvenir imaginabas.
Era el mayo oloroso: y tú solías
así llevar los días.
A veces los estudios
gratos dejaba, las sudadas páginas,
en que la verde edad
se gastaba de mí la mejor parte.
De la casa paterna en los balcones
ponía los oídos para oír tu voz
y la rápida mano
que recorría la fatigosa tela.
Miraba el cielo calmo,
huertos, calles doradas,
y aquí el mar de lejos, y allá el monte.
Lengua mortal no dice
aquello que sentía.
¡Qué suaves pensamientos,
qué esperanzas, Silvia, qué corazones!
¡Cómo entonces se alzaban
la vida y el destino!
Cuando me acuerdo de esperanzas tantas
un sentimiento oprime,
acerbo y sin consuelo,
y me vuelve a doler mi desventura.
Oh natura, oh natura:
¿Porqué luego no entregas
lo prometido entonces? ¿Por qué engañas
de este modo a tus hijos?
Antes que invierno la hierba secase,
vencida por oculta enfermedad,
morías, tierna luz. Ya no miraste
a la flor de tu edad;
no enterneció tu pecho
el suave elogio a tu cabello negro,
ni miradas esquivas y amorosas,
ni en días festivos con las compañeras
conversaste de amor.
Entonces también moría
mi esperanza dulce: a aquellos años
también me negó el hado
la juventud. ¡Ay, cómo
cómo has pasado tú,
querida compañera de ese tiempo,
la llorada esperanza!
¿Es este aquel mundo?
¿Esto, deleite, amor, obras, sucesos
de los que tanto conversamos juntos?
¿Esta es la suerte de la humana gente?
Al surgir la verdad
tú, mísera, caíste, y con la mano
la fría muerte y la desnuda tumba
mostrabas desde lejos.
Versiones de Marco Antonio Campos