



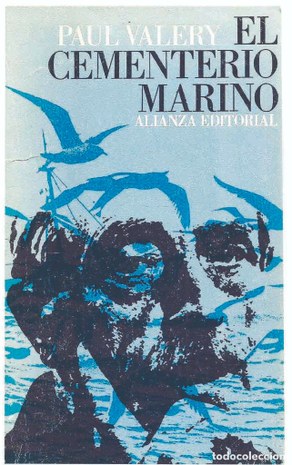
A cien años de ‘El cementerio marino’
Hace cien años, con la publicación de El cementerio marino, de Paul Valéry, la poesía entró por unos pocos años en un estado de gracia que incluyó la publicación en años inmediatos, incluso meses, de las Elegías de Duino, de Rainer María Rilke, La alegría, de Ungaretti, y La tierra baldía, de Eliot. Del poema de Valéry se han hecho muchas –de verdad muchas– versiones al español, y supongo que lo mismo ha sucedido en mayor o menor grado en otras lenguas. Y sus lectores no suelen resistir el impulso de compararlas y discutirlas, de debatir sobre los resultados y hasta volver a intentar una propia. El impulso incluye a poetas ya clásicos –por ejemplo, Jorge Guillén o Mariano Brul–, escritores heterodoxos como el español Agustín García Calvo y el argentino Néstor Ibarra, y recientemente se anunció que nuestro Eduardo Lizalde trabaja en una nueva versión del fundamental texto del francés.
No deja de ser paradójico que un poema escrito desde la idea de un texto inmutable, “escrito así para siempre”, encuentre en sus versiones una fuga constante de sí mismo, esa condición que un lector de Valéry, como José Lezama Lima, describió de la siguiente manera: “Oh, que tú escapes cuando has alcanzado tu definición mejor.” Y tal vez la razón de la paradoja sea que la definición mejor sea la misma escapatoria. Valéry buscó con constancia obsesiva el control del texto con la idea fija de encontrar una “ciencia de la poesía”. Era demasiado inteligente para no saber que eso es imposible, pero la búsqueda le fascinaba de tal manera que formuló alrededor de la literatura y el pensamiento no sólo algunas de las ideas más exactas, sino también de las más inspiradas (y una cosa no es la otra, como él mismo sabía). Por eso es otra condición paradójica que el gran poema de la poesía cerebral y los textos de su teórico más conspicuo fueran contemporáneos de las vanguardias, en especial del surrealismo, que nos legó ideas y prácticas tan antitéticas como la ausencia de control, el libre flujo de imágenes y los cadáveres exquisitos. En el núcleo de ambos gestos –el absoluto control y la libertad total– está el azar, concepto enunciado por Mallarmé al nacer el siglo xx.
Valéry toma de su maestro la idea de precisión y exactitud, pero no está dispuesto a admitir que el azar nunca será abolido y que más allá de la idea romántica de inspiración está siempre el azar o la suerte, a la que el autor de El señor teste considera siempre mala suerte, pues prefiere fracasar estrepitosamente antes que tener éxito por casualidad. ¿Habría sostenido esto Mallarmé? Yo creo que no. Por eso las constantes traducciones de El cementerio marino nos pueden ofrecer una respuesta, pues el poema se persigue a sí mismo queriendo encontrar esa condición eterna que buscaba su autor primero.
Revisemos algunos rasgos de la historia que cuentan sus traducciones al español. La de Jorge Guillén en Revista de Occidente, en 1929, pero no estoy seguro si es la primera al español, se volvió canónica pero no pudo evitar que después se hicieran muchas otras. Yo la conocí en una edición legendaria, antecedida por unos fragmentos luminosos sobre la escritura del poema del propio Valéry y un sesudo estudio bastante aburrido del profesor Gustave Cohen.
Desde la edición de Alianza, aunque supongo que desde antes, han surgido señalamientos sobre fallos en la versión del español y, sin embargo, sigue siendo la traducción de referencia, en buena medida porque, más allá de los defectos como traducción, es un gran poema en castellano. Guillén le aporta en su mesura, respeto y admiración por la obra del francés, algo que no tiene en ese idioma: soltura y libertad. Y eso es lo que aportan y subrayan las casi inmediatas de Mariano Brull y de Néstor Ibarra. Esta última disponible en la web, realmente es magnífica, porque nos hace olvidar la pesantez de la prosodia de Valéry.
Al consultar diversas traducciones me sorprende algo: suelen ser buenas, suelen ser poesía en la lengua de llegada. No es fácil conseguirlo con un poema tan difícil. La pregunta sería: ¿es virtud del original francés o del español como nueva lengua del texto? Pensemos esto último: el español es una lengua expansiva, lo cual en cierta manera molestaría a Valéry, y tal vez sea la razón de que Eduardo Lizalde esté haciendo la suya en alejandrinos. Pero, por otro lado, el español es un idioma que ha sabido cantar al mar, o mejor, oírlo, que es lo que hace el poeta francés al escuchar el murmullo del oleaje. El poema, dice Valéry, empieza con un ritmo y lo que quiere es plasmar ese ritmo; el significado –y hasta el sentido– le parecen secundarios. Radical pronunciamiento en favor del azar y hasta de la inspiración, eso que tanto estorbaba al escritor. Si siguiéramos ese camino podríamos llegar a afirmar que nuestra lengua es fundamentalmente un idioma de traducción, pero pensar este asunto excede estas páginas.
Recientemente El Tucán de Virginia, en una colección que es un hallazgo editorial y en la que ya se han publicado varios títulos –La tierra baldía (Eliot), Zona (Apollinaire), Soneto en ix (Mallarmé) y si no recuerdo mal El cuervo (Poe), todo acompañado de ensayos y textos que sitúan la importancia del poema–, publicó una nueva versión de El cementerio marino en versión de otro cubano, Eugenio Florit, hecha ya en el ocaso de su vida. No dude, corra a buscarla y si las encuentra y le gusta coleccionar traducciones de este poema, consígase también las de Bernardo Ruiz y Julio Miguel en México (la de Alfonso Gutiérrez Hermosillo la puede consultar, igual que la de Ibarra, en la web, en cambio la de Agustín García Calvo no hay manera de conseguirla). Leer a Valéry siempre es fascinante y siempre un aventura.

