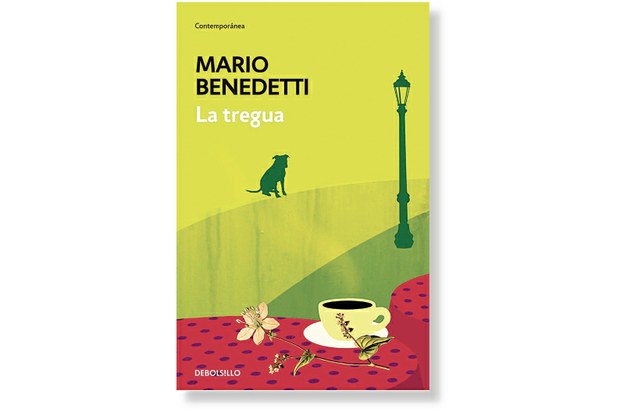60 años de 'La tregua' de Mario Benedetti, una crítica al racionalismo
- Israel Ramírez Montiel - Sunday, 30 Aug 2020 07:22



----------
I
La tregua se fragmenta en las distintas entradas del diario, donde el protagonista –Martín Santomé, cincuenta años de edad, a punto de jubilarse– plasma sus vivencias cotidianas del último año en su vida laboral. El momento umbral lo pone en situación de ver las cosas con apremio y suspicacia. Hace un balance en su vida interior y escribe las pesquisas diarias de ese inventario.
En el plano laboral, Santomé fue constante y, por ese lado, pocos son los reproches. Empero, la autoescritura indaga –efecto logrado magistralmente– la escasa vida amorosa que ha llevado –hace veinte años enviudó– y el insípido vínculo paternal que lo une a sus tres hijos, a quienes no conoce a fondo. “En mi historia particular, no se han operado cambios irracionales, virajes insólitos o repentinos”: así resume su vida el personaje.
Empero, sobre ese horizonte postrero y de escasas expectativas, un nuevo amor aparece: la joven Laura Avellaneda. La tregua sería –suele pensarse– el registro de este romance en la vida de nuestro protagonista. Pero la novela es más que una narración de amor. Representaría –estimo– la tragedia humana en que devino el proyecto del Iluminismo y la Modernidad.
Me explico. Martín Santomé es el tipo de hombre que en toda acción o acontecimiento ve la ocasión de ejercitar el escrutinio. Se fatiga sopesando las posibles consecuencias de sus actos, negándose a lo espontaneo e instintivo. La búsqueda de la felicidad cobra allí forma de impotencia debido al uso excesivo de la conciencia. No cabe duda de que la construcción del protagonista registra una conciencia agobiada por el raciocinio.
La capacidad de autorreferencia –según Descartes– es la condición sine qua non de la existencia humana y queda cifrada en la célebre consigna cogito ergo sum. Pero dentro de una sociedad decadente, contrariada por el cansancio civilizatorio, adquiere la connotación –contraria– de un déficit vivencial, parece decirnos Benedetti. Veamos cómo plasma esta idea en la novela.
II
Martín Santomé tiene un empleo modesto, aunque no podría decirse que es un hombre mediocre. Desde joven está convencido de que puede hacer “algo grande”. Pero esa alta estima se torna, gracias a la cavilación obstinada, en una losa insoportable. Y ahí empieza la (des)aventura ontológica de nuestro protagonista:
La verdad es que esa excelente opinión acerca de mí mismo ha decaído bastante. Hoy me siento vulgar […] indefenso. Soportaría mejor mi estilo de vida si no tuviera conciencia de que (sólo mentalmente, claro) estoy por encima de esa vulgaridad. […] saber que soy superior, no demasiado, a mi agotada profesión, a mis pocas diversiones, a mi ritmo de diálogo [...] no ayuda por cierto a mi tranquilidad, más bien me hace sentirme más frustrado, más inepto para sobreponerme a las circunstancias.
Este fragmento refleja un síntoma del deterioro civilizatorio en el hombre moderno: la potencia vital, extraviada en el pensamiento, transmuta en vergüenza y autodescrédito. En la Francia de la Ilustración –comenta Cioran– los hombres estaban enfermos de razón: “Todo era cerebral, hasta el espasmo.” Los sentimientos ingenuos y lo instintivo eran sólo permisibles a los salvajes o a los necios. El filósofo rumano ofrece con precisión el diagnóstico completo de aquella época:
Una vez que es soberana, la inteligencia se yergue contra todos los valores ajenos a su ejercicio […] Quien se aficione a ella por culto o manía alcanza de manera infalible la privación del sentimiento y el pesar de haberse encomendado a un ídolo que sólo dispensa vacío […] (y más adelante) por desgracia cuando se es lúcido una vez, se es cada vez más: no hay manera de hacer trampa o echarse atrás. Y ese avance se efectúa en detrimento de la vitalidad, del instinto.
Este es el mal que padece Martín Santomé. La rutina gris y el desapego total de los propios sentimientos merman su facultad de sentir naturalmente el mundo. De suerte que cuando escribe en el diario sobre sus veinticinco años de trabajo, no es capaz de sentir siquiera un mínimo de orgullo:
Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado viudo con tres hijos y haber salido adelante. Pero no me siento orgulloso, sino cansado. El orgullo es para cuando se tienen veinte o treinta años. Salir adelante con mis hijos era una obligación, el único escape para que la sociedad no se encarara conmigo y me dedicara la mirada inexorable que se reserva a los padres desalmados.
Por otro lado, si los demás –sus conocidos y compañeros de trabajo– viven sentimientos ingenuos e instintivos, Santomé piensa en ellos como gente sin tino. Cuando Vignale –un amigo– le confiesa estar teniendo una aventura con su cuñada Elvira, bajo el mismo techo en que vive con su esposa, su juicio es irónico:
Me imagino el hambre atrasada de la robusta Elvira, y no quiero ni pensar en lo que será del pobre Vignale dentro de seis meses. Pero ahora irradia felicidad por todos sus poros. Cree sinceramente que fue su estampa de varón lo que la sedujo. No se da cuenta de que, frente al hambre atrasada de la otra […] él sólo representaba el hombre que estaba más a mano, la posibilidad de ponerse al día.
La “ironía –dice Cioran– se deriva de un apetito de ingenuidad frustrado, insatisfecho que, a fuerza de fracasos, se agria y se envenena”. Incluso, cuando Laura Avellaneda accede al romance, Santomé se muestra inepto para encararse con la felicidad. Y aunque sabe que la vida es sinónimo de placer, no consigue tener el arrojo de vivir plenamente el amor. Su pensamiento siempre pone cotos al desarrollo natural de los hechos y a su deseo:
En otra posición (quiero decir, más bien, en otras edades) lo más correcto sería que yo le ofreciese un noviazgo serio, muy serio, quizá demasiado serio, con una clara perspectiva de casamiento al alcance de la mano. Pero si yo ahora le ofreciese algo semejante, calculo que sería muy egoísta, porque sólo pensaría en mí y lo que yo más quiero ahora no es pensar en mí sino pensar en usted. Yo no puedo olvidar –y usted tampoco– que dentro de diez años tendré sesenta.
El lector sabe que esto no es lo que piensa el personaje, sino lo contrario. Martín jamás se abandonará inconscientemente a los brazos de Laura –¿este nombre será una referencia a la primera gran musa de la poesía moderna, cantada por Petrarca?–; si bien se permite nimios arrebatos de espontaneidad, termina siempre con esos excesos de cálculo y sensatez, como en la cita anterior.
Santomé engendra objeciones opuestas a su felicidad, encontrando pretextos para no llevar más allá del amasiato su relación con Laura: la diferencia de edades –le dobla los años–; el prejuicio de sus hijos y sentir que le clausura injustamente su juventud. Sin embargo, todo ello encubre –después lo sabremos– miedo a ser engañado por impotencia senil y, en cierta forma, aversión a comprometerse.
La ineficacia de la razón ante los asuntos emocionales representa el autosabotaje eterno que signa la vida de Martín Santomé y del hombre moderno. Esta es la certeza que, sin miramientos, la novela nos arroja a la cara. La obcecación por la razón llevará al personaje a intuir, finalmente, la inutilidad de todo esfuerzo humano por alcanzar su felicidad.
III
Cuando llega el plazo señalado –su jubilación–, Martín Santomé deja de escribir en el diario y justo ahí termina la novela, genialmente narrada y de estructura perfecta. A diferencia de otras grandes novelas del Boom, de carácter prolijo y barroco –pienso en La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, y El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, publicadas en 1962, o en Rayuela, de Julio Cortázar, y Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, ambas del ’63–, La tregua es un modelo de concisión y sobriedad, sin por ello mermar su carácter de alta apuesta lingüística y literaria.
No es necesario decir que la novela es una crítica abierta e incisiva contra el racionalismo. El hombre se torna vacío cuando la razón es su única forma de entender el mundo. En su tiempo, los movimientos artísticos del romanticismo y el modernismo fueron adversarios de la racionalidad y abogaron por lo vital e intuitivo. Pero el avasallante paso del proceso civilizador supuso la “necesidad” de excluir las facultades no racionales del hombre dentro de la cultura y las relaciones humanas.
El pesimismo que refleja la novela quizá tenga que ver con el contexto en que fue gestada: la postguerra; la modernización de las ciudades latinoamericanas y los comienzos de la vida burocrática en que devinieron sus sociedades. El desencanto que trajo la Guerra fría, además, estuvo acompañado –en nuestra región– de inestabilidad política y económica.
Por último, dejo que E. M. Cioran concluya este artículo, con la siguiente consideración sobre las cartas de Madame du Deffand, documento fiel sobre el azote de lucidez que padeció el siglo XVII: “El tedio, su común tormento, ¿acaso no se desarrolla en el abismo que se abre entre la mente y los sentidos? Ningún movimiento, ninguna inconsciencia. El ‘amor’ es el primero en resentirse de ello.”