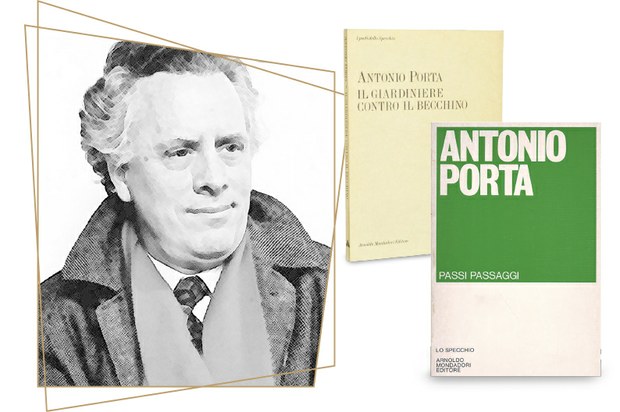Trabajar en la poesía: lenguaje, realismo y mito
- Antonio Porta - Sunday, 10 Jan 2021 07:52



----------
La creación de la poesía” sugiere estar dentro. ¿Dentro de qué? Del lenguaje, por supuesto, e inmediatamente en el lenguaje de la poesía, como nos fue transmitida de Homero a Ungaretti, de la Biblia a Pound; pero el lenguaje de la poesía está en el interior de la lengua, como la historia de los hombres nos la entregaron, no fija por siempre, sino en constante transformación, porque la lengua, al mismo tiempo, está sumergida en el océano prelingüístico, en la experiencia inmediata, en la emoción que brota, e incluso en el asombro de estar en ella.
Poeta es el que atraviesa estas capas como un buzo, en descenso y ascenso, y experimenta una irresistible vocación por rendir cuentas acerca de estos descensos-ascensos. A ello se incorpora la forma de la poesía, renovada de vez en cuando como expresión del lenguaje. De esta relación estrecha, un poeta está ciertamente al tanto, pero no puede hacer solamente de la autoconciencia el fin del propio trabajo, como no puede hacer poesía confiando únicamente en su propio compromiso artesanal. Un poeta sabe que es un artesano –incluso uno obsesivo–, pero tiene que desconfiar de su conocimiento formal si se transforma en un miembro fantasma separado del cuerpo.
¿La poesía es, por lo tanto, conocimiento? Me parece una simplificación. La poesía, sobre todo, rinde cuentas de sí misma, de la radicalidad de las propias variantes lingüísticas. Sin embargo, al rendir cuentas de lo prelingüístico no puede tampoco prejuzgar sus resultados, que siguen siendo imprevisibles incluso en relación con una experiencia bien estructurada. Sólo en el momento decisivo de crear lingüística, la poesía se pone a disposición de significados que únicamente pueden emanar de ella, quizá a pesar de la misma voluntad del poeta, a pesar de sus recelos y reticencias.
Entonces ¿qué puede decir un poeta del antes y después de ese absoluto de la forma para la que trabaja? ¿Qué más puede decir de lo que está gestando y que en definitiva ya no le pertenece? Algo puede decir sobre su propio método de trabajo e indicar las pistas de ese camino que, entre propósitos y búsquedas formales, entre obsesiones prelingüísticas y estímulos lingüísticos casi en estado puro, lo han llevado a cristalizar una solución entre una infinidad de posibilidades. El método, ciertamente, está en la conciencia de la hiperdeterminación de las variantes y en los múltiples efectos que florecen en torno a la identificación de un adjetivo, de un sustantivo, de un verso.
Por lo tanto, ¿qué tipo de conocimiento puede obtener de un lenguaje hiperdeterminado y de diversos significados? Hay una analogía que resiste en el tiempo, la del lenguaje del sueño, porque también la interpretación de los sueños pasa por la tradición de la literatura, como siempre se ha reconocido. Oscilando entre mentira y verdad, entre relámpago realista y sombra mítica, el lenguaje del sueño se justifica con su misma existencia; no se puede no soñar. El lenguaje de la poesía corresponde a una necesidad semejante: no se puede dejar de expresarse, no se puede no comer.
La poesía es la evidencia de estar en su forma más esencial, más desnuda. La paradoja está en el hecho de que nos alimenta con preguntas más que con respuestas. Cuestionar su propia necesidad es la función irrenunciable de la poesía como interrogante de la vida; es como un nudo que se entrelaza. El acento político de la poesía es consecuencia del acento ético de su esencia, que alarga las raíces hasta el territorio de la libertad de pensamiento, ligada precisamente al mundo de la polis, a la historia de sus luchas y transformaciones, que expresa la lengua de todos en primera instancia como requerimiento –en un momento posterior– para la obra del poeta-buzo.
Traducción de Roberto Bernal.