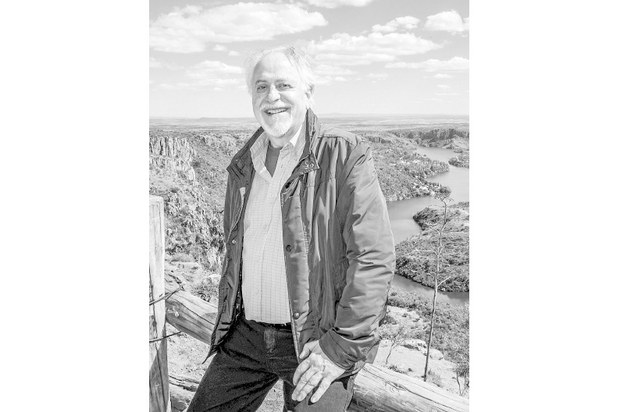Roberto Bolaño y los infrarrealistas: sobrevaloración, mito y escasez / Entrevista con Jorge Boccanera
- José Ángel Leyva - Saturday, 05 Jun 2021 21:21



----------
Entrevista con Jorge Boccanera
–Llegaste a México en 1976 a causa de la dictadura militar, luego de recorrer varios países. ¿Cómo fue tu encuentro con las diferentes comunidades de desterrados que vivían en México?
–Al primero que traté fue al poeta guatemalteco Otto Raúl González; me vino a ver al hotelito cerca de la Alameda Central, El Sevillano, y me contó que allí había muerto el poeta colombiano Porfirio Barba Jacob. En México los exiliados de Sudamérica, Centroamérica y otros lugares formaron un entramado solidario. Y en un México hospitalario empecé a trabajar en agencias noticiosas y suplementos culturales de periódicos, hasta que luego ocupé la secretaría de redacción de la revista Plural.
–Has dicho que hallaste en México una efervescencia literaria, con figuras destacadas, entre ellos Efraín Huerta y Luis Cardoza y Aragón, con quienes trabaste amistad.
–Sobre todo la vitalidad de escritores destacados con una impronta informal y popular; hablo de Efraín, Leduc, Valadés, de la Cabada, Thelma Nava, Chumacero, Enriqueta Ochoa y otros más jóvenes, como Sáinz, Pacheco, Bañuelos, Agustín; todos con propuestas estéticas diferentes y un ánimo marcado por la vivacidad y saludables toques de humor. Entre los extranjeros, tuve la suerte de tener amigos como Fayad Jamis, Saúl Ibargoyen, Cardoza y Poli Délano. México no era un paraíso, dada la conflictividad social de entonces, pero para los exiliados era un remanso y un centro cultural dinámico que el exilio robusteció.
–En 1976 conociste a los infrarrealistas, ¿cómo fue esa relación?
–Yo llegué como exiliado y mi horizonte de cambios iba un poco más allá de la rebeldía difusa como la de los infrarrealistas; rebeldía que a veces no es más que el hijo descarriado y tolerado del sistema. Además, nunca tuve vocación de niño terrible. Es difícil transgredir en un país como México, refractario a modelos rígidos, normalidades y grisuras. Bolaño me tanteaba para incorporarme al grupo, pero no hubo caso; donde ellos veían un ámbito cultural obturado, un coto ligado a la solemnidad y formas caducas, yo encontré, como dije antes, energía y buena literatura. Estaban obsesionados contra Octavio Paz. Nunca desconocí su poder en ese tiempo, pero Paz no era “toda” la cultura de México.
–Para bien o para mal, Paz era un factor de polémicas; los infrarrealistas hicieron de su acción antipaz una bandera. ¿Cómo la viviste?
–Mis diferencias frente a Paz las ubicaría en el plano político; ahí están sus declaraciones destempladas que lo llevaron luego a alienarse con Reagan contra el sandinismo en Nicaragua. Recuerdo que Proceso reseñó la repulsa a esas declaraciones, entre ellas una carta abierta de cientos de intelectuales señalando que Paz incurría en una grotesca deformación de la realidad al considerar a los mercenarios de la Contra pagados por la CIA como disidentes demócratas. En cualquier atisbo de izquierda, Paz veía avances de estalinismo.
–Con Bolaño llegaste a escribir a cuatro manos una nota sobre poesía latinoamericana para Plural…
–Fuimos amigos, nos juntábamos en un café o llegaba con Santiago, Peguero y otros a mi casa en la Roma frente al edificio de las Brujas; también me veía con un ángel: Alcira Sout Scaffo. Roberto tenía veintitrés años y yo veinticuatro cuando publicamos en Plural “Nueva poesía latinoamericana”, donde temerariamente dábamos pronósticos de la producción última basados en nuestras lecturas afiebradas. En ese tiempo él escribía poesía y algo de periodismo; son excelentes sus entrevistas a los estridentistas. Él estaba muy bien informado sobre los movimientos de vanguardia y quizá pensaba en una especie de nueva irrupción de experiencias similares en varios países. Preguntaba mucho sobre los grupos que yo había conocido en mi viaje, especialmente Hora Cero en Perú, integrado entre otros por Verástegui, Pimentel y Mora. Una de las notas de Roberto para Plural avisaba sobre nuevos poetas franceses, una especie de “generación eléctrica”, decía, “herederos de la rabia”.
–Por lo que cuentas, seguramente llegaste a leer su poesía.
–Claro, nos juntábamos y nos mostrábamos lo que escribíamos; pero más allá del infrarrealismo yo me reunía con otros poetas jóvenes de México (que hoy son escritores de primer orden), y también extranjeros, como Fernando Nieto Cadena de Ecuador, Isabel Quiñonez de Honduras o el nicaragüense Julio Valle Castillo. Roberto me entregó la compilación Pájaro de calor. Ocho poetas infrarrealistas, en la que sobresale sobre el resto, todos muy pegados a la generación beat estadunidense surgida veinte años antes. Luego sacó su primer libro, Reinventar el amor, donde asoma su venerado Huidobro; son apenas siete textos que ya muestran su fuerza, su ritmo, imágenes visuales potentes y visiones oscilantes entre el apocalipsis y el renacer. La poesía que escribió Roberto después creo que no alcanzó ese nivel; Los perros románticos está entre la crónica llana y el diario personal.
–Bolaño te incluyó en la novela Los Detectives salvajes como “Fabio Ernesto Logiacomo”…
–Debo decirte que no me reconozco en ese personaje, y aclaro que es la primera vez que lo digo porque nunca nadie me entrevistó acerca de mi amistad con Roberto (quizá mi visión no se aviene tanto a los tonos de leyenda con los que muchos armaron su versión del tema “Bolaño”). Y no me reconozco porque él habla de un poeta argentino exiliado que vegetaba en Panamá pasando hambre y que llegó a México gracias al dinero del Premio Casa de las Américas. Es obvio que hablamos de una novela de ficción, pero es sabido que su ficción tiene mucho de autobiográfico. Yo recibí el Premio en Buenos Aires y nunca pasé hambre, porque como exiliado recibí cobijo y amistad de mucha gente. Además, dice que para acceder al premio tuve que quitar un texto a pedido de los cubanos. Eso es un invento con toques de mala leche. Roberto repetía en sus textos la palabra “revolución”, algo que a mi ver no pasaba de una postura de enfant terrible; de hecho fue virando hacia ideas más conservadoras, al punto que en algunas discusiones me objetó haber participado en un concurso realizado en Cuba. Años después me enteré de que él había participado en ese concurso en los géneros de teatro y poesía.
–Conociste a varios de los estridentistas y a poetas de grupos de postvanguardia de Centro y Sudamérica. ¿Encuentras algunos puntos en común entre ellos y el estridentismo?
–Son tiempos distintos. El estridentismo de los años veinte y esa “postvanguardia” en los sesenta, marcada por el gesto de la contracultura: nadaísmo (Colombia), tzántzicos (Ecuador), el Techo de la Ballena (Venezuela), etcétera. Toda una gestualidad que se plantea un cruce entre la irreverencia del dadaísmo y la generación beat, a la que Bruce Cook asigna: “una crueldad como práctica y un desprecio total por el sistema”. En los setenta esa “contracultura” queda a trasmano porque la realidad es otra: gobiernos populares –Allende en Chile y Cámpora en Argentina–, golpes militares y resistencia popular. Hubo puntos de contacto entre aquellas expresiones y el estridentismo, sobre todo en la vehemencia en el reclamo de renovación, pero no olvidemos que al movimiento mexicano lo singulariza su planteo de cambio estético en tiempos de la Revolución Mexicana. A la par de la ruptura estética reclamaban por la libertad de Sacco y Vanzetti; Maples Arce se recibe de abogado con una tesis sobre el tema agrario y escribe Urbe saliendo de una manifestación obrera por el Primero de Mayo; List Arzubide apoya la lucha de Sandino y en esta línea de lucha social se ubican artistas afines a ese movimiento, como Diego Rivera y Tina Modotti. Quizá los más cercanos a ese cruce de arte y beligerancia fueron los poetas, narradores y pintores del grupo El Techo de la Ballena.
–En una mesa reciente sobre el estridentismo se señalaba a los infrarrealistas como sus herederos…
–En la valoración del estridentismo se deben poner en la balanza sus libros: Andamos interiores, Urbe, Esquina, El café de Nadie, La señorita etcétera; habría que analizar si Aura, de Fuentes, no le debe algo al libro de Arqueles Vela que anticipa la narrativa experimental de Juan Emar, Pablo Palacios y Coronel Urtecho. Consideremos sus publicaciones Irradiador y Horizonte y su trabajo editorial, más su impronta en las letras, la música y en la plástica, que llega a teñir las búsquedas de los años sesenta.
–Y de Los detectives salvajes como pieza central del infrarrealismo, ¿cuáles son tus puntos de vista?
–Los detectives salvajes le hace respiración artificial al infrarrealismo. Es una especie de nave insignia que funciona tanto para Roberto, que anudó su leyenda a una experiencia pasada, como para lo que quedó del grupo, que se aferró a un bestseller.
–En diciembre próximo se cumple el centenario del estridentismo, el otro referente es el infrarrealismo. ¿Cuánto hallas de sobrevaloración en ambos casos?
–Si separamos al Bolaño narrador, que es posterior al infrarrealismo, quedan a la vista las costuras del mito del grupo y su escasa producción literaria, lo que no impide una sobreactuación de su historial y una prensa que hizo las veces de inflador. En cambio, el estridentismo tuvo una crítica severa que minimizó al movimiento y relativizó sus logros. Una crítica que, me parece, se centró más en la lectura de sus manifiestos altisonantes que en sus libros. Ellos fueron al choque nada menos que con grandes poetas de los Contemporáneos; ahora, no hay obligación de optar entre unos y otros. Los estridentistas no hicieron poco: Andamios interiores fue el primer libro innovador de un mexicano publicado en México, las novelas de Arqueles Vela se adelantan a las propuestas narrativas experimentales de años después, y Xavier Icaza con su Panchito chapopote inicia la serie de novelas sobre el despojo de nuestros recursos naturales, como Huasipungo, de Jorge Icaza, Tungsteno, de César Vallejo y los relatos de Horacio Quiroga y Rafael Barret sobre los yerbatales.