



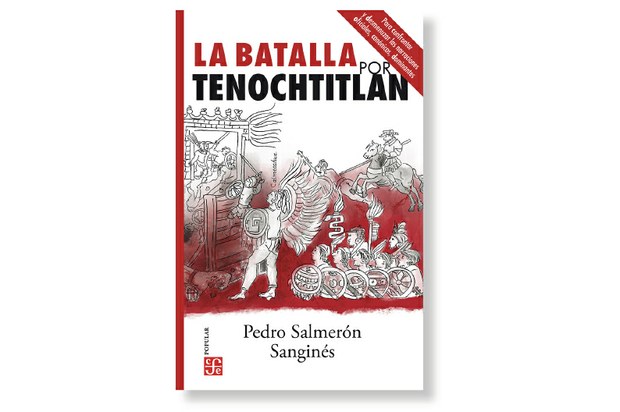
Memoria versus colonialismo
A medio milenio de la invención de América, las rememoraciones críticas de lo históricamente sucedido se tornan necesarias en un país como México. La historia de este país ha sido marcada por la conquista de los mexicas a manos de Hernán Cortés, tras la “caída” de una ciudad fundada casi dos siglos antes: Tenochtitlán, oficialmente conquistada el 13 de agosto de 1521. A partir de entonces “la visión de los vencidos”, como llamara Miguel León-Portilla en su célebre obra homónima de 1959, surgió como una memoria colectiva a contrapelo del naciente colonialismo occidentalista que nos condiciona.
La historia está hecha desde la interpretación insoslayable de quien escribe y quien la lee. En tal sentido, la tarea de los que la escriben es repensar críticamente la propia historia y sus repercusiones sociales y culturales. La batalla por Tenochtitlán, del historiador Pedro Salmerón Sanginés busca, en dicho horizonte, repensar este acontecimiento histórico “para confrontar y desmenuzar las narraciones oficiales, canónicas, dominantes” desde una relectura de la memoria escrita y sus circunstancias históricas de inscripción. Su lectura nos lleva a reencontrarnos con un “contrarrelato” de La batalla por Tenochtitlán, que muestra las continuidades y rupturas, elitismos y masificaciones del fin del mundo mexica y el surgimiento de “México” y “América” como contenidos y continentes de un mundo occidentalmente ya constituido. En el marco de una “continuidad de la estructura política mesoamericana”, fundada especialmente en la resistencia de todos los pueblos sometidos al colonialismo europeo desde el siglo XVI, donde los vencidos de la historia resistieron sin ser aniquilados, a pesar de todos los asedios colonialmente sufridos. Tal es el objetivo de los primeros tres apartados, que desconstruye y reconstruye la narración de la conquista, desde las batallas dadas por la resistencia mexica ante el asalto europeo y sus claroscuros posteriores. Resistencia de los vencidos cuya voluntad de vivir los llevó a luchar por su propia liberación desde distintas trincheras: ya desde la guerra misma, ya desde la reescritura de lo sucedido. Concluyendo así, en la cuarta y quinta partes de la obra, con la perspectiva de la resistencia de los conquistados y su persistencia culturalmente configurada en la cultura popular, como dice Salmerón: “en el ‘altépetl’ y el ‘calpulli’ devenidos repúblicas de indios, pueblos, barrios o comunidades”. Movimientos populares que hicieron y hacen frente a todo elitismo, español o mexica, para reconstruirse desde el ámbito rural como resistencia política desde la persistencia vital. Esto lleva al autor a replantearse algunas palabras que han sido clave para representar La batalla por Tenochtitlán: “conquista de México”, “primitivos”, “modernos” o “sacrificios” de una guerra ritualizada.
La obra de Pedro Salmerón denota así la importancia de repensar nuestra propia historia desde y más allá del relato nacional, ya que “la irrupción española en México es, pues, una de las piezas clave de la mundialización del capitalismo” y la modernidad, realmente existentes desde el siglo XVI. La memoria histórica reclama así una rememoración crítica desde la pluma de Salmerón. La lectura de La batalla por Tenochtitlán será, sin duda, un refrescante acercamiento a nuestra historia desde la “visión de los vencidos que nos permite entendernos, ‘encontrarnos’ en la voz de nuestros antepasados”, que es también la historia del mundo en que hoy vivimos.

