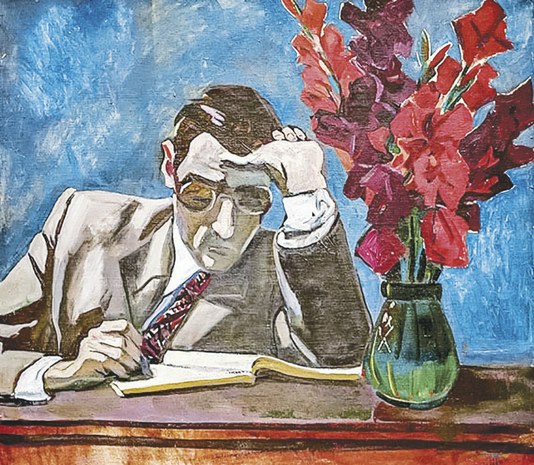Traducir a Proust
- Ariel Dilon - Sunday, 17 Apr 2022 06:37



Recuerdo que cuando era chico, en una época de mi vida en que leía mucha literatura traducida y aceptaba tragarme versiones muy españolas de los libros que pensaba que tenía que leer, abordé muy esperanzado la traducción de Pedro Salinas, que venía envuelta en las resonancias líricas del nombre del autor de La voz a ti debida: una traducción hecha por semejante poeta no podía ser mala. Pero resultó una gran decepción, que me alejó durante bastante tiempo de la lectura de Proust. El Proust de Salinas viene como envuelto en plumas, con el gracejo de un orador que tiene cautiva a su audiencia, es como si todo el tiempo estuviera tomando atajos, haciendo rubato, preocupado por mantener el ritmo de su propia música, y nos da un Marcel excesivamente cantábile, con cascabeles. En cambio, en Proust, no es el lector el que está cautivo, sino el narrador, que sostiene y sostiene estoicamente su discurso sin buscar dorar la vida sino iluminarla con la luz de la ecuanimidad, que es la de la memoria. La memoria, a pesar de la variedad de color del mundo que alberga, considera toda esa experiencia bajo una misma luz, como si tuviera un único sabor, como lo sugieren ciertas ideas de Bergson que están en la base del pensamiento de Proust. Por eso, me parece, la lengua del escritor es más seca y parca: es una lengua que honra la prosa, que no quiere hacer poesía o que deja que la poesía se abra paso por sí sola, por decantación. Es una lengua que se toma su tiempo para todo, jamás se impacienta, no le tiene miedo a ser una lengua lenta, que no está hecha para ser bailada, porque confía en la profusión de sus ideas, en la minuciosidad de sus descripciones, en la precisión de sus elucidaciones. Necesita ser seguida con parsimonia y en eso no la ayuda que el lector se vea tentado a ponerse a zapatear porque el ritmo de la traducción lo arrebata: eso es lo que pasa con Salinas, incluso para quien esté dispuesto, como yo en aquella época, a asimilar el léxico peninsular.
Con la traducción de Estela Canto sucede todo lo contrario: ella sigue a Proust con toda fe, a través de sus valles y montañas, no se apresura, no acentúa lo bello, no poetiza lo triste, no se pone a cantar las frases y a forzar, para ello, la métrica interna. Hay un ritmo, pero es el ritmo de la prosa. Canto lee a Proust sin dejarse arrebatar por su propio entusiasmo lírico, lo lee paso a paso, sin hacer de su recuperación del tiempo una especie de himno (el equivalente musical o poético de las estatuas), sino que lo restituye con una total irreverencia, con paciente curiosidad, de igual a igual, que es la mejor manera del respeto a un escritor.
Por supuesto que además sus elecciones léxicas son más afines a nuestro oído rioplatense, pero eso es secundario. También la traducción del español Carlos Manzano consigue apegarse a la parsimoniosa parquedad de la lengua de Proust y al sabor de la memoria. Hay varias otras traducciones realizadas en España desde el momento en que Proust pasó a dominio público. Pero no se comparan a la de Manzano y a la de Canto. Muchas veces traté de decidir con cuál de las dos me quedaba, las dos me parecen traducciones brillantes, casi inmejorables.