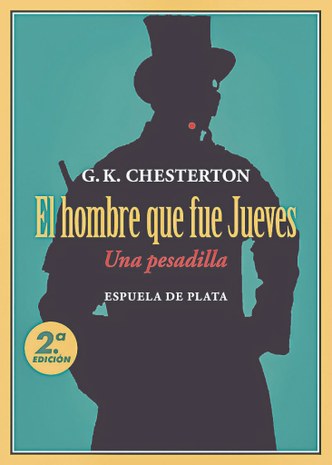Chesterton y la amenidad del aforismo
- Enrique Héctor González - Sunday, 04 Sep 2022 10:33



Admirado por Borges, Greene, Savater y una amplia red de lectores-escritores; reconocido como creador de relatos y novelas de suspenso y sugerentes historias cercanas a la metafísica policíaca cultivada por el propio Borges (admiramos casi siempre en el espejo), Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) fue además un periodista crítico y un cuidadoso cultivador de la simpleza estilística que combinaba, en rangos que rozan la perfección, lo atinado y conciso de la imagen con un sentido del humor que aflora en aforismos y paradojas cercanas a los del mejor Wilde, pero acaso superiores en la medida en que no los alienta la provocación fácil o el amor al descrédito ajeno, sino ese rasgo que se da sólo de a poco y en unas cuantas prosas: la amenidad generosamente inmotivada, la gratuidad –en el mejor sentido que puede atribuirse a esta palabra–, el desinterés de la gracia natural.
Chesterton sabe burlarse con sutileza de la escritura pomposa y de la grandilocuencia ensimismada; entiende que el trabajo estilístico no es un añadido decorativo sino una deriva natural de lo bien pensado: “Tenía un estilo tan elevado –dice de algún colega orgulloso del garbo de su jerga–, que sus ideas no llegaban hasta allá.” Con modesto decoro, escribió narraciones y ensayos cuya claridad y fuerza hoy parecen casi inconcebibles, pues en estas épocas oscuras no sabemos reconocer la diferencia entre lo intrincado y lo zafio, lo prosaico, la falsa suntuosidad del texto que pretende ser literario: “La literatura es un lujo, la ficción una necesidad”, escribió como negándose a conceder a la delicada penetración psicológica de sus cuentos y novelas una condición superior a la estricta obligación de contar y entretener.
Porque lo suyo es eso, divertir pensando, hacer de una sentencia menos un veredicto inapelable que ocasión de pasmo: “Un niño debe ir a la escuela para estudiar el carácter de sus maestros.” Chesterton cree, como los viejos autores de antaño, en la autoridad del diálogo, en la ventaja de la ventilación de las ideas frente a la inoportuna aparición del prejuicio; se opone a la fragilidad de la intransigencia en favor de la provechosa provocación intelectual del humor: “Tal vez la principal objeción a una pelea es que interrumpe una discusión.” Y así, borgeanamente, la palabra discusión, tanto en el escritor inglés como en el argentino, delata una de las más valiosas condiciones de la naturaleza humana, término al que ya es hora de despojar de su acepción de altercado o violenta disputa para refrendarlo como el espacio donde la esgrima de la inteligencia tiene ocasión de mostrar sus destrezas y sus poderes persuasivos.
Como un esbozo de sensatez en el pensamiento moderno, la literatura de Chesterton, tradicional y conservadora si se lo quiere ver así, pero aderezada por la amenidad y el flujo constante de una prosa construida a partir de la reflexión y la perplejidad, incide con frecuencia en frases que devuelven los asuntos, en especial los políticamente correctos, a su verdadera dimensión, luego de provocar un encontronazo entre sus máximas inapelables y el sentido común: “Si no podemos amar a nuestro barbero (a quien hemos visto), ¿cómo podemos amar a los japoneses, a los que no hemos visto?”
Asimismo, es muy famosa y ha sido reproducida muchas veces una breve página periodística suya, publicada en 1910 en algún diario londinense, donde examina una “idea” promovida desde el Parlamento: la de rapar a todos los niños pobres de la ciudad para evitar la expansión de los piojos. Con lúcida ironía, Chesterton advierte que los políticos “proponen suprimir los cabellos: parece que no han pensado en suprimir los piojos”,
lo que nos llevaría, dice, a arrancarles sin misericordia la nariz a todos los niños y niñas pobres de Inglaterra, pues, generalmente, la exhiben sucia y mocosa. De ahí salta a la reflexión de que se ha desviado el examen y la posible solución de la pobreza, distrayéndose en medidas superficiales y clasistas; no sólo eso, se pretende pasar por alto el orgullo natural que puede sentir una niña o su madre por la generosa frondosidad de su cabellera, para terminar anatemizando a las “tiranías crapulosas” que toman medidas contra los efectos y no contra la verdadera causa: la inequidad social.
Católico como era en un país anglicano, magnánimo en su imaginación de la paradoja como la clave secreta de la verdad (su novela más conocida, El hombre que fue jueves, es la historia del infiltrado en una secta que descubre que toda la organización está compuesta por infiltrados), la veta aforística de Chesterton lo revela como el detector de la íntima lógica del absurdo (“Sólo el bígamo cree de verdad en el matrimonio”), como el militante de un humor que se sabe menos pródigo en respuestas que en la formulación de las preguntas adecuadas: “Ustedes, los vegetarianos, ¿no sienten remordimiento cuando ven una planta carnívora?”