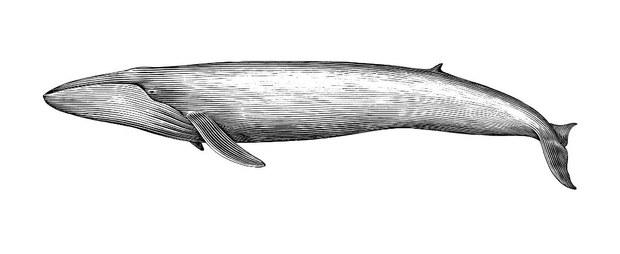Raquel / Abraham Truxillo
- Abraham Truxillo - Sunday, 02 Oct 2022 06:53



Al día siguiente se avistó un gran barco, el Raquel,
que se dirigía derecho hacia el Pequod con toda
la arboladura densamente cuajada de marineros.
Herman Melville
Desde la cofa del mástil mayor, lanzaba mis ojos al mar como cada tarde; pero esta vez no perseguía el chorro irisado de una ballena, sino al hijo de nuestro capitán, perdido junto a seis hombres nueve días atrás, durante el acoso a un hato de cachalotes. Media tripulación punteaba las arboladuras del Raquel, escudriñando los cuatro flancos, mientras el casco daba bordadas ora a estribor ora a babor contra el manso mar del Japón.
El primogénito de doce años –heredero de una noble estirpe ballenera– había montado las lanchas por primera vez al amanecer de un día estival. Desde que entramos en aguas calmas, el viento traía un olor de cachalote vivo y el mar tomaba el color del topacio hacia los crepúsculos. Al grito de “¡ballenas a sotavento!”, cuatro lanchas habían sido arreadas para darles caza. Medio día arponearon presas entre las mordidas de los tiburones alevosos: los chorros ensangrentados de los cetáceos se disipaban contra el mismo viento al que flameaban las velas. Entonces una lancha que había hecho blanco fue remolcada por un cachalote antes de desaparecer en la distancia. Supusimos que avanzarían un par de leguas hasta agotar su estacha o romperla, para bogar de vuelta hacia nosotros. Sin embargo, al atardecer nuestros compañeros seguían sin regresar.
En la víspera del décimo día de búsqueda, justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte como un leviatán en llamas, pude ver –como el mejor vigía de Nantucket que siempre he sido– una extraña bolla que flotaba a estribor y grité el avistamiento. Al mismo tiempo, hacia el este, podría jurarlo, vi al demonio blanco. Me lancé a cubierta colgado de una soga de aparejo, mostrando mi pericia frente a mis compañeros, mientras el capitán se desgañitaba ordenando bracear las velas. Puesto que íbamos en dirección contraria, hubo que orzar la nave y la naciente oscuridad casi nos hace perder el objetivo.
Al aproximarnos pudimos distinguir una especie de ataúd flotando a la deriva: toda la tripulación se quedó absorta ante la sombría imagen. Justo cuando las primeras estrellas aparecían en el añil del cielo, vimos a un hombre que trataba de incorporarse del ataúd como un resucitado. Antes que los demás, yo pude reconocer al tripulante del Pequod, la nave que una semana antes se había negado a auxiliarnos en la búsqueda de nuestros compañeros perdidos. El capitán le había suplicado a su cófrade del Pequod que nos ayudara a cambio de un generoso pago; pero, a pesar de sus ruegos, había sido ignorado y apenas atendido.
El rostro de capitán se ensombreció y guardó silencio mientras bogábamos dejando atrás la espectral aparición: yo tuve el valor y me acerqué a él para recordarle que las leyes de nuestro leal oficio demandaban ayudar a los náufragos balleneros de nuestro puerto. Sin mirarme siquiera, dio la orden de subirlo. En seguida se arrió un bote y dos hombres remaron para recogerle. El náufrago fue conducido al castillo de popa donde se desvaneció luego de beber un poco de agua.
Al día siguiente, aún tembloroso, subió con nosotros a cubierta. Frente al capitán nos contó su historia: toda la tripulación del Pequod había sido asesinada por la ballena blanca que devoró a dos marineros antes de hundir el barco, del que él había logrado escapar milagrosamente. No pudimos escuchar más, azuzados por el capitán para que volviéramos a los mástiles a hurgar las aguas que despertaban a la mañana como un caldero hirviente. El tripulante del Pequod se ofreció a ayudarnos, pero volvió a desvanecerse antes de dar un paso.
Yo volví al mástil mayor a otear las aguas flamígeras mientras imaginaba a mis compatriotas de Nantucket masticados por el demonio blanco y, por un instante, creí verlo a babor, arqueando su chorro contra el viento, mas a un parpadeo desapareció. Abajo, en el alcázar del Raquel, el capitán miraba por su catalejo el horizonte, de espaldas al náufrago que había quedado tendido en la cubierta.
Se hacía llamar Ismael. Yo le salvé la vida.