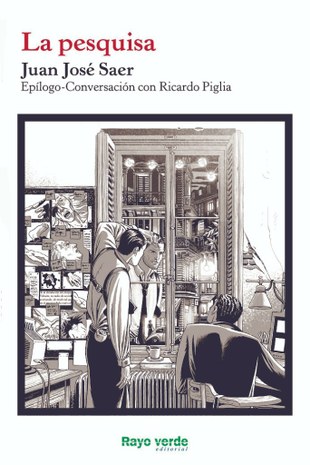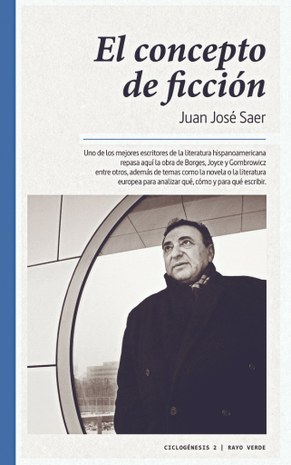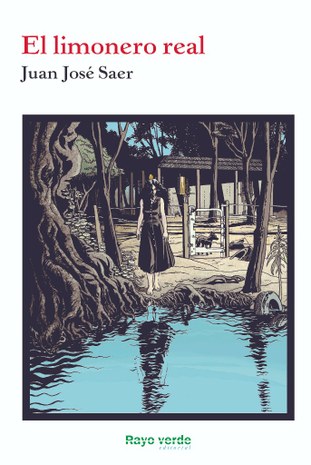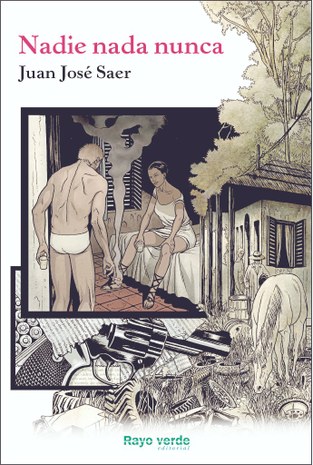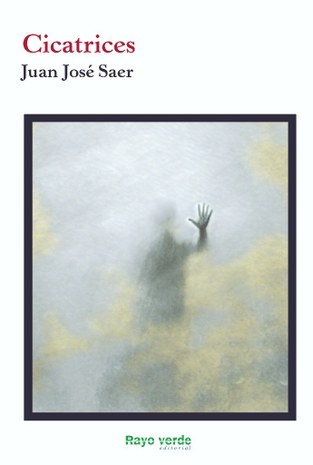Juan José Saer: naturaleza y estructura del relato
- Gina Maneri - Sunday, 29 Oct 2023 11:35



En México, la obra de Saer fue ampliamente difundida a través de las revistas Poesía y Poética y El Poeta y su Trabajo, fundadas y dirigidas por el poeta argentino Hugo Gola, con quien su compatriota mantuvo una relación estrecha por más de cuarenta años. Al mismo tiempo, ambos fueron discípulos del destacado poeta Juan L. Ortiz. La siguiente entrevista, hasta ahora inédita en español, ocurrió en París, Francia, en septiembre de 1993.
–Quien haya leído su introducción a la antología Juan José Saer por Juan José Saer, no tendría necesidad de hacerle ninguna pregunta. Sin embargo, para el lector que descubre su obra con la novela El entenado, sí sería muy importante que sea su testimonio quien lo guíe a través del contexto artístico y cultural de Buenos Aires en el que usted se formó.
–Al final de los años cincuenta, cuando comencé a escribir mis primeros títulos de narrativa, la literatura extranjera gozaba de una gran difusión en Argentina: Joyce, Mann, Kafka, Faulkner, Pavese, Svevo y Proust circulaban continuamente en nuestro espacio literario. La obra de Borges comenzaba a ser reconocida, dentro y fuera del país, como también la de Pablo Neruda y la de César Vallejo. Entre los poetas de otras lenguas, Eliot, Pound, Ungaretti, Pessoa, Drummond de Andrade y los surrealistas tenían una influencia notable en los escritores de mi generación. Debido a la censura franquista,
la actividad editorial de España se había trasladado a Argentina y México. Fueron estos dos países los que difundieron la literatura universal en español. Hacia 1958 yo podía comprar, en mi ciudad de provincia y en librerías de segunda mano, el Ulises, de Joyce, El castillo, de Kafka, En busca del tiempo perdido, de Proust, y tomos sueltos de las obras completas de Freud, todos editados en Argentina, o la primera traducción en el mundo que se realizó de Ser y tiempo, de Heidegger, publicada en México. Tenía veinte años y conocía de memoria párrafos enteros de Luz de agosto, de Al faro o de La montaña mágica. En 1960 leíamos asiduamente El oficio de vivir, de Pavese, también a Dylan Thomas y algunos de los poetas y narradores de la generación beat. Descubrimos el expresionismo abstracto, el nouveau roman, la música vanguardista [de John Cage y Morton Feldman] y el cine de autor. Dos o tres años más tarde empezábamos a leer a Carlo Emilio Gadda, Adorno, Benjamin (mi novela Cicatrices, redactada en 1967, retoma deliberadamente algunos temas de los ensayos de Benjamin sobre Baudelaire). Estos eran nuestros autores modernos y contemporáneos. Pero los clásicos también circulaban ampliamente: Homero, Dante, Shakespeare, Cervantes, Swift, Stern, Gogol, Dostoievski, Tólstoi, Stendhal, Balzac, Flaubert, Melville, Dickens y Henry James. Seguramente me estoy olvidando de muchos otros, pero si menciono tantos nombres es para dar una idea de la diversidad de lecturas al alcance de un joven en una pequeña ciudad de provincia de Argentina hacia 1960. Fue un momento único que duró unos veinticinco años y alcanzó su punto más alto entre 1955 y 1965. Mi generación (luego llamada por la crítica como “la generación del sesenta”) fue la que más se benefició de estas posibilidades culturales, a las que hay que añadir la revolución sexual y el triunfo del pensamiento liberal y antiburgués. Un ambiente intelectual, estético y moral completamente distinto al actual.
–No es casualidad que viva en París. Una condición de exiliado que no puede sino haber influenciado su obra.
–Llegué a Francia un poco por casualidad,
en 1968, y sólo vine por seis meses. Ahora ya tengo veinticinco años viviendo en París. Como puede ver, siempre suele ocurrir lo contrario de lo que decidimos. La resistencia exterior suele ser más fuerte que nuestra voluntad, aunque a veces, en alguna zona oscura, ambas coinciden sin que nos demos cuenta. Salvo una breve estadía –que, desgraciadamente, coincidió con el golpe militar de 1974–, me mantuve once años alejado de Argentina. Sin embargo, desde 1982 regreso con regularidad. Ya me resigné a vivir entre los dos continentes. En determinados momentos siento una nostalgia abrumadora por mi región natal, y mi parte infantil suspira por ese “pequeño viejo mundo”. Otras veces, es el adulto quien se impone y, a la luz del sentido crítico, el supuesto paraíso perdido revela su condición problemática. En cuanto a Francia, y quizá en relación con toda Europa, cuando se adormece en mí el consumista que cada uno de nosotros lleva dentro, tengo la impresión de ir a la deriva y sin poder comprender cómo llegué hasta aquí, a la bodega de un barco fantasma.
–Quizá por ello ninguna de sus narraciones ha sido ambientada en Francia. Por el contrario, prácticamente todas sus historias transcurren en el litoral argentino.
–Sí, en la región que comprende el límite entre la pampa oriental y los extensos ríos Paraná y Uruguay, de cuyo encuentro se forma la desembocadura del Río de la Plata. Y, con la posible excepción de la costa atlántica del Brasil meridional, representa la región más urbanizada al sur del Río Grande, como se suele llamarlo, y sin duda la más europeizada. La gran mayoría de la afluencia de inmigrantes españoles, italianos, franceses, árabes, judíos, etcétera, se concentró en esta zona. De la conjunción de estas tradiciones tan diversas surgió una cultura particular, un modo de vida propio, en el que abundan los contrastes y las paradojas. En la actualidad, el
elemento indígena es casi inexistente en estado primario y las contribuciones del mestizaje –aunque predominantes en las capas más desfavorecidas de la sociedad– se vincularon con las de los inmigrantes de clase media. Las ciudades del litoral se erigen entre la pampa domesticada por la agricultura y el paisaje más indómito, inestable, pobre e incluso violento de los grandes ríos que nacen en la zona tropical y bajan torrencialmente hacia el sur. Pero el objetivo de mi literatura no es hablar de la región; prefiero dejar esta tarea al discurso que resulta más pertinente para geógrafos, sociólogos e historiadores.
–Intentemos entonces definir –tomando como referencia El entenado– la totalidad de su poética. En concreto, ¿qué definición daría usted, partiendo obviamente de su doble experiencia como lector voraz y escritor prolífico, de la literatura misma?
–Para mí, la literatura es una especie de especulación antropológica, una reflexión intuitiva –soy consciente de la contradicción de estos términos– sobre la extraña singularidad del hombre y del mundo. En mi opinión, la buena literatura debe hablar del hombre en general para adentrarse, paradójicamente, en la esfera privada donde vibran las emociones de la lectura. Si me gusta Dante es porque habla de mí y no por su coherencia teológica (por lo demás, bastante arbitraria). Una buena novela es más un objeto que un discurso. Es su coherencia interna, su naturaleza verbal, la exactitud de su ritmo e imágenes, lo que transmite la sensación de veracidad que experimentamos al leer, y no la representación de una supuesta realidad anterior al texto. En mi última novela, Lo imborrable (1993), una de las vías de construcción desarrolla precisamente este tema.
La tribu de mis propios impulsos
–Al momento de escribir El entenado, ¿tuvo en cuenta algún texto histórico sobre el cautiverio
de europeos a manos de indígenas? No parece accidental la coincidencia entre lo minucioso de las descripciones –tan común de su escritura–
y las crónicas de la época.
–Escribí El entenado entre 1979 y 1982. De todos mis libros ha sido el más traducido, quizá porque es el más breve y, aparentemente, el más tradicional. El origen de este relato, que suscitó muchas críticas (no siempre precisas), fue mi deseo de escribir una historia en la que el protagonista no fuera un individuo sino toda la comunidad. Cuando decidí describir esta tribu imaginaria –que en alguna ocasión llamé “la tribu de mis propios impulsos”–, el narrador como personaje aún no existía en mi proyecto, pero poco a poco fue ganando densidad hasta ocupar un lugar central en el libro. Su protagonismo se suscitó después de leer un texto de historia argentina cuyas primeras páginas relatan la aventura de un marinero de cubierta que vivió diez años entre nativos que se comieron a todos sus compañeros; después fue liberado y regresó a España. La historia del marinero se contaba rápidamente, en pocas líneas, y decidí no leer más sobre él para trabajar con mayor libertad.
–¿Tenía miedo de que El entenado se convirtiera en una novela histórica? Hoy no cabe duda de que no lo es.
–No, detesto la novela histórica; me parece un género ridículo y creo que el autor que se jacta de escribir novelas históricas no ha entendido nada de lo que es la literatura. Los dramas históricos de Shakespeare son extraordinarios porque los escribió Shakespeare, no porque sean históricos. Y si yo quisiera conocer la historia de Inglaterra, lo último que se me ocurriría leer serían esos dramas. En El entenado la intención es metafórica. La escritura es neutral en relación con cualquier lenguaje históricamente situado en el pasado y, de hecho, a menudo introduce deliberadamente anacronismos verbales. Lo mismo ocurre en ciertos pasajes del relato, como el de la orgía: para relatar la escena de la borrachera, por ejemplo, solía ir a los bares a la hora del aperitivo para observar los primeros efectos del alcohol en los clientes. Pero en el libro todo se ve como a través de una lupa, exaltado de manera intencional para que los detalles adquieran profundidad dramática (en el sentido teatral de la palabra). Mi propósito era proyectar en imágenes amplificadas ciertos impulsos que proliferan en lo íntimo de todo ser humano durante un periodo infinitesimal y a menudo inconsciente. Para la descripción de la vida cotidiana de los indígenas y las alusiones al mundo primitivo de esta región de América en la época de la Conquista, revisé bastantes libros con el fin de crear una atmósfera verosímil. Como dato, entre ellos puedo aludir las magníficas memorias de Hans Staden, que leí en italiano en una edición ilustrada que compré en 1979 en una librería de segunda mano de Roma, en la calle del Corso.
–¿Podríamos extendernos al resto del discurso en su obra? La reiteración, que constituye un poco su núcleo, produce un efecto diversificador que, en ocasiones, sólo se puede captar a través de detalles casi imperceptibles. Como si hubiera referencias de un libro a otro.
–Mis quince títulos de narrativa, incluidos muchos de mis poemas y algunos de mis ensayos, están pensados para ser leídos por separado, como textos unitarios y, al mismo tiempo, como fracciones de un todo. Cuando se lee uno solo de mis relatos, éste adquiere vida propia; pero si se leen dos o tres, se incorporan nuevos significados. Este proceso es tan antiguo como el mundo y ya estaba presente, por ejemplo, en Homero y los trágicos griegos. Si sólo leemos la Ilíada, obtendremos una percepción distinta de los héroes de Troya a la que podríamos conseguir si también leyéramos la Odisea, Áyax o la Orestíada.
–La percepción del tiempo y el espacio también es fundamental en su obra. ¿La presencia de un mismo personaje en distintas novelas obedece a esta perspectiva?
–Quiero insistir en que cada uno de mis libros está escrito para ser leído por separado y, al mismo tiempo, para formar parte de un todo. Veo el conjunto como una especie de armario al que puedo ir añadiendo poco a poco nuevos elementos que modifiquen el total de la obra, donde el lector puede entrar por cualquiera de sus partes sin seguir ningún orden preciso, ni jerárquico (desde el punto de vista estético), ni temático, ni tampoco cronológico. Mi intención es que cada texto contenga una forma perfectamente individualizada, única en tono, estructura, organización espacio-temporal y, en algunos casos, en particularidades tipográficas. La forma es esencial en una novela: de los grandes maestros del siglo XX hemos aprendido que es de la organización formal y no del supuesto “mensaje” o contenido de lo que una novela irradia su significado.
–¿Quisiera darnos un ejemplo de cómo realiza –o ha llevado a cabo– esta intencionalidad?
–Tres de mis novelas, Cicatrices (1969), El limonero real (1974) y Nadie nada nunca (1980), constituyen una especie de trilogía. Desde el punto de vista del contenido no guardan ninguna relación entre sí, salvo por el hecho de que todas transcurren más o menos en los mismos lugares –la literatura no es un folleto turístico– y que ciertos personajes aparecen espaciadamente en las tres novelas, no como personajes verídicos, sino como elementos transitorios destinados a crear una ilusión de referencialidad. Sin embargo, cada una de estas novelas tiene una organización espacio-temporal diferenciada. Cicatrices está construida sobre la base de una concepción circular del tiempo: la novela inicia por el final. En El limonero real (la palabra “real” la incluí deliberadamente en el título en un época en la que se discutía la crisis del realismo), la estructura del relato está edificada a partir de la noción de la continuidad del espacio-tiempo. Finalmente, a Nadie nada nunca, por el contrario, la componen pequeños fragmentos narrativos que se repiten con ligeras variaciones y que se superponen o entrecruzan entre sí, avanzando desde la noción de un espacio y un tiempo discontinuos. Es evidente que no me adhiero a ninguna teoría particular del tiempo y que estas concepciones sólo me sirvieron como principio organizador del relato. Y también es obvio que todos estos conceptos tienen un carácter artesanal. Me ayudaron a materializar la narración, pero no son el fin último de mi trabajo. Si bien es cierto que la narrativa recoge sus formas en los ámbitos del pensamiento, también es verdad que su materia es la intuición, y la emocionalidad estética que produce su lectura es lo único que la justifica l
Traducción de Roberto Bernal.