




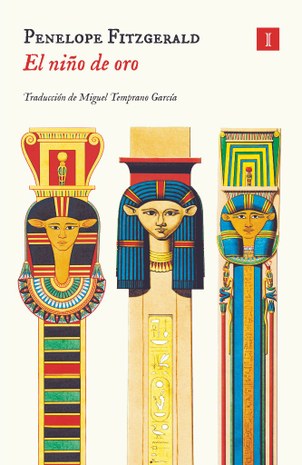
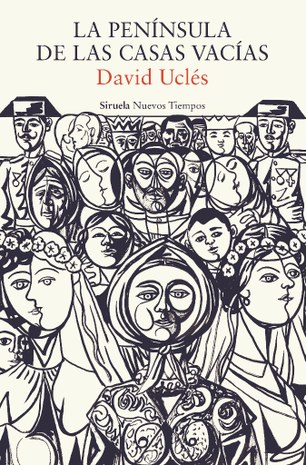

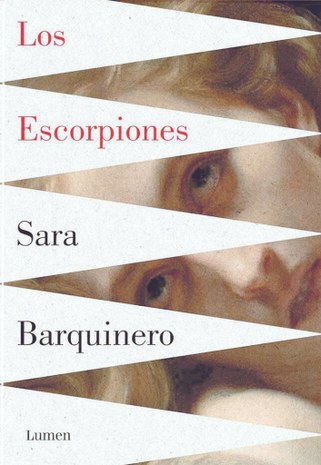
Kiosko
Qué leer/
La península de las casas vacías,
David Uclés, Siruela, España, 2024.
David Uclés cuenta la historia de una familia proveniente de un pueblo, Quesada, llamado Jándula en esta novela. El libro es el fruto de quince años de trabajo y de una cabal labor de documentación y de una exhaustiva búsqueda de recuerdos por España. A través de una galería de personajes –como Odisto Ardolento, María, José, Ángeles, Pablito, Martina, Gonzalo, Mariángeles, Fuensanta, Venancio, Don Robustiano, Manola y Antonia–, Uclés se aproxima a la Guerra Civil española, según la crítica, “en clave de realismo mágico.” El autor escribe: un “miliciano andaluz está soñando. Encadena una pesadilla con otra. En los últimos años, sobre todo durante la guerra civil de su país, ha visto tanto dolor y tantas muertes que éstas han empezado a aparecérsele mientras duerme. Teme que, si ve morir a más gente, el sueño se le haga perpetuo y nunca despierte. Angustiado, a la mañana siguiente pide a sus compañeros que lo dejen abandonar el frente.” El autor plantea el conflicto bélico español entre la realidad y lo imaginado.
El niño de oro,
Penelope Fitzgerald, traducción de Miguel Temprano García, Impedimenta, España, 2024.
En la novela de Fitzgerald un museo de Londres exhibe los tesoros de Garamantia, una antigua civilización africana. Las piezas más populares de la exposición son El niño de oro y El cordel de oro. Se dice que el niño está maldito. Ocurre un oscuro asesinato en el museo. Y un experto alemán asevera que los objetos expuestos son falsos. La intriga, la comedia y la historiografía constituyen el volumen de Fitzgerald, quien escribe: “Heródoto nos cuenta de los garamantes que vivían en el interior de África, cerca de los oasis en el corazón del Sáhara, y que ‘su lengua no se parece en nada a la de ninguna otra nación, pues es como el chillido de los murciélagos’.”
Los Escorpiones,
Sara Barquinero, Lumen, España, 2024.
Los protagonistas del libro de Sara Barquinero, Sara y Thomas, son afectados por una teoría de la conspiración –orquestada por la economía y la política– que intenta manipular a las personas “a través de la hipnosis y los mensajes subliminales en libros, videojuegos y música para inducirlos al suicidio”. La autora afirma: “Los budistas tenían razón: uno nunca quiere morirse, sino matar algo que habita dentro de sí, aunque a veces eso implique acabar con la propia vida.”
Dónde ir/
Julia Carrillo. Antes del cenit.
Curaduría de la artista.
Galería Manuel Felguérez del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes (Churubusco 79, Ciudad de México). Hasta el 14 de julio. Martes a domingos de las 10:00 a las 17:00 horas.
Carrillo –matemática y creadora– explora las características de la luz en Antes del cenit. Vincula las nociones del arte y de la ciencia. Carrillo –aseguran los encargados de la Galería Manuel Felguérez– “recrea una escena en la que el sol simbólicamente entra a la sala de exhibición e interactúa con un río que deviene en cuerpo óptico. El paisaje se perturba con cualquier movimiento, se interrumpe y se estabiliza.”
La persona deprimida.
De David Foster Wallace. Versión teatral y dirección de Daniel Veronese.
Con Carolina Politi. Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico (Revolución 1500, Ciudad de México). Hasta el 20 de junio. Miércoles y jueves a las 20:00 y a las 20:50 horas.
Daniel Veronese atestigua sobre la puesta en escena: “La persona deprimida aparece y enseguida espera algo del público: que la vean, que la escuchen; pero también que la ayuden, que la entiendan y, por sobre todas las cosas, que no la juzguen.” El cuento “La persona deprimida” de David Foster Wallace –quien se suicidó en 2008– pertenece a Entrevistas breves con hombres repulsivos. El autor estadunidense escribe: “La persona deprimida sufría una angustia emocional terrible e incesante, y la imposibilidad de compartir o manifestar esa angustia era en sí misma un componente de la angustia y un factor que contribuía a su horror esencial.” l

