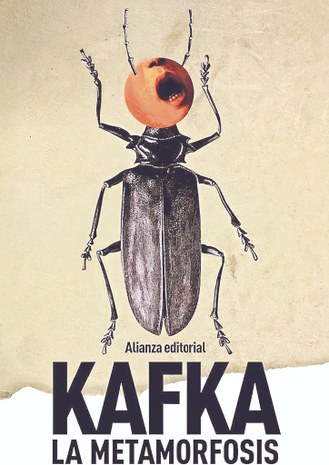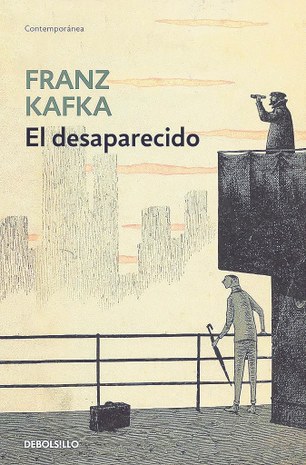2024: Año de Kafka
- Enrique Héctor González - Sunday, 23 Jun 2024 07:33



Una tentativa de evasión
“Todo lo que no es literatura me hastía y provoca mi odio”, escribió Kafka en una carta dirigida a quien pudo ser su suegro pero no lo fue, pues luego de varios noviazgos con mujeres que sin duda lo atrajeron (Milena Jesenská, Dora Dyamant, Felice Bauer), el escritor checo por antonomasia, tan idiosincrásico e inescrutable como su escritura, rehusaba el compromiso, en una “tentativa de evasión” –como él mismo la llamó en su famosa Carta al padre– que definió tanto su vida como su literatura.
Son muchas las lecciones que la –hasta cierto punto– parca obra de Franz Kafka (1883-1924), reducida a tres novelas y medio centenar de relatos, ha legado a la tradición literaria: su drástica objetividad narrativa, que puede advertirse en la ausencia del elemento lírico o emocional que permea todos sus textos; la pulcritud con que introduce, desde la primera línea, el asunto fantástico de la transformación de un hombre en “un monstruoso insecto” en La metamorfosis –haciendo que el lector crea en ella porque, lo dice Mark Strand, Gregor Samsa la asume obedientemente y no se espanta, credibilidad tan sincera que asegura, asimismo, la irreversibilidad del fenómeno; el retrato de una angustia humana, soterrada y mítica, que el siglo XX desnudó en toda su genética universalidad; el absurdo impecable de la existencia y su corolario en la dimensión burocrática de nuestra vida individual y social; la perpetración de personajes que son “excelentes razonadores frente a un mundo sordo”. Y todo ello vertido en un “alemán de cancillería” –frase con la que Marthe Robert, una de sus primeras biógrafas, subraya la ausencia de retórica o de cualquier anomalía deliberada o ingeniosa en la sintaxis y en el léxico de su prosa.
Todo ello arroja como resultado una literatura que, en su superficie, parece dar cuenta de una realidad inocua que, sin embargo, refiere asuntos atroces o inexplicables. Lo previno en su momento Theodor W. Adorno: lo que nos altera en Kafka “no es tanto que los mundos que pinta sean monstruosos sino que parezcan insoportablemente naturales”. La lógica inexpugnable de sus historias se traduce en la concepción de la vida como un oxímoron, esto es, como una resignada desesperación.
El progreso de la desilusión
Del mismo modo que Dostoievski –quien con Flaubert forma la pareja de sus novelistas decimonónicos de cabecera–, Kafka fue incapaz de incorporar la heterodoxia que le era afín a la ortodoxia judía en la que creció, tal como al autor de Crimen y castigo le resultó imposible asumir, hasta las últimas consecuencias, su piadoso cristianismo frente a un mundo que parece crecer a expensas de su rechazo de toda espiritualidad. La obra de Kafka puede leerse como el progreso de una desilusión, planteado no como una penosa victimización sino como una ambigua, acaso humorística, extraña y extravagante derrota… y la palabra derrota también quiere decir camino. Respecto de este término, quizá uno de los menos comentados del vocabulario kafkiano, llegó a escribir: “Hay una meta, pero ningún camino; lo que nosotros llamamos camino es hartazgo. Ambos, el inocente y el culpable, serán ejecutados sin distinción al final.” El suyo, entonces, es menos un viacrucis que un callejón sin salida. Sabiendo que “el camino a la verdad no tiene itinerario, pues cualquier receta supone un retroceso”, el embrollo de vivir, en la literatura del narrador praguense, es un lío sin respuesta sobre el que la autoridad triunfa por cansancio: esa autoridad es un emperador que no aparece o un juez invisible, pero también pueden encarnarla el hambre, la propia familia y el simple paso del tiempo.
La insolencia de la realidad
En La metamorfosis y en El proceso todo comienza en el espacio íntimo de una habitación: los otros invadiendo la privacidad, el individuo a merced. La escena inicial del segundo libro puede desternillar de risa, aunque se trate de la detención arbitraria e injustificada de un tipo que apenas se está levantando por la mañana o, más precisamente, que ha sido despertado por la irrupción de dos emisarios menores de la justicia que le anuncian su nueva condición de procesado (obviamente por una falta que ellos son incapaces de explicar, pues no la conocen) y, ante su pasmo, mordisquean los trozos de manzana que la hospedera le ha traído de desayuno.
La insolencia de la realidad es tan cruda e inevitable que quizá esta es la razón por la que casi no hay sueños contados en la narrativa de Kafka, relatos oníricos insertos en las historias (como sí en Dostoievski, por ejemplo), dado que su obra completa y cada una de sus partes ya son pesadillas en sí mismas. La metamorfosis, ese canto gregoriano en prosa, ese agudo y despiadado relato que, acaso por sus dimensiones, se ha convertido en el texto por antonomasia de Kafka, es el ejemplo más acabado de un sueño repugnante que termina por suplantar a la realidad y convertirse en la única dimensión de los hechos: la convivencia, en un departamento de no muy grandes dimensiones, entre una familia y su hijo transformado en insecto, recuerda la condición solitaria del escritor, cuyos ideales de vida son, según sus diarios, encerrarse en el fondo de una cueva a escribir y sustentarse con comida que le dejen a la entrada o más lejos, para tener que desplazarse por ella cuando la requiera; mantener el mínimo compromiso “entre lo sagrado de la literatura y lo profano de la realidad”, sin que tales propósitos sean leyes inamovibles sino tentativas sujetas a la inoperancia de cualquier intento de planificar; discernir que, sin lugar a dudas, “en la lucha entre tú y el mundo debes ponerte de parte del mundo”; y asumir, inapelablemente, la inevitabilidad de la escritura, podría añadirse, pues sólo así se explica por qué, si dejó encargada a Max Brod la tarea de destruir todo su material no publicado, esté corrigiendo, el día anterior a su muerte, fatigado, moribundo, en la cama, las pruebas de sus últimos relatos.
Historias de un mundo inmundo
Kafka y muchos escritores se disfrazan en su obra para así enfatizar, sin el estorbo del yo, la naturaleza de su búsqueda o de su camino errante, de su derrota errada. Los protagonistas de La metamorfosis, El proceso, El castillo y América –conocida también como El desaparecido– se llaman, respectivamente, Samsa (aquí el recurso es sólo una asonancia con el mismo número de letras que su apellido, la K imperiosa suavizada en una S sibilante, la efe vuelta eme), Joseph K, K. y Karl, ocultamientos que más parecen exhibiciones. En tal subterfugio anida una connivencia, una irónica correspondencia entre autor y personaje que sirve para dejar fuera toda presunción de identidad. Es una manera de decir soy yo para mejor alejarse y poder contarlo todo en una engañosa tercera persona que parece tan propia (en más de un sentido) que consigue de este modo, con este falso distanciamiento, lo que la propia voz no atinaría a decir con mayor verosimilitud. Aun así los personajes de Kafka parecen sumergirse en su condición de extraños que se hallan en estado de “perpetua llegada” al mundo. La narración misma está contada desde una atmósfera de no-saber, un ambiente de sospechas y conjeturas que identifica necesariamente el que corresponde a todo lector, de este o de cualquier texto literario.
Una distracción esencial en Kafka, un salirse de encuadre que aporta eficazmente su cuota de descentramiento e incertidumbre a lo que ocurre en sus relatos, se manifiesta en la sensación de que, antes que ser, hay que obedecer; se necesita siempre ser aprobado, reconocido, por una entidad oscura y por ello poderosísima que tiene lo mismo los visos de ser un Dios que la apariencia de un funcionario cualquiera. Se trata, a menudo, de la iniciación a un mundo alienado en el que lo que gravita en el ánimo de los personajes es la conciencia de que nunca se llegará a nada, nunca se alcanzará la meta. Como la vida, sustancialmente, la funcionalidad de los seres, del amor o de las relaciones entre ellos es una anomalía del sistema. Toda voluntad es un acto fortuito.
Cualquier insistencia lógica, cualquier flujo de racionalidad, activa el sistema inmunológico de la justicia, incapaz de escuchar pero sí de asfixiar al elemento patógeno que intenta, vanamente,
esclarecer sus tortuosos mecanismos. Por eso Samsa nunca se pregunta por qué se ha transformado en insecto o si va a recuperar su naturaleza humana; por eso Joseph K en El proceso se desentiende de indagar sobre el delito que supuestamente cometió. Hablamos de la combinación espeluznante de lo subjetivo y lo inapelable
que está en la base de muchos procesos humanos, por ejemplo, en el regalo adánico de dar nombre a las cosas. La realidad recibe siempre esa carga verbal subjetiva (un árbol que se llama abeto, una persona que se llama Franz) pues no hay una razón inherente para que ello sea así, pero una vez instalado el atropello, la imposición, no hay manera de evadirlos si queremos nombrar al pino o hablar de Kafka. Y todo, al final, le pertenece al poder. La justicia es la dueña absoluta, le dice el pintor Titorelli a Joseph K en El proceso, un sistema que no absuelve a nadie, menos por perversidad que por su íntima incapacidad de hacerlo. El mundo es inmundo, la vida es larga y además no importa.
Junto a nombres como los de Joyce, Proust, Virginia Woolf, Faulkner y Thomas Mann, el de Franz Kafka comprime y concentra lo esencial de las propuestas narrativas del siglo XX. Pero a diferencia de proyectos literarios tan absolutos y definitivos como el de los escritores mencionados, casi de vista panorámica, el autor checo nos hace mirarlo todo por el ojo de una cerradura, una estrecha mirilla esmerilada con esmero en el opaco cristal de la vida tal como nos es dado percibirla. Lo que vemos
es siempre una deformación, una estilización expresionista de la realidad que, en su naturaleza nebulosa, absurda, extraña, desquiciada, se parece, más de lo que pensamos, a la que padecemos día a día.