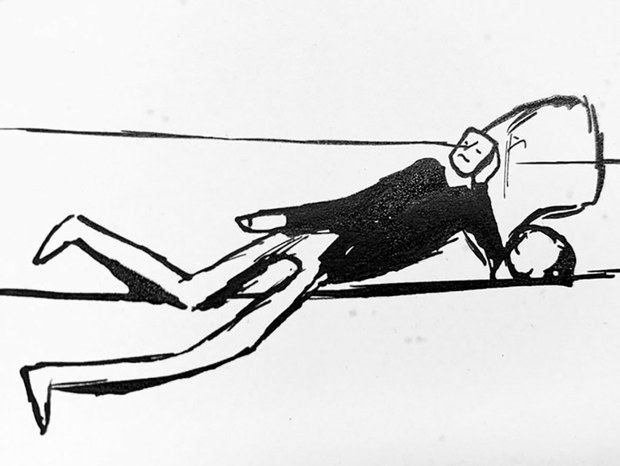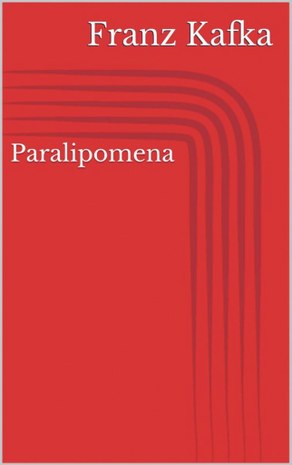San Kafka: para una descanonización
- Hermann Bellinghausen - Sunday, 23 Jun 2024 07:26



Confesarse y mentir es lo mismo. Para poder confesarse, se miente. Lo que uno es no se puede expresar, pues uno es precisamente esa imposibilidad; uno puede sólo decir lo que no es, esto es, mentir.
Franz Kafka
Como pocos autores modernos, Franz Kafka intentó explícitamente separar sus propias intimidad y personalidad en su obra, si bien como tantos otros, incluso más, nutrió con su experiencia vital cada página que escribió, cada personaje que inventó. Por extendida que esté la idea de la apuesta kafkiana a la posteridad, no deja de ser una suposición. El hecho es que sólo aceptó publicar algunos de sus maravillosos relatos breves y La metamorfosis. Si apostó a la duración con sus novelas inconclusas (o interminables), fue un peor-es-nada que distaba de concluir ningún proyecto. Todo para que finalmente sus lectores fieles, embebidos de una veneración religiosa que traiciona la ironía del ídolo, se la pasaran interpretándolo, buscando al autor en su obra, metiéndolo en aquello de lo que se excluyó abiertamente. Pocos epistolarios y diarios íntimos se leen, analizan y citan más. El mismo Kafka se confesaba ávido lector de autobiografías y textos personales, pero nunca hizo ficción para desnudar sus intimidades. Y si apelamos a alguien tan confiable como Juan de Mairena, quizá obtengamos un punto de apoyo adicional: “De los diarios íntimos decía mi maestro que nada le parecía menos íntimo que esos diarios.”
Así como se habla de una dialéctica negativa puede hablarse, en referencia a los talmudistas oficiosos de Kafka, de una teología negativa: en la caída de un solo hombre están las claves del derrumbe divino en las narraciones kafkianas. En cambio para el ateo Albert Camus, su lector lúcido, “el mundo de Kafka es un universo inefable en el que el hombre se da el lujo torturante de pescar en una bañera sabiendo que no saldrá nada de ella”.
Quiso escribir un mundo ajeno, plasmar sus ironías, temores y prejuicios en los demás. La posteridad no le permitió esta enajenación, lo encerró en su obra impidiéndole salir de ella, hacerla de los otros, sólo literatura, no textos religiosos. De los Paralipómenos a El castillo no hay, por decisión de las exégesis sionistas, más que un pequeño paso: son crónicas paralelas de un mundo que de cualquier manera ya estaba definitivamente descrito. Y forzando su estirpe bíblica, se le obliga también a ser un profeta para atribuirle más profecías de las que profirió realmente.
Walter Benjamin, vecino suyo en más de un sentido, ve en su obra el resultado de un fracaso: “Lo que fracasó fue su grandiosa tentativa de reconducir la poesía a la doctrina, y volver a darle, como parábola, la sencilla inalterabilidad que era la única que le parecía adecuada respecto a la razón. Ningún otro poeta ha seguido con tanto rigor el mandato: No te harás ninguna imagen.” Todo para que su posteridad lo retacara de imágenes y hasta se supusiera a imagen y semejanza suya.
* * *
Kafka carece de referencias literarias o culturales explícitas. No recurre a los mitos, la historia ni las escuelas filosóficas. Y cuando recrea a algún personaje clásico es para desmentirlo en textos que no suelen pasar de una página. A Ulises las sirenas no le cantan, Sancho Panza es creador de un indefenso Quijote, Prometeo está en cuatro leyendas que son ninguna: “La leyenda intenta explicar lo inexplicable. Como se origina en un motivo de verdad, debe finalizar nuevamente en lo inexplicable.” Fabula a partir de hechos cotidianos, confabula en oposición a la historia, lo que, en otra paradoja, constituye su eficaz acoplamiento con la historia. Más que intemporal, es permanentemente contemporáneo. Su lenguaje lacónico, de contable (qué satisfactorio nos resulta que trabajara en una prosaica agencia de seguros), sin nombres propios, geografías ni genealogías, establece un mundo asentado en el vacío, único sitio donde cabe la creación. Sólo en América el momento histórico está definido, hasta cierto punto: fin del siglo XIX, principios del XX. Karl Rossman emigra en un momento identificable. Sin embargo, la América kafkiana es tan intemporal y absurda como la innombrada Praga de El proceso. Kafka designa al país que no conoce y ubica su Gran Teatro Integral en Oklahoma, lo que se antoja más fascinación por la palabra exótica que precisión geográfica. Y es allí donde libera al más feliz de sus personajes. En cambio Praga, la ciudad natal meticulosamente descrita y deformada (como Toledo en el El Greco), no se llama, es cualquier ciudad y el calvario de Joseph K ocurre en cualquier siglo, en cualquier presente. La indiferencia temporal corresponde a la indiferencia de la gente.
La desgracia de Kafka es que la mitad de lo que sabemos y decimos está basado en su obra no literaria: cartas y diarios, y casi todo lo demás en novelas inconclusas y mal ordenadas, y testimonios fantasiosos como los de Janush. Su portentosa “bisutería”, sus fragmentos y miniaturas no dejan nada claro, son pasto de interpretaciones místicas, psicoanalíticas, materialistas, estructuralistas. Su mitología es él mismo, su hilo de Ariadna la historia de sus novias, su familia inmediata y sus fluctuaciones políticas. En un siglo donde para leer a los autores mayores hay que pensar en la historia del mundo, donde el collage (del plagio al montaje cinematográfico) parece la única técnica nueva en el arte, la obra de Kafka se sostiene sin nada externo. Más allá de los rasgos chinos, griegos, yídish o germánicos, lo que pesa es su extraña voluntad, su asfixiante inventiva.
* * *
No fue un profeta, pero sí el primer escritor alemán que padeció (y en venganza aprovechó) su condición fronteriza. De un alemán sin florituras, “de cancillería”, anterior a la hipertrofia nazi, extrajo su literatura certera, perfecta, con toda la ironía poética que es posible obtener de un idioma desnudo y sin dueño. Porque Kafka se encontró con un idioma sin dueño. El yídish era de los judíos bajos, el hebreo una lengua muerta para solaz de los rabinos, el checo una lengua popular en resistencia contra el idioma de los austriacos. Kafka, que no era austríaco, eligió la lengua menos cerrada, la de los los burócratas, que nadie reivindicaba en Praga. No el alemán de Schiller, sino el del mordaz empleaducho que nunca llegaba tarde y gustaba de imaginar, detrás del servilismo canino, una ironía devastadora. Esos perros no son la estampa degenerada de sí mismo que quieren ver “sus” psicoanalistas. Para él, “perro judío” no era, como se cree, un insulto, sino un chiste. Siendo perro podía mascullar entre dientes cualquier barbaridad, de todos modos nadie iba a prestarle atención.
* * *
Su obra ha padecido tantas páginas interpretativas que junto a ellas su corpus apenas tiene la extensión y la importancia de un apéndice. Claro, todos los autores importantes que dicen cosas a la gente han sido interpretados sin cesar, y nuestra época podrá ser estudiada algún día de acuerdo con su interpretación de Kafka. Los estudios cervantinos y dantescos son expresiones de distintas épocas, de modas, taras, prejuicios y cualidades. Qué tanto el kafkianismo moderno traiciona la obra que admira: apologética de nuestras angustias, hermenéutica de nuestras pulsiones, el apocalipsis de los narcisos enclaustrados se convierte en profesión de fe en el Minotauro que ríe.
Más allá de las pobres transmutaciones de nosotros, sus lectores, están las intransferibles metamorfosis, la ironía y el dolor que no podemos imaginar, de ese Franz Kafka que se mofaría de nosotros con su risa de tuberculoso anterior a la estreptomicina. Todo lo dicho, estas líneas y los millares de líneas quizás mejores, escritas en su santo nombre, habrán desaparecido cuando Gregorio Samsa siga transformándose, cuando otros hombres y mujeres vean cómo le hacen para adaptar a su imagen y semejanza una obra que, como todo lo grande, es y deslumbra pese a sus afanosos intérpretes: como se origina en un motivo de verdad, debe finalizar nuevamente en lo inexplicable l