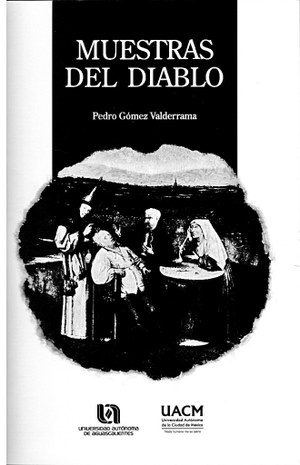¿Quién demonios es el Diablo?
- José Ángel Leyva - Sunday, 30 Jun 2024 07:38



A propósito de la aparición en México de Muestras del Diablo, del escritor colombiano Pedro Gómez Valderrama, con los sellos de las universidades autónomas de la Ciudad de México y de Aguascalientes (UACM/UAA), vienen a la mente varios libros que tocan la temática del Diablo y del mal. El libro de Gómez Valderrama, publicado por primera vez en 1958 en su país, aborda el tema de la brujería y los aparatos represores, especialistas en detectar las marcas del diablo en la vida de los acusados. No obstante, debe leerse también como un tratado sobre la libertad. En ese sentido, su obra corre paralela a la de Rüdiger Safranski, El mal o el drama de la libertad (1997), y se hermana, desde una perspectiva latinoamericana, con los estudios de Jules Michelet en La Bruja o en Historia del satanismo y la brujería.
Pero no es exactamente de brujas o de tribunales sanguinarios sobre lo que interesa reflexionar, sino sobre el imaginario del mal que encarna en una iconografía que ha pretendido mantener vigente el miedo al miedo, restringir la libertad o, de plano, justificar el exterminio de la vida humana.
Las imágenes del Diablo son ingenuas ante los horrores cometidos en nombre del progreso, la patria, la libertad, la democracia, Dios y el bien. No es necesario descender a los infiernos para atestiguar los tormentos imaginados por Dante a los pecadores, particularmente a sus enemigos políticos; las demostraciones de crueldad son un espectáculo cotidiano y una constante a lo largo de la historia. El Diablo, en sus extravagantes formas de animal o de monstruo, ya no asusta sino a los niños, y quizá cada vez menos. Safranski apunta hacia el papel de la diferencia, a la defensa de particularidades que llevan a imponer guardianes de la identidad y de la pertenencia, del territorio. Fuera de esas marcas identitarias, culturales, religiosas, la violencia puede ser ejercida sin límites en defensa de lo interior contra lo exterior, contra el otro, lo cual no impide las guerras fratricidas o las masacres tribales como las vividas en África en el siglo XX, narradas por Rysard Kapuscinski en Ébano.
Safranski ejemplifica el mal como ejercicio de un supuesto bien cuando se ejerce contra los enemigos. Recuerda un episodio de la Biblia que refiere la conquista de la tierra de Caná como una masacre sin igual: “Un ejemplo especialmente drástico es la destrucción de la ciudad Hay por un mandato de Dios. Primero serán acuchillados los que han huido de la ciudad: ‘Y cuando Israel hubo degollado a todos los habitantes de Hay en el campo y en el desierto […] haciéndolos caer a todos bajo el filo de la espada, hasta que todos perdieron la vida, entonces Israel entero se volvió contra Hay […] y todos los que cayeron en el día, hombres y mujeres, eran doce mil ’.” No pretendo hacer un paralelismo con los actuales sucesos de Gaza, cualquier coincidencia es producto de la causalidad.
Un pobre diablo en Alemania
Por su lado, Denis de Rougemont, en La parte del diablo, realiza una aproximación como consecuencia de la segunda guerra mundial y el Holocausto perpetrado por los nazis contra judíos y gitanos. Hitler había comprendido muy bien que la masa pierde su capacidad de pensar y verse a sí, para sí, y responder a un impulso de desconocimiento del otro, de odio a la diferencia. Hitler ejerce sus dotes oratorias para embaucar y culpar a otros grupos humanos de sus frustraciones colectivas o individuales, para imponer la idea de misión de raza elegida y llevar a cabo un proceso de exterminio contra quienes representan una amenaza a su territorio, a sus derechos genealógicos, a su mitología. Hitler, dice Rougemont, no podrá considerarse un auténtico diablo, acaso un pobre diablo, un artista fracasado, resuelto en el discurso de la violencia y en la construcción de un sistema industrial de genocidio, de una maquinaria bélica de dimensiones planetarias. Los nazis pierden la guerra y la causa, se desvanece el mito, queda la marca del mal. Pero en ese combate por la defensa de la vida y la libertad es inevitable la pregunta: las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿serían los ángeles del bien destruyendo a las fuerzas del mal? El Diablo tiene la respuesta.
El mal como legítima defensa
Volviendo a Las muestras del Diablo, Gómez Valderrama narra el caso del burgomaestre de Bamberg. La historia está enmarcada en una época de Alemania proclive a perseguir la brujería y el satanismo. En 1628, el hijo del Canciller afirmaba haber visto al burgomaestre Johan Junius en reuniones de adoradores del diablo. El burgomaestre, conocido por ser un modelo de los preceptos cristianos, acusado de brujo fue llevado al calabozo y sometido a bárbaros tormentos. Pretendía resistir la tortura para convencer a las autoridades de su inocencia. Paradójicamente, es su verdugo quien le pide que acepte todos los cargos e invente monstruosidades para liberarse del sufrimiento físico, que al final le hará delirar y revelar actos y escenas dantescas. Persuadido de que no hay salida, el acusado escribe una carta a su hija, con ayuda del verdugo, para contarle su penuria y la falsedad de sus declaraciones como única opción para evitar la tortura y anticipar su muerte. La carta de inocencia termina por confesar un delito: debe dar los nombres de otras personas inocentes para acusarlos de brujería y satanismo.
Giovanni Papini sostiene que Satanás es el Gran Acusador, el Gran Inquisidor. Emplea todas sus artimañas para llevar a la tortura y al cadalso a quienes se resisten a sus encantos. Las prácticas del llamado Santo Oficio hallaron eco en pleno siglo XX en Estados Unidos con el macartismo, y en la exUnión Soviética el estalinismo dio rienda suelta a las purgas de Moscú, narradas por Víctor Serge en El caso Tulayev. El Diablo ejerce el mal en su “legítima defensa”, porque el plan del Diablo no es sólo el pecado y la demostración del hombre indigno de la gracia de Dios, sino su destrucción. El Diablo, o sea el mal, aspira no sólo a ganar la partida contra la libertad, contra el albedrío, sino a convertir a la humanidad en Nada, en Nadie. Es decir, imponer su dominio absoluto.
Como Galileo, Giordano Bruno veía en la ciencia un camino hacia la verdad y la esperanza. El primero se sacrifica por la defensa de su conciencia ante las autoridades eclesiásticas, mientras que el segundo opta por darle la razón a sus inquisidores, porque “no obstante, la Tierra se mueve”. Arthur Miller, en su obra Las brujas de Salem, expone el caso contrario: John Proctor, un granjero acusado por una amante despechada, es llevado a juicio y sometido a tortura, pero la verdad sale a flote. Los inquisidores, para no evidenciar su error, le ofrecen a Proctor la vida a cambio de declararse culpable. Proctor se niega porque argumenta que asumir la culpa es perder la única herencia de un pobre, su nombre. La muerte protegerá a sus descendientes del estigma y salvará su apellido. La historia real en la que está basada la obra de teatro presenta otras variantes, pero el tema es el mismo: la acusación de brujería tiene su verdaderos motivos en la avaricia de los vecinos, quienes pretenden apoderarse de los bienes del granjero y comerciante. El diablo, y el supuesto terror que genera, el terrorismo de los oprimidos, son el argumento para justificar el juicio y la condena.
La caída del ángel
El Diablo actúa desde la nada para anular la libertad mediante sus recursos de Gran adulador, de Inquisidor, de Falsario, de seductor, de virtuoso del verbo; es un apologista de la violencia y en su narrativa las víctimas son inexistentes, son los triunfadores, los conquistadores, los poderosos quienes dan sus versiones de los hechos. El mal trabaja para socavar la memoria, para anularla, para impedir que las nuevas generaciones recuerden el sufrimiento y eviten la repetición de procesos destructivos, de errores. El mal se disfraza de bien para asumir el papel de liberador del Diablo y esgrimir la guadaña y cortar las malas yerbas, para acabar con las amenazas religiosas, políticas e ideológicas, para segar el humor que ironiza y hace mofa del poder, de los tiranos. Por el contrario, la poesía y las artes, la literatura, recuperan no sólo la memoria, hurgan en el olvido, le dan nombre a los seres anónimos, testimonian y recuperan las voces apagadas por la oscuridad y la ignorancia.
Victor Hugo, el prolífico escritor francés, dejó inédita una magna obra poética, El fin de Satán, poema de largo aliento que no vio la luz sino un año después de la muerte de su autor, acaecida en 1885. Tiempo después se editó Dios, que formaba parte de la trilogía en la que trabajaba en sus últimos años de vida; La leyenda de los siglos (1859) fue publicada en vida del autor. Poeta romántico, espiritista y político de firmes convicciones morales y republicanas, Victor Hugo nos dejó ese gran poema épico sobre la caída del ángel maldito en el abismo, quien en su descenso pierde una pluma al borde del vacío. Esa pluma encarna la libertad, el albedrío del que nacen los artistas y el arte.
No el artista que imita la realidad, que la reproduce, sino el que pretende crearla, inventarla a partir de la nada, de nadie. Otros, como el escritor Denis de Rougemont, afirman que lo que es producto del ingenio del diablo es el arte fallido, las malas artes. Por el contrario, Rubén Bonifaz Nuño, en su famoso ensayo El amor y la cólera, al referirse al tormento amoroso de Cayo Valerio Catulo y a su genio, sentencia que “en todo gran poeta existe un fondo de malignidad que, en último extremo, da carácter y sentido a su obra”.
El fin de Satán no sólo aborda la desgracia de Luzbel, pone sobre la mesa la cuestión del amor de Satán por su creador; un amor, sí, desvencijado, herido. Giovanni Papini en El Diablo y Dennis de Rougemont en La parte del Diablo (1982) abonan sobre esa misma idea. Papini sugiere que, antes de actuar la soberbia y la envidia, en Luzbel explotaron los celos. Dios había elegido a otro ángel para descender a la Tierra y redimir a los hombres, sacrificándose a sí mismo en la figura de Cristo. Primero como amante despechado, iracundo, Luzbel da rienda suelta a sus afanes de sublevación y venganza. Derrotado, es empujado al vacío y desde allí, siendo Nadie y Nada, trabaja para hacerse notar y demostrar que la criatura humana es un error de Dios –Freud y Cioran sostienen esa misma idea, aunque se refieren a la Naturaleza–, al crear y otorgar la libertad a su principal predador: el hombre.
Satanás, amante herido
El Diablo, en la visión romántica, es un personaje maldito nacido del amor divino, ángel guardián del Verbo; expulsado a los dominios
de la Nada, pretende ser alguien, algo, cultivando la maldad en el deseo y la libertad, ese precioso don concedido a la especie humana. Victor Hugo insiste en que el mal tiene su origen en el amor. En ese sentido coincide con San Agustín, quien sostiene que Dios permite el mal para extraer el Bien. Para los románticos, la rebelión de Lucifer es producto de una pasión sincera, del dolor ante la pérdida de la exclusividad divina. Victor Hugo ve dudar al Diablo en su descenso, lo escucha reclamar a Dios como amante herido, echarle en cara su pertenencia y acaso su propia desgracia. En el pensamiento romántico, al final de los tiempos, vendrá el arrepentimiento, la redención, el perdón. Como en el Don Juan de Zorrilla, gracias al amor de la virtuosa Doña Inés, y al arrepentimiento, Don Juan es rescatado del averno.
El hombre es diablo del hombre
La pluma de Lucifer en El fin de Satán representa la libertad, y de su misma naturaleza son esos permanentes inconformes e insatisfechos incurables que son los artistas, los poetas y los revolucionarios. Los primeros, individualistas, egocéntricos en busca de la originalidad, los segundos, comunitarios, libertarios, que dejan de serlo cuando abandonan la lucha para defender el poder contra los revolucionarios en turno. No obstante, los primeros, a deferencia de los segundos y de quienes representan el poder, no atentan contra la libertad ni la vida, simplemente subliman sus deseos y exorcizan la acción del mal. Son, a su pesar, auténticos, y no necesariamente buenas personas ni ejemplos de vida, pero tal vez los salven sus obras, su genio. El Marqués de Sade reconoció su gran afecto por el mal, por el placer que le causaba el dolor del otro, por el homicidio incluso, pero declaró que él no era un asesino, sino un artista, un escritor que gracias a su imaginación no llegó a cometer el crimen, sólo lo recreó en su escritura. No obstante, como sostiene Giovanni Papini: “El diablo se ha encarnado y se ha hecho hombre: es el hombre l