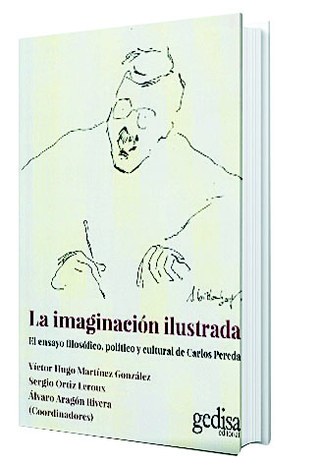La imaginación ilustrada: filosofía en América Latina / Entrevista con Carlos Pereda
- Víctor Martínez, Sergio Ortiz Leroux y Álvaro Aragón - Sunday, 07 Jul 2024 08:27



Primeros años en Florida
–Florida, Uruguay: ¿cómo era tu ambiente familiar en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado?
–Mi papá tenía una pequeña tienda, y cuando tenía ocho años comencé a atenderla. Mi mamá era maestra escolar. El primer año que fui a la escuela, cuando nos empezaron a enseñar a leer, pensé: “Nunca voy a aprender, es muy complicado”. Es irónica esa experiencia porque me he dedicado casi toda la vida a leer.
–¿A qué escuela fuiste?
–A la Escuela Varela, que era pública. En aquel entonces en el Uruguay no había educación privada. Fui a la Escuela Varela, que no era la que me tocaba porque estaba lejos de casa, pero ahí había enseñado mi mamá. Lejos significaba seis cuadras en mi pueblo. Paso ahora al Liceo para contar que en los salones había frases que en la memoria me resultan un poco ridículas, porque decían, por ejemplo: “se declaran írritos, nulos y disueltos para siempre todos los lazos que unen al Uruguay respecto al emperador de Brasil, al gobierno de Buenos Aires y a cualquier otro valor del universo”. Era el Uruguay inmediatamente después de la segunda guerra mundial.
–¿Montevideo fue pronto importante? ¿Cuáles fueron entonces tus lecturas?
–En aquel momento Florida quedaba a dos horas de Montevideo. Aunque la distancia era poca, viajé ahí escasas veces durante mi adolescencia. Montevideo era la gran capital que para nosotros, muchachos del campo, lucía inalcanzable. Por otra parte, el Liceo fue muy intenso. Nuestros maestros nos hicieron leer prácticamente toda la cultura occidental, desde Homero y la Ilíada, o Dante y la Divina comedia, hasta la poesía uruguaya. Me preguntan por mis lecturas. El ambiente se había empezado a nublar. Ya no era el Uruguay feliz, sino que había cada vez más insatisfacción por lo que Benedetti llamó en un libro El país de la cola de paja (1960). En esa atmósfera descubrí a Felisberto Hernández, Onetti y Cortázar, y a poetas como Idea Vilariño e Ida Vitale. En cuanto a Borges, él se había convertido en el Río de la Plata en un objeto de amor-odio. Por un lado, era considerado un genial escritor; por otro, tenía la fama de ser muy conservador.
Universidad y filosofía
–¿Cuáles son tus recuerdos universitarios en Montevideo?
–Fui alumno del Instituto de Profesores Artigas que formaba maestros de enseñanza media, pero también de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Un profesor importante para mí fue Ezra Heymann, un judío emigrado de Alemania que fue discípulo de Gadamer y un magnífico kantiano. Algunos asistíamos a la Biblioteca Nacional porque nos habían hablado de Héctor Massa como inmenso filósofo. Massa también recibía en su casa los viernes a las diez de la noche. Con él leímos el Tractatus logico-philosophicus (1921) de Wittgenstein. Daba aquellas clases extrañas que hoy llamaríamos filosofía analítica.
–¿Por qué elegiste filosofía?
–Quería escribir obras de teatro. En esa época el teatro en Uruguay era importante. Me dije: “la filosofía me dará ideas para escribir piezas teatrales”. Pero como sucede tantas veces con los propósitos, aquella ilusión se fue posponiendo.
Estación alemana
–¿La influencia de Heymann te llevó a estudiar a Kant en Alemania?
–Cuando llegué a Alemania encontré una situación diferente de la que había imaginado. Tenía una beca para Heidelberg porque Gadamer fue maestro de Heymann. Gadamer tendría ya ochenta años. Fue muy amable, pero hablé con él una sola vez. Otro profesor ahí era Tugendhat. Hablé con él y me dijo: “El seminario de Heidelberg es inmenso y famoso, pero le recomendaría ir a otra parte si quiere hacer un doctorado.” En ese momento un gran lugar era la Escuela de Frankfurt, a la que recién había llegado Habermas. Pero Tugendhat me señaló: “A usted en un seminario en Frankfurt ni gritando lo van a escuchar. ¿Por qué no va a algún lugar pequeño donde hay profesores que se van a ocupar de usted? Habermas lo recibirá dos veces en dos años, mientras que en otros lugares tendrá más dirección”. Por ese consejo elegí Constanza. Y fue buena opción porque era una universidad con pocos alumnos donde los profesores hablaban mucho con uno. La filosofía en Constanza estaba influida por el “pensar metódico”, la escuela de Paul Lorenzen que era una versión de la filosofía analítica. En Montevideo yo había leído mucho a Heidegger en la traducción de José Gaos, pero en Constanza escuché poco hablar de Heidegger.
–Háblanos de ese ambiente.
–Quizá porque entonces se vivía el Uruguay como un lugar cosmopolita, no sentí nostalgia. Tampoco tenía clara conciencia de lo sucedido ahí. Sabía del nazismo, pero ignoraba sus crueldades. En los setenta en Alemania se hablaba poco de eso. Si te invitaban a una casa, después de que se tomaba vino algunos contaban que soñaban con Hitler. Pero esos recuerdos eran suprimidos. Por otro lado, yo vivía en la República Federal donde los pensadores de la Escuela de Frankfurt, aunque provenían del marxismo, eran anticomunistas. En Berlín Occidental la discusión política era fuerte, pero diferente a la mexicana. Cuando llegué a México noté la influencia de Althusser, pero su marxismo y el de Frankfurt no tenían nada que ver. La izquierda de Alemania Occidental era distinta al marxismo con pretensiones científicas de Althusser. No había presencia decisiva del Partido Comunista, que estaba del otro lado del Muro, y la izquierda alemana era la socialdemocracia. Incluso Engels no era bien visto. No era éste el caso de Marx, pero era un Marx leído desde Bloch, Adorno, Habermas; en el caso de Habermas, un Marx kantianizado. Uno de los centros culturales que visitábamos era Zúrich. Era la época del teatro experimental de Peter Handke y Thomas Bernhard. Con amigos íbamos en tren o auto y nos volvíamos esa misma noche porque era carísimo. Lo que me extrañaba es que cuando los alemanes miraban Suiza decían: “qué país tan ordenado”. Me extrañaba también de Zúrich cierto aire desideologizado. Había ahí un café donde al parecer Lenin organizó la Revolución Rusa. Pero todo te lo contaban como una historia casual. Quiero corregirme ligeramente. Señalé que Heidegger estaba ausente en Constanza. Pero no del todo, pues estaba la hermenéutica de Gadamer, ese “Heidegger urbanizado”, como lo llamó Habermas. Gadamer se consideraba a sí mismo un conservador. No obstante, cuando discutía con Habermas lo hacía con simpatía, tratándolo de “este muchacho ya va a aprender con el tiempo”.
–Realizas tu maestría y doctorado (1970-1974) y pasas de los intereses de Kant a los de la argumentación. ¿El “pensar metódico” de Constanza influyó en ello?
–Sí, pero además fue volver a Vaz Ferreira, el filósofo uruguayo que siempre ha sido una de mis casas. Pero regreso a los grupos filosóficos en Alemania. Aunque eran diferentes, discutían entre sí. Los discípulos de Gadamer discutían con los de Frankfurt. Voy a decir una maldad: los alumnos de Habermas eran más violentos contra los hermenéuticos, a quienes acusaban de derecha, que Habermas mismo. Los debates de Habermas con Gadamer son elegantes y abundan en ponderaciones, como decir: “eso que usted escribe, Gadamer, de la hermenéutica y la interpretación está bien, pero hay que agregar otras cosas”.
Llegada a México
–¿Pasamos a México?
–Cuando terminé mi doctorado no podría regresar a mi país por la dictadura. En ese contexto surgieron dos factores. Uno, que la organización alemana que me becó me regalaba un viaje a América Latina. Elegí Venezuela y México para ver los ambientes universitarios. Pero cuando estaba por viajar, Iván Ilich dio una conferencia en Zúrich a la que asistí. Al terminar le pregunté si podía darme alguna recomendación con personas de México. Me contestó que tenía dos nombres: “uno lo va a incluir en el ambiente intelectual; el otro es más operativo y quizá tenga alguna oportunidad laboral”. Se trataba de Ramón Xirau y Luis Villoro, quien me comunicó que estaba iniciando una universidad, que era la UAM-Iztapalapa, y que le mandara mis papeles. Me sugirió dar clases y que luego tendría que hacer un concurso.
En la UAM-Iztapalapa el ambiente era a un mismo tiempo agradable y de muchos líos. Pero viví esos primeros años con enorme alegría […]. Empecé a dar clases […]. En ese tiempo fue el Primer Congreso de Filosofía y hablé con Carlos Pereyra, a quien conocí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y que me sugirió consultar a Adolfo Sánchez Vázquez. Fui con él y me dijo: “sí, presente un trabajo”. [...] En el Congreso conocí a mucha gente. México me recibió con los brazos abiertos. Esos años los pasé feliz, pues había logrado colocar mis clases en dos días. Me fui además adentrando en la vida cultural. Fue Xirau quien me preguntó si quería escribir alguna nota en Vuelta, la revista de Octavio Paz. Por cierto, en casa de Xirau escuché a Ofelia Medina recitar a Rosario Castellanos y quedé maravillado por su poesía.
–¿No hubo un desajuste al llegar a un México grande y caótico?
–Me encantó. Venía de visitar Caracas, que sí me pareció un caos, y tuve la suerte de toparme con gente amable.
–¿Terminaste en Iztapalapa en 1984 y pasaste a la UNAM?
–Carlos Pereyra me invitó como profesor por horas. Iba a Iztapalapa y daba también clase en la UNAM. En ese momento había en el país muchos conflictos. Pero respecto de aquel pasado, noto algo diferente con la polarización actual. Pensando en esto, recuerdo una frase de Sartre
que dice: “Cuando los nazis entraron en París, nos dividieron. De un lado estábamos los buenos y del otro los malos; y ya no importaba que fueran liberales como Raymond Aron, o socialdemócratas como Merleau-Ponty. Nosotros éramos los buenos y los nazis los malos. Pero cuando se fueron los nazis empezaron los líos, porque ya no todos los buenos se consideraban siempre buenos.” Creo que la diferencia es que hoy estamos todos mezclados en esta oposición, los buenos y los malos, los amigos y los otros. Quizá una pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo vincular a los distintos grupos? Nosotros hemos hecho algo con el Diccionario de Justicia (2017) y de Injusticias (2022), donde vinculamos a grupos distintos.