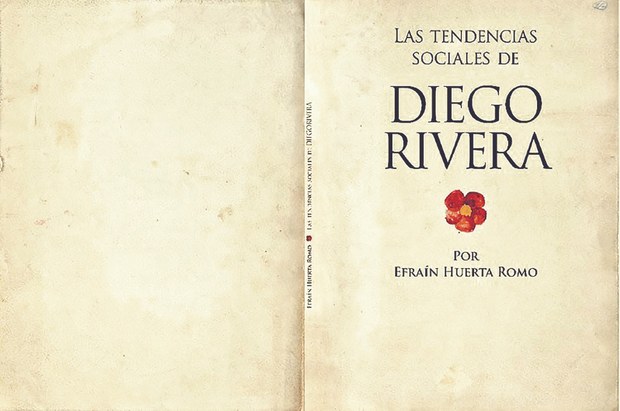El poeta y el pintor: Diego Rivera en la mirada de Efraín Huerta
- Eduardo Vázquez Martín - Sunday, 04 Aug 2024 08:38



La aparición de un texto inédito de Efraín Huerta (Silao, Guanajuato, 1914-Ciudad de México, 1982) es una extraordinaria noticia para quienes aprecian la obra del poeta, pero también para los interesados en la historia del arte y las ideas. Se trata de un trabajo escolar de 1931, un mecanuescrito esmeradamente cuidado, que el joven bachiller Efrén Huerta Romo firma como Efraím e ilustra con viñetas de acuarela pintadas por su compañero de clases Rafael Solana (Veracruz,1915-Ciudad de México 1962). El alumno de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) presenta un análisis crítico de las ideas que fundamentan, desde su punto de vista, los murales de Diego Rivera. Las tendencia sociales de Diego Rivera fue elaborado para el curso de historia del arte que impartía el maestro y editor Agustín Loera y Chávez (Aguascalientes, 1884-Ciudad de México, 1961), creador, junto a Julio Torri y Manuel Toussaint, de la legendaria editorial Cvltura.
En la presentación de esta edición facsimilar, María Isabel Grañén Porrúa y Verónica Loera y Chávez Castro –nieta del profesor– dan cuenta de la aparición del texto en la biblioteca del editor justo cuando ésta acababa de desembarcar en la ciudad de Oaxaca para integrarse al acervo de la Biblioteca Andrés Henestrosa; María Isabel y Verónica comparten también con el lector la felicidad que el texto le causó al poeta David Huerta (1942-2022), hijo de Efraín, quien animó su publicación y se comprometió a escribir una nota que desafortunadamente no alcanzó a redactar porque la muerte repentina nos lo arrebató.
Lo primero que el hallazgo nos revela es el aprecio del profesor por el trabajo de su alumno; en el texto introductorio de la presente edición, Emiliano Delgadillo expone la importancia que Agustín Loera y Chávez tuvo en la formación de Huerta y Solana, pero también en la de Octavio Paz, López Malo y todos los animadores de la revista Barandal, por quienes sentía un aprecio que no conocieron sus alumnos de la generación anterior, los escritores de Ulises y Contemporáneos, debido a que compartía con los más jóvenes “su interés por el marxismo y su simpatía por el Partido Comunista”. Delgadillo recupera un texto de Efraín donde señala la importancia que en su formación tuvieron maestros “de la talla de Erasmo Castellanos Quinto y de don Agustín Loera y Chávez”, también subraya que “los gestos vehementes de los alumnos de la ‘Década Roja’ (1931-1940) agradaron al ya experimentado maestro […] Si hoy llega hasta nosotros el revelador trabajo de Efraín Huerta […] es porque también Loera y Chávez admiró a sus estudiantes; en especial, a quienes estaban llenos de pasiones políticas y deseos artísticos, sentimientos que cada tanto son indisociables”. Le debemos al maestro Loera y Chávez la preservación de este texto seminal, pues fue él quien lo guardó en su biblioteca personal junto a la primera edición de Absoluto amor (1935), ópera prima de Efraín Huerta.
Delgadillo nos recuerda que la vocación inicial del joven Huerta no fue ni la poesía ni el periodismo sino la pintura, y que el encuentro con los maestros y compañeros que definirán su destino literario en la preparatoria nacional es consecuencia del rechazo que padece en la Academia de San Carlos. Pero la ENP de San Ildefonso era el recinto donde había iniciado el movimiento mural y sus paredes estaba decoradas desde hace poco menos de una década con las obras de Diego Rivera, Fernando Leal, Jean Charlot, Fermín Revueltas, Alva de la Canal, Alfaro Siquerios y Clemente Orozco; aquellos trabajos eran motivo de intensos debates estéticos y políticos entre alumnos y maestros, pintores y poetas, dentro y fuera del recinto. Es en San Ildefonso donde el joven Octavio Paz Lozano confesará haber tenido el primer contacto con el arte moderno y donde nació su pasión por la pintura; será ahí mismo donde el adolescente Efrén Huerta Romo va a redactar su ensayo crítico sobre Diego Rivera, punto de partida de una relación larga, compleja, contradictoria y fraternal entre el poeta y el pintor, paisanos los dos de Guanajuato, correligionarios ambos en la militancia comunista.
Lo primero que hace el joven Huerta en su texto es pasar revista a la obra mural que Rivera ya había creado en 1931. De entrada descarta el interés por el primer mural de Rivera, La creación, “por ser de un simbolismo que dista mucho de ser social”; lo mismo sucede con La epopeya del pueblo de México, a la que califica de ser “solamente una galería de historia, una serie de retratos, de escenas, de evocaciones, que en conjunto no dan ideas sociales de ninguna especie y a las que sería demasiado sutil buscar explicaciones”. De la “decoración de Chapingo” apunta que “sin ser esencial tiene ya cierta importancia”, mientras los murales del Palacio de Cortés en Cuernavaca “no carecen tampoco de interés”, aunque le parece pertinente comentar que fueron pintados por “voluntad del que fuera embajador norteamericano, Mr. Morrow”. Para Huerta, “lo que tiene la clave de los sentimientos en que Diego puso todas sus tendencias, son las (obras) de la Secretaría de Educación […] las primeras en importancia social […]. De ellas he tomado inspiración para la mayor parte de los incisos de esta tesis, y en ellas he bebido datos para estudiar la figura social del gran pintor”.
Sorprende la contundencia y seguridad con la que el muchacho de provincia escribe a sus dieciséis años del pintor consagrado que era entonces Rivera, que con cuarenta y cinco era la encarnación del poder cultural; más sorprende todavía la pertinencia de algunas de sus ideas: en efecto, La creación es una obra simbolista de estilo bizantino, una obra de transición, de una técnica y temática por las que Rivera no volverá a interesarse. En el mismo sentido es notable la manera con que el futuro poeta descarta la obra más valorada por el poder político nacional, desde su gestación hasta el día de hoy: La epopeya del pueblo de México. Sus comentarios a los murales de Palacio Nacional y Cuernavaca podrían considerarse antecedente, de haber sido posible su lectura, de uno de los ensayos más críticos, heterodoxos y polémicos, sobre la obra del maestro, pues en lo esencial parece coincidir con el Jorge Juanes de Diego Rivera. Pintor de templos del Estado (2016).
Aunque reconoce el interés de los frescos de Chapingo, el joven Huerta no se detiene en estos murales; quizá debamos dispensarlo por ello, porque es probable que no los conociera en persona ya que, como lo explica Emiliano Delgadillo, el estudiante era francamente pobre y carecía incluso de máquina de escribir, por lo que debió de trabajar en máquinas prestadas durante muchos años más, incluso cuando ya ejercía de periodista. Sea como sea, Efraín es contundente al decir que lo que le interesa son en realidad los muros de la Secretaria de Educación, ese inmenso templo dedicado al nacionalismo revolucionario y al socialismo mexicano.
Cuestionamientos y otras cuestiones
Lo primero que cuestiona Huerta es la inclusión en un panel de la milicia en la trinidad de los enemigos del pueblo, junto al clero y la burguesía. Aquí Huerta nos deja ver que el joven preparatoriano no sólo se identificaba con la Revolución Mexicana sino que además se ha iniciado en el comunismo y simpatiza con la idea de los soviets, aquellos consejos revolucionarios de obreros y soldados que fueron la base de la Revolución de Octubre, por lo que critica que se les coloque junto a los capitalistas, mientras reivindica otros paneles donde “Diego los toma como una de
las partes vivas más importantes de la población, como un gremio de los mas respetables. De los más poderosos, de los que más interesan bajo el punto de vista del comunismo”.
También encuentra contradictorios los llamados revolucionarios a las armas, en que incluso aparece un “simpático y rudo labriego abriendo pechos a bayonetazo limpio o a tiros de fusil”, frente a la “propaganda pro paz (que) resulta un tanto contradicha con la brusquedad de ideas
que asaltan al comunista en el momento de enfrentarse con el ‘burgués opresor’”. Al Huerta de 1931 tampoco le satisface la simplificación que, a su juicio, hace el artista del clero, pues según el joven abajeño, Rivera deja de lado lo que “lograron hacer los religiosos en el terreno de la consolación y del amparo”. Las contradicciones de Rivera, según Huerta, le sirven al joven rojo para definir al pintor como un “comunista íntimamente burgués”. Pero no sólo eso:
En la actualidad, todos lo sabemos, Diego ha abandonado un poco sus ideas comunistas, o las recuerda demasiado vagamente al hacer los contratos para decorar ya el Palacio de Cortés, ya la bolsa de San Francisco […] la idea que le animó al decorar la Secretaria de Educación se sutiliza lo bastante para hacer del gran pintor y ex-comunista un burgués más, en la larga lista de los hostilizados por sus propios cuadros.
Tampoco le gusta al futuro autor de Los hombres del alba el trato que Rivera dispensa a los poetas, a quienes evidentemente identifica con los “puros” de la revista Contemporáneos, y a los que representa como decadentes invitados a la mesa de los burgueses, en un ejercicio de “ridiculización caricaturesca de las clases altas, del dinero y la inteligencia, del capital y la cultura […] llegando a dibujar una representación de este gremio (el de los poetas) por el suelo, bajo un pie justiciero, y portando las clásicas orejas de burro”.
Después de tan puntual crítica, a Huerta le parece que es momento de reivindicar a Rivera frente al “nada clemente” de Orozco, a cuya obra en San Ildefonso se refiere como “engendros infernales […] símbolos todos de una demiurgia cromática de extranjeras alucinaciones”. Al estudiante de San Ildefonso le parece que el anarquizante de José Clemente hostiliza con “odiosas sañas” a la aristocracia, mientras Diego es “un pintor que no odia, sino que ama, que no destruye, sino que levanta, que no apaga sino que enciende”.
Desde luego que el texto descubierto en la biblioteca de Loera y Chávez no es la obra de un investigador de estéticas sino las reflexiones de un adolescente arrojado, intuitivo y lúcido, que con pasión ensaya la crítica del arte con precocidad y un alto sentido de responsabilidad intelectual. El pensamiento del joven Huerta, a casi un siglo de haber escrito estas ideas, no sólo despierta una curiosidad libresca: nos sirve para observar en estado germinal el pensamiento de quien sería uno de los más grandes poetas mexicanos del siglo XX, así como completar la bitácora del viaje que lo llevará a abrazar el comunismo en su versión soviética y estalinista, como lo harían otros poetas modernos (Alberti, Neruda o Miguel Hernández), pero sin renunciar por ello a la crítica estética, ética y política, lo que le permitiría al final de su vida escapar del dogmatismo. Pero será justamente su simpatía por la Unión Soviética de José Stalin la que lo llevará a descalificar a Diego Rivera cuando éste –según las palabras de Huerta citadas por Delgadillo en su estupenda presentación– “se pierde en la sombría noche del trotskismo”.
Resulta significativo por todo lo anterior que dos décadas más tarde, en 1952, Diego Rivera decida incluir un retrato de Efraín Huerta, de tamaño natural y al centro de una obra de gran formato; para entonces el muralista ha renegado ya del trotskismo y regresado al seno del Partido Comunista. El título de aquel mural móvil es Pesadilla de guerra, sueño de paz. La obra parece inspirada, por lo menos en parte, por los versos de un poema que en aquellos años había escrito su paisano: “Hoy he dado mi firma para la Paz./ Bajo los altos árboles de la Alameda/ y a una joven con ojos de esperanza.”
En el mural se observa a Efraín encaminarse hacia un grupo de personas de distintas edades y géneros, mismos que se reúnen entorno a una Frida Kahlo que recoge firmas para lo que suponemos es un pronunciamiento por la paz mundial. Para Rivera la mujer con “ojos de esperanza” es Frida, que sentada en una silla de ruedas recibe a aquellos compañeros a quienes un proletario invita a plasmar su firma. Atrás vemos tres formas de ejecución: la cruz, la horca y el fusilamiento; en el fondo el hongo terrible de la explosión atómica. En el margen derecho del lienzo, presidiendo la escena, los retratos monumentales de Mao Tse-Tung y Stalin –este último con una paloma de la paz entre las manos. Aquel mural desapareció, no se sabe si en México, Checoslovaquia, la URSS o China, lo cierto es que nunca se ha vuelto a ver aquella obra que reunió, en un solo lienzo, a Efraín con Frida y a éstos con Stalin y Mao.
Sabemos que la amistad que unió al poeta y al pintor se dio en el plano de su militancia comunista, en un momento en que el arte de uno y la poesía del otro se encontraban en la época más doctrinaria, cuando la Guerra Fría y la amenaza atómica polarizaba las posiciones políticas y reducía los márgenes del pensamiento crítico y la disidencia. Aquella pintura mural es estrictamente contemporánea de Los poemas de viaje. 1949-1953, donde Efraín se expresa líricamente convencido de la experiencia socialista que se desarrollaba en el este de Europa, conquistado como Diego por el culto a la personalidad de Stalin.
Rivera y Huerta caminaron juntos el último tramo del estalinismo, el mismo que comienza a desmoronarse hacia 1956 con la divulgación de sus crímenes durante el XX congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética; como recuerda Emiliano Delgadillo, ese mismo año el pintor y el poeta escoltan al diplomático y espía soviético Yuri Poporov hasta el puerto de Veracruz, con el objetivo de garantizar con su presencia la integridad del agente, sobre el que pesaban amenazas de muerte. Los acompaña en esa aventura David Huerta, de apenas siete años. Poco después, el 24 de noviembre de 1957, Diego Rivera moría en Ciudad de México.
Del desengaño a la esperanza renovada
El fin de estalinismo fue para la generación de Huerta un duro golpe de realidad: unos perderían la fe mientras otros permanecerían fieles al fantasma de Stalin; para muchos comunistas en el mundo comenzaría un proceso de revisión crítica que le permitiría desembarazarse de Stalin pero que no los llevaría a renunciar a las causas sociales que los habían conducido al marxismo; ese fue el camino de Efraín, porque en México la injusticia, la desigualdad y la represión política se agudizaban, mientras las cárceles se llenaban de presos políticos. El desengaño del sueño soviético coincide con el recrudecimiento de la represión de López Mateos y Díaz Ordaz contra campesinos, maestros, médicos, ferrocarrileros y estudiantes; los poemas de aquellos años son sombríos, pero representan también un momento de profunda lucidez en que el poeta, despojado del falso optimismo de la propaganda soviética y su ceguera ideológica, mira con hondura la realidad de su tierra.
Es en ese contexto que, en 1959, Efraín publica uno de los retratos más tristes que se han escrito del México del siglo XX, “¡Mi pais, oh mi pais!”: “Morirse todo de terror y de angustia./ Porque ha vuelto a correr la sangre de los buenos/ y las cárceles y las prisiones militares son para ellos./ Porque la sombra de los malignos es espesa y amarga/ y hay miedo en los ojos y nadie habla y nadie escribe/ y nadie quiere saber nada de nada,/ porque el plomo de la mentira cae, hirviendo,/ sobre el cuerpo del pueblo perseguido.”
Mas tarde, en 1962, pensando en David Alfaro Siqueiros encarcelado en Lecumberri acusado del infame “delito de disolución social”, Huerta escribe: “Diego ha muerto, José clemente (sic) ha muerto./ David vive. David ama.// Hablémosle en voz baja. Ya vamos./ Démosle una estela un dios de barro…”
A finales de los años sesenta y principios de los setenta Efraín vivirá una revivificante transformación, casi un renacimiento; aquellos años de revuelta y transformación cultural imprimirán en su espíritu un ánimo de liberación que le hará cambiar la tristeza por el humor, la desolación por una renovada sensualidad. Se encontrará con la generación de sus hijos –David sobrevivirá a la matanza de Tlatelolco– y escuchará la voz de los nuevos poetas, que para entonces celebran entusiastas sus versos. Cultivará la amistad de Jaime Augusto Shelley y Alejandro Aura, publicará Poemas prohibidos y de amor (1973), Los eróticos y otros poemas (1974), Estampida de poemínimos y Transa poética y Amor, patria mía (estos últimos de 1980).
Recuerdo haber asistido, con dieciocho años, a la presentación de Amor, patria mía, publicado por Ediciones de Cultura Popular, editorial ligada al Partido Comunista, del que yo me sentía parte –y que al año siguiente decide su propia extinción para poder reunirse con otras corrientes políticas de izquierda. Aquella ceremonia se llevó a cabo en un salón del extinto Hotel del Prado, en la Avenida Juárez. Entonces Efraín padecía un cáncer en la laringe que lo había dejado sin voz y usaba un elegante gazné para cubrir las cicatrices de la cirugía en el cuello. Lo recuerdo exultante, con la sonrisa fija en el rostro, feliz y satisfecho. La aparición de aquel largo poema me hizo entusiasmarme con su palabra poética, su altura cívica y su pasión erótica. En aquel poema se representa una escena de “sobrecama” –según definición de su hijo David– en el que “el amante le dice a su compañera de lecho cuánto la quiere y cómo la historia nacional es como es, a sus ojos de poeta y de amante”; mediante un río de rítmicos versos libres el poeta canta la rebelión, excomunión y fusilamiento del cura Miguel Hidalgo. A pesar de terminar definiendo a la patria como una “temerosa y vibrante/ llanura de sombras”, este poema dista mucho del tono elegíaco de “¡Mi pais, oh mi pais!” Irreverente, inspirado y erótico, este poema desciende –como bien lo señala José Francisco Conde Ortega– de La Suave Patria de Ramón López Velarde, pero también del Vladimir Ilich Lenin de Mayakovski o los Cantares de Ezra Pound.
Aquella presentación se desarrolló a pocos metros del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda, de Rivera, obra que también tiene por tema la historia patria y cuya perspectiva no deja de ser, como la de Huerta, irreverente, festiva y gozosa. Quizá sea aquel momento la última pincelada del gran fresco que se forma con las vidas cruzadas del pintor y el poeta; el primer boceto acaba de aparecer en la biblioteca de un viejo maestro de la Escuela Nacional Preparatoria. “Se me acaba de ocurrir/ Se me acaba de ocurrir que el verdadero/ gran hombre, el gigante –no el fatuo/ que se abanica con muchas palabras–/ es silencioso./ Habla para saludar, para pedir su comida,/ para bajar del camión,/ para alegrar a la mujer amada/ o para llamar a los animales domésticos,/ y toda la charlatanería/ desarrollada al pie del asombro de los otros/ no va con él./ Para recitar está bien saber muchas cosas de memoria,/ para impresionar al suegro, tal vez hasta/ para ganar dinero; pero un vaso de brandy/ una buena mirada, una mano que sabe tocar,/ hacen del silencioso una laguna de agua dulce/ donde hasta el más tonto sabe/ que se puede sumergir tranquilo./ El silencioso es casi un dios,/ está a punto de ser una paloma, un barco,/ y nos enseña a todos con la mano en la cintura,/ cómo se hace la vida sin aspavientos,/ cómo lo poco que se tiene que decir/ debe guardarse un ratito en la boca/ a que se entibie.”