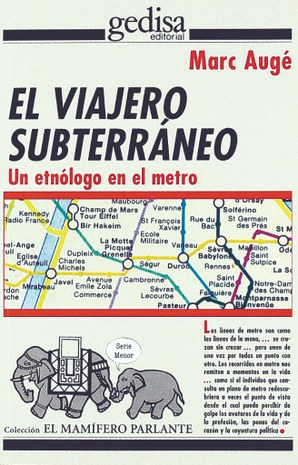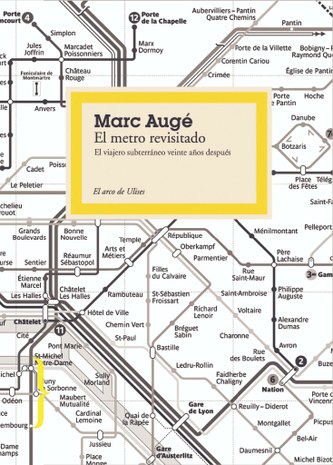Marc Augé: lugares y no lugares de la sobremodernidad
- Miguel Ángel Adame Cerón - Saturday, 14 Sep 2024 20:16



Alteridad y antropología de los mundos contemporáneos
Marc Armand F. Augé (1935-2023) fue un antropólogo y etnólogo francés discípulo y sucesor de George Balandier, africanista, especialista en antropología y sociología política y sistematizador de la teoría del caos. Podemos ubicar a Augé inicialmente como estructuralista influido por la obra de estructuralistas y simbolistas de la escuela francesa, especialmente de Claude Lévi-Strauss. Su cónyuge y colega Françoise Héritier fue enriquecedora de la teoría levistraussiana del parentesco; posteriormente puede ser considerado como un postestructuralista que planteó la “antropología de los mundos contemporáneos”. Señaló en los años ochenta del siglo XX el imperativo de que la etnoantropología diera cuenta de las mutaciones de la realidad sociocultural actual, concretamente del mundo simbólico; cuestión que no negaba la historia, la episteme o la metodología de la disciplina sino, por el contrario, las abría.
Augé encuentra mutaciones importantes en el “objeto” de estudio antropológico que ha abierto la sociocultura sobremodernizada globalizada de finales del siglo XX; plantea, pues, una “antropología de la contemporaneidad cercana”. Es decir, de nuestros contemporáneos ya no primitivos, exóticos o lejanos, sino modernos-postmodernos y muy próximos, tan cercanos que son con quienes cotidianamente nos encontramos y nos codeamos en las calles, en los centros comerciales y en el transporte público de nuestras urbes.
Así pues, el antropólogo puede legítimamente reconvertir su mirada y sus “cosmologías” y estudiar su propia sociedad y su contexto urbano y planetario. De esta manera, la diferencia que la antropología busca se haría más ligera, sin embargo, la alteridad no se perdería, pues ésta no es necesariamente étnica o nacional, sino que puede ser y es social, profesional, residencial; es más, se podría decir que la primera otredad es la del propio antropólogo-etnógrafo, y claro, no se pierde a pesar de las mutaciones que también le afectan, al igual que a sus sujetos de estudio e interlocutores. Son alteraciones aceleradas de los mundos contemporáneos debidas a las tecnologías del espaciotiempo y sus interconexiones.
El Metro: etnología de los viajeros cotidianos transicionales
En su libro de 1982: El viajero subterráneo, un etnólogo en el Metro, Augé analiza los viajes cotidianos en el Metro de París; para él, los nombres de calles, estaciones del Metro y paradas de autobuses se asocian a un pasado histórico determinado y a la evocación de memorias del pasado individual y de experiencias surgidas de la rutina de los viajes cotidianos. Plantea que los desplazamientos en los transportes no constituyen un “hecho social total”, a pesar de que se haga el esfuerzo institucional por hacer montajes artísticos, así como otras actividades sociales y culturales dentro, por ejemplo, de las estaciones del Metro. Desde su mirada, son espacios de tránsito vacíos, a pesar de estar llenos de gente. Son lugares transitorios, no significativos porque resulta obligatorio, ritual y maquinal transitar en ellos. Cada pasajero sabría con seguridad cuáles rutas tomar, qué tiempo hará en el viaje y por cuántas paradas tendría que pasar. Por lo tanto, las personas en el Metro no se encontraban con sorpresas o con incidentes tan memorables. Posteriormente, en su texto El metro revisitado. El viajero subterráneo veinte años después, el autor rectifica su concepción anterior; en efecto, lugares como el Metro parisino son de tránsito, pero pueden adquirir muchos significados: la gente conoce estos lugares, actúa de manera específica en ellos, va creando significados no sólo efímeros sino con cierto arraigo.
Además, da cuenta de otros fenómenos significativos como la gentrificación del centro parisino, el sistema económico y político detrás de los sistemas de transporte, así como la desigualdad socioeconómica; las nociones de espacio público, estética y diseño, también cobran importancia. Igualmente están las opciones y acciones subalternas y populares que diversos actores y grupos realizan y dan a y en esos sus espacios, sus relaciones socioculturales y sus materialidades.
Lugares y no lugares: palimpsesto, dominancia y conversión al anonimato y la masa solitaria
Para entender qué significan los lugares antropológicos, el etnólogo francés Marc Augé señala que son aquellos donde los sujetos desarrollan identidad, relaciones profundas, memoria e historia, son los lugares “antiguos” o donde existe sentido anclado. Por oposición y complementación, los no lugares son los espacios de tránsito y de ocupaciones provisionales. Ejemplos: hospitales, hoteles, supermercados, salas de espera, parques, estaciones, aeropuertos, carreteras, transportes, lotes baldíos, obras en construcción, barracas, campos de refugiados, etcétera. Su hipótesis es que, desde finales del siglo XX, la sobremodernidad capitalista es productora de no lugares y, también, de postmodernidad que, a su vez, es promotora de la individualidad solitaria, de lo provisional y efímero. Así, tanto una como otra mueven al antropólogo a considerar un ámbito nuevo de análisis. Sin embargo, cabe aclarar que, aunque aparezcan como opuestos, lugares y no lugares de hecho constituyen polaridades falsas:
El primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca completamente: son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación. Pero los no lugares son la medida de la época… las vías aéreas, ferroviarias, las autopistas y los habitáculos móviles llamados “medios de transporte”, los aeropuertos y las estaciones ferroviarias, las estaciones aeroespaciales, las grandes cadenas hoteleras, los parques de recreo, los supermercados, la madeja compleja, en fin, de las redes de cables o sin hilos que movilizan el espacio extraterrestre a los fines de una comunicación tan extraña que a menudo no pone en contacto al individuo más que con otra imagen de sí mismo.
En efecto, los lugares no quedan borrados sino que pasan a segundo plano, coexisten con los no lugares pero subordinados a su dinámica, que a su vez emana de la tríada de los excesos sobremodernos: velocidad, espacialidad y egocentrismo. Los individuos son constantemente más atrapados por los no lugares, su socialidad queda trastocada a nivel real, virtual e imaginario por la creación constante de ellos; lo que Augé llama la “contractualidad solitaria” y la identidad provisional, o pseudoidentidad. El punto clave es que los espacios han sido invadidos por los no lugares que funcionan como textos, pues los individuos interactúan fundamentalmente con palabras que los interpelan constantemente en forma de múltiples mensajes: mandatos, instrucciones, consejos, llamados al orden, seducciones, prohibiciones, informaciones. Que, además, se despliegan y transmiten mediante innumerables “soportes”: folletos, carteles, afiches, letreros, revistas, guías, manuales, etiquetas, aparatos electrónicos y pantallas. De este modo, dichos mensajes guían, inducen y prescriben las conductas que son apropiadas para el vivir sobremoderno, es decir, urbanita; fabrican, dice Augé, al hombre medio urbanita, al hombre “masa” o “solitario”.
La “identidad superficial” o pseudoidentidad de los individuos es falsa, pues es creada desde afuera, desde los “poderes que lo gobiernan” y permanece secuestrada y bajo control una vez que el usuario entra bajo “la relación contractual” que, en realidad, no es social-política sino social-comercial. De tal suerte es este tipo de relaciones e interpelaciones silenciosas, que mantiene el sujeto con el paisaje-texto del no lugar que se codifican en lo común, pues el individuo registra los mismos mensajes, responde a las mismas apelaciones y, en suma, el espacio del no lugar no crea identidad ni relación, sino soledad y similitud. A la vez, el espacio queda atrapado por el tiempo “calculado” y por “el presente perpetuo”.
El tiempo y el espacio, vemos, quedan prensados por los textos dirigidos y teledirigidos del gran código del capital (valor que se valoriza). Textos primordialmente publicitarios o marketing que, como dice nuestro etnólogo, se cruzan entre ellos, “dialogan” (vocabularios uniformados y digitables), usando al sujeto sólo como intermediario de sus fines. De esta manera se construye y afirma lo que Augé llama “la nueva cosmología objetivamente universal”, compuesta de los aspectos que conforman los no lugares: los textos, los códigos y sus soportes. Cosmología inscrita en la dinámica sobremoderna que multiplica los no lugares (convirtiendo los lugares en no lugares) y, con ello, textualiza la historia, los exotismos, los particularismos locales; transformando todo aquello en espectáculos específicos. Se da pie para que la labor del antropólogo sobremoderno se circunscriba a dar cuenta de esos efectos en pos de realizar una “etnología de la soledad”, pues “en el anonimato del no lugar es donde se experimenta solitariamente la comunidad de los destinos”.
La debilidad de la etnología de las soledades sobremodernas
Pareciera que nuestro etnólogo de la sobremodernidad queda atrapado también en los no lugares, ya que su propuesta se limita a desplazar y agudizar su mirada hacia ellos, siendo lúcido, certero y crítico respecto de la manera en que operan, pero también siendo superficial y acrítico sobre sus causas y consecuencias profundas. Por ende, estrecha la labor crítica del antropólogo, ofreciendo sólo el camino yerto y frío de una “etnología de la soledad” que constate las complejidades y novedades que va produciendo la sobremodernidad del capital. Una de sus debilidades es que no plantea ni dirige su mirada a la contraparte del proceso de avance de los no lugares; no plantea ni trata la cuestión de las resistencias y alternativas que se dan y se darán para enfrentar la enajenación implícita y explícita en el proceso capitalista de los no lugares. Nos referimos a colectivos y movimientos que luchan por y reivindican identidades profundas y auténticas, tanto individuales como sociales l