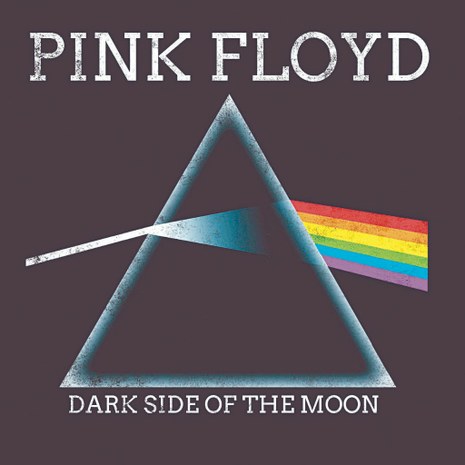Escuchar a Pink Floyd: una experiencia máxima
- Pablo Espinosa - Sunday, 29 Sep 2024 09:25



I
Inevitables varios sucesos mientras gira el disco en el tornamesa: que cerremos los ojos, que nos traslademos a algún lugar identificado como nuestro refugio –ahí donde no somos vulnerables sino poderosos–, que se nos erice la piel, que el tiempo se detenga y el espacio sea una estancia de regocijo, plenitud, gozo, y el todo resulte una de las maneras más intensas de la felicidad.
Durante décadas reseñar los discos de Pink Floyd ha sido una de mis tareas favoritas. He escrito desde distintos ángulos y en diferentes momentos, siempre con fervor. De esa experiencia extraigo como resultante un desafío: elegir un disco de Pink Floyd para refocilarme en su reseña renovada y revisitar también el disco póstumo a manera de retrospectiva.
Desafío porque elegir uno solo de entre los discos de nuestro grupo favorito es como ponernos en el brete de elegir una sinfonía de Bruckner y dejar de lado las restantes de nuestro sinfonista por antonomasia.
Como se trata de un ejercicio retrospectivo, procedamos sin remilgos con The Dark Side of the Moon y The Endless River, el primero considerado como la obra maestra del cuarteto británico, el segundo porque es el póstumo. Ambos porque pertenecen a la posteridad:
The Dark Side of the Moon fue publicado en marzo de 1973 y hasta la fecha insuperado. Muchas generaciones lo tenemos en la mente y cada vez que inicia y termina de sonar el disco, nuestro corazón retumba junto al corazón cuyo latido se escucha en las bocinas. El corazón delator, diría don Edgar Allan Poe. El corazón del autor.
Cada quien tiene su propia visión del lado oscuro de la luna, cada quien habla de ella, la Luna, como la vio en la feria. El lado pinky de la luna, el otro lado del espejo, el otro rostro de Jano.
La otra cara de la moneda, el mensaje oculto y develado, lo que es arriba es abajo.
El concepto generalizado entre la diversidad de miradas y oídos ante este álbum: la belleza.
El sonido Pink Floyd en esplendor, el único álbum logrado en colectivo. Todo está en su sitio, ninguno de entre el cuarteto es protagonista, porque el protagonista es el sonido. Qué digo el sonido, la belleza, que es lo mismo que decir la poesía.
Lo que distingue al disco The Dark Side of the Moon es su sonido poético.
Cada vez que suena en nuestra mente, porque es uno de esos discos que no necesitamos poner en el tornamesa para que comience a girar, nos invade una sensación de epifanía.
Sobre el vaho luminoso que tiende sobre el piso Richard Wright con los efluvios que emanan los teclados que activa cual elfo en pleno bosque, los tambores de Nick Mason condensan y evaporan figuras Fibonacci, sobre las que danzan líneas onduladas como aurora boreal nacidas de la guitarra de David Gilmour, mientras el bajo de Roger Waters acentúa el efecto de flotar, y el todo nos otorga sensación onírica, visiones y avatares, paraísos soñados. Flotamos mientras escuchamos, en nuestra mente, porque si volteamos, vemos que el tornamesa está quieto, nadie lo ha puesto a funcionar. Estamos ante un disco que está en la memoria colectiva, en el imaginario íntimo. En el corazón profundo de la vida.
El consenso también apunta hacia una obra conceptual, una obra de teatro en música, una sinfonía.
La unidad temática enlaza piezas que desde hace más de cincuenta años han funcionado en la mente de todos como islas, pero en realidad tenemos en nuestras cabezas sonando un archipiélago.
A la belleza del sonido se hermana la poesía:
Todo lo que tocas/ y todo lo que ves/ todo lo que pruebas/ y todo lo que sientes/ todo lo que amas/ y todo lo que odias/ todo de lo que desconfías/ todo lo que ahorras/ y todo lo que das/ y todo lo que acuerdas/ y todo lo que compras mendigas prestas o robas/ y todo lo que haces/ y todo lo que dices/ y todo lo que comes/ y todos a quienes conoces/ y todos a quienes desdeñas/ y todos tus combates/ y todo lo que significa el ahora/ y todo lo que ya fue / y todo lo que está por venir/ y todo bajo el sol está a tono / pero el sol está eclipsado por la luna.
Nos techan rayos láser color naranja, cobre, amarillo, verde, magenta, púrpura. Salen de una caja negra –concepto primordial de la tecnología, utilizado en los inicios de la era tecnológica, luego conocido tal artefacto como “midi”– que en realidad es un triángulo y lo penetra un haz de luz blanca que se difumina y se convierte en ese prisma de colores, en un procedimiento semejante al que dibujó en su mente el compositor Arvo Pärt cuando inventó sus sistema tintinábuli.
Entra luz blanca, salen luces de colores. Inhalamos: entra luz dorada; exhalamos: sale gris.
El arte de la transfiguración está plasmado en la portada de The Dark Side of the Moon porque la música que contiene está transfigurada.
¿Qué significa este álbum en nuestra vida?
No hay lado oscuro de la luna. Nunca lo vemos. Frente a nosotros solamente el resplandor de plata, a veces naranja, otras amarillo.
Lo explica uno de los versos de la pieza “Us and them”: “And who knows which is wich and who is who.” Y nos explica también, más adelante:
You are the master of your universe
You are the master of your own destiny
So, make it any colour you like
La luna gira y gira a nuestro alrededor y con ella giramos,
And in the end
It´s only round´n round and round
¿Qué es el tiempo?, preguntamos al oráculo. Y nos responde el disco que está sonando en nuestra mente:
Time is plans that either come to
Naught of half a page of scribble lines
Lo que quisimos, lo que intentamos, lo que planeamos, lo que anhelamos, eso es el tiempo. Y todo eso que anhelamos se fue a la nada. La nada es una página partida en dos por nuestras letras garabateadas.
Pero, después de todo, no somos más que personas ordinarias, comunes y corrientes, simples mortales. Todo eso dice la poesía de The Dark Side of the Moon.
Long you live and high you flay
And smiles you´ll give and tears you´ll cry
And all you touch and all you see
Is all your life
Will never be
Versos blancos, pies yámbicos. Entra luz blanca, salen luces de colores. El prisma de la portada del disco es el prisma de la vida. De nuestra vida.
Eso significa el disco The Dark Side of the Moon en nuestra vida: lo que damos, lo que recibimos, lo que tocamos, lo que vemos, las lágrimas que derramamos juntos, las sonrisas que nos iluminan.
Tic tac tic tac. El devenir. Pasos. Nuestros pasos que resuenan en la nada.
Visto con vastedad. La visión se nos revela en todas partes. Colmado el recibir. Los ruidos de la ciudad, los de la noche, a pleno sol y siempre. Aprehendidos. Los decretos de la vida. ¡Oh, ruidos! ¡oh, visiones!
Conocido suficiente. Los decretos de la vida.
–¡Oh rumores y visiones! Corramos hacia el amor y los ruidos nuevos.
Todo eso dice sin decir The Dark Side of the Moon, porque un poema nos lleva a otro poema nos lleva a más poemas. Y el disco que ahora celebramos es un poema.
Gira el disco en nuestra mente. Sube la luna, en el horizonte. Speake to me. Breathe. On the run. Time. The Great Gig in the sky. Any colour you like. Eclipse.
Todo está en tono. Pero el sol está eclipsado por la luna.
Tú eres el maestro de tu propio universo. Tú eres el único maestro de tu propio destino. Así que ilumínalo del color que más te guste. Para eso está el prisma. Es por eso que la vida es un prisma.
Suena el Álbum en nuestra mente. La tornamesa sigue quieta. Nadie ha rasgado el nylon del vinilo. Persona alguna ha mancillado con la yema de sus dedos la delicada tersura de los surcos del disco. Solamente vemos las huellas de un hada que ha pasado volando mientras los teclados alimentan el vaho que nos sostiene en vilo en medio de la habitación, donde estamos solos.
No hay nadie más.
Y de repente, comienza a sonar algo en la estancia:
Nubes, sueños y sirenas.
De entre la quietud nacen sonidos apacibles.
Un señor de nombre David Gilmour alumbra el umbral umbrío con imbricaciones lubricadas en almíbar, mirra y miel.
Sentado y con los ojos cerrados, un señor de nombre Richard Wright emulsifica la poción con anotaciones puntuales en teclados.
A ellos se une, en acompasado diapasón, un señor de nombre Nick Mason, quien convierte los tambores en violas d’amore merced al suave discurrir de melodías, cantos, contracantos, inusuales en un instrumento percusivo.
He aquí el final.
Termina la era Pink Floyd.
II
A partir de ahora no habrá más que testimonios en grabaciones como la que nos mantienen en ensueño: The Endless River, el disco póstumo de una de las bandas que cambiaron el devenir de la historia.
Los dos cortes iniciales de este álbum prodigioso aparecen en realidad como una meditación profunda y elevada.
Sin proponérselo, el escucha se percata de repente que la noción de tiempo, espacio y relieve desaparecieron para abrir paso a un flujo interminable (endless river) de nubes, sueños y sirenas.
Ojos cerrados, el escucha percibe claramente el delicado tremar de todas las partículas orgánicas que conforman el universo animado. Escucha, sumergido en una paz de eternidad, el sereno sonido del relámpago.
Disco póstumo por razones varias. Así como la era Led Zeppelin terminó cuando el percusionista John Bonhamm abandonó el plano físico, Pink Floyd terminó de morir cuando el tecladista Rick Wright expiró, veintitrés años después de la separación de Roger Waters, el poeta que meció la cuna durante los catorce años en los que dirigió al grupo, luego de que el verdadero fundador del prodigio y concepto Floyd, Syd Barrett (1946-2006) abandonara el mundo de la razón y la cordura para convertirse en el diamante en bruto (crazy diamond) que inspiró toda la producción del grupo, más allá de toda anécdota. Desde el lado oscuro de la luna, Barrett nos barre con la mirada y se vuelve a morir de la risa.
The Endless River nació de la convivencia, en una casa junto a un río (endless river) de tres hermanos músicos que no compartieron apellido sino algo mejor: la vida, elegida entre ellos para ser vivida juntos.
En esa casa junto al río vivieron semanas enteras para grabar The Division Bell, un álbum con el tema de la comunicación entre las personas, y su contraparte: la incomunicación, el ignorar al otro, el desprecio y el diálogo como solución.
De hecho, The Endless River termina con una pieza que no cupo en The Division Bell: “Louder than words” (Más alto que las palabras, Más fuerte que las palabras, Decir más que las palabras), creación de Polly Samson, la mujer de David Gilmour.
The Endless River es un disco que pertenece a la categoría de lo clásico: aquello atemporal, emblemático, representativo de una época, un momento, un hito de la humanidad.
Porque la música de Pink Floyd es como el aroma de una persona. Se ponga loción, perfume, se bañe, no se bañe, se vista, se desvista, siempre sabremos quién es esa persona.
La música de Pink Floyd es un aroma inconfundible de mujer.
No hace falta más que la guitarra de Gilmour, quien por cierto toca el bajo, en un claro gesto de respeto al bajista original de Pink Floyd, Roger Waters, y cuando Gilmour está muy atareado, entra al quite como bajista Bob Ezrin, ¡el productor!
No hace falta, decía, más que la guitarra de Gilmour, la batería sinestésica de Mason, los teclados magistrales de Wright (logra momentos de éxtasis, a lo Olivier Messiaen), para crear una música alquímicamente pura, en el más transparente de los formatos: el cuarteto de cuerdas vienés, una de las debilidades de Waters.
En el flujo interminable de la existencia, el disco póstumo de Pink Floyd, The Endless River, suena con la misma serena intensidad del relámpago.
Suena como un planeta cuyo destello ocurrió hace millones de años y llega apenas a nosotros.
Porque así es esto de la posteridad.