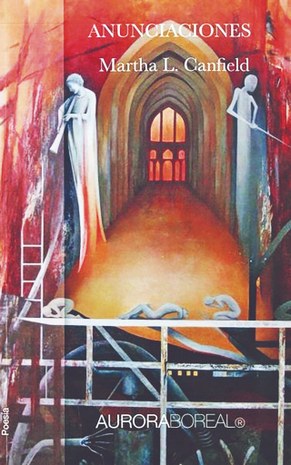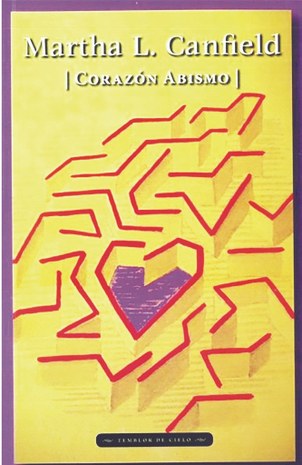El diálogo infinito de Martha Canfield
- José A. Castro Urioste - Sunday, 02 Feb 2025 07:25



‒¿Podríamos hablar sobre tu más reciente proyecto en poesía?
‒Sí, claro. Como no tengo poemas nuevos, o mejor dicho, tengo pocos y no llegan a formar
un libro, he decidido traducir al español mi último libro en italiano que se titula Luna di giorno, en español Luna de día. Ya está terminado. Solamente habría que hacerle unas correcciones y se publicaría en Sílaba Editores, en Colombia, que es una editorial que viene realizando proyectos muy interesantes.
‒¿Prefieres escribir en italiano o español?
‒Mira, en realidad yo no prefiero. Escribo en italiano o en español según como me viene en el momento. Depende de lo que estoy pensando, o en quién estoy pensando, o del tema. No es una cuestión que decido, ni tampoco tiene una lógica previa. Es un asunto instintivo, sentimental. Obviamente, los poemas amorosos a David, mi esposo, que es italiano, están escritos en italiano. Sin embargo, cuando hay nostalgia o representaciones sobre el pasado, entonces los poemas surgen en español.
‒Has traducido a Mario Benedetti, a Mario Vargas Llosa, a Álvaro Mutis, a Ernesto Cardenal entre muchos escritores. ¿Cómo definirías el proceso de traducción?
‒Creo que la traducción debe ser literal al texto original, fiel en todo lo posible al texto original. Es algo que les he enseñado a mis alumnos. El traductor debe respetar al noventa y nueve por ciento lo que el autor quiso decir. Si no se puede hacer hay que buscar otras soluciones, como notas a pie de página, comentarios en prólogos, glosarios… En fin, no faltan las soluciones. Pero si uno traduce sus propios textos la situación es distinta. Yo traduzco mis poemas del italiano al español y viceversa, y ahí se produce una situación especial. Tratándose de textos míos, si siento que la traducción literal no funciona, que algo que, por ejemplo, me gustaba en italiano pero traducido literalmente al español no me gusta, entonces me siento libre de cambiarlo. Más que de una traducción se trata a veces de una reescritura. Un ejemplo es un libro de poemas de amor y desamor que inicialmente publiqué en italiano con el título Per abissi d’amore. Este poemario se lo pasé a mi amigo el poeta Mario Benedetti, que leía perfectamente en italiano, y me comentó que el libro estaba muy bien y lo debía publicar en español también. Pasó un tiempo y me volví a encontrar con él y le conté que tenía todos los poemas traducidos, pero que no estaba convencida del título que literalmente en español sería Por abismos de amor. Mario me dijo que estaba de acuerdo conmigo. Entonces le comenté que lo iba a cambiar poniendo Corazón abismo. Claro que corría el riesgo de que me acusaran de plagio, imitando un título que era precisamente de Benedetti, de su poema “Corazón coraza”, pero que lo iba a evitar diciendo que eso era un homenaje a él. Me acuerdo que a Mario lo divertían mucho esas preocupaciones mías y me decía: “No te dejes condicionar, ¡adelante con tus poemas!” Y en efecto el libro se publicó con ese título.
‒Mar/Mare es un poemario que publicas en ambas lenguas. ¿Cómo surgió esa idea?
‒Era 1989; yo ya estaba viviendo en Italia cuando me dijeron que en Colombia deseaban publicarme un libro inédito. Se trataba de una colección muy refinada, de las Ediciones Embalaje del Museo Rayo. Usaban un papel muy especial y las tapas del libro las hacían con un cartón muy grueso, diseñado especialmente para cada libro por el artista colombiano Omar Rayo. No recuerdo la razón por la cual en ese período yo había empezado a escribir brevísimos poemas. No eran haikus, pero un poco la idea se acercaba a ellos porque eran versos muy breves y poseían un concepto central que determinaba el texto. Tengo la impresión de que la mayoría estaba escrita en italiano. Entonces, cuando surgió la posibilidad de publicar en Colombia, no podía enviarlos sólo en italiano y opté por presentarles un manuscrito en las dos lenguas, y la editorial aceptó.
‒En tus primeros libros hay una poesía en prosa. ¿Por qué esa opción?
‒Cuando empecé a escribir mi primer libro automáticamente me salían endecasílabos, a veces octosílabos, a veces alejandrinos. Formas clásicas a fin de cuentas, y esto me chocaba. No me gustaba. Sentía que la poesía que había estudiado me impulsaba a escribir así, pero que tampoco era mi poesía. De pronto encontré que la manera de liberarme de ese estilo era empezar a escribir en prosa. Por eso mi primer libro, Anunciaciones, está en prosa.
‒¿Ese libro lo realizaste en Colombia?
‒Sí, y la primera edición es también colombiana. Me fui a estudiar a Bogotá y allí me hice amiga de un grupo de poetas jóvenes con los que nos reuníamos periódicamente, nos leíamos y estimulábamos a publicar; también establecí relaciones con escritores mayores, de los que aprendí mucho y que me ayudaron mucho. Aurelio Arturo fue seguramente
un maestro para mí. Pero había también otros, mucho más jóvenes que Aurelio, pero mayores que el grupo de principiantes del que yo misma formaba parte; éstos eran ya conocidos como intelectuales y poetas y eran también una guía para nosotros. Te hablo de Mario Rivero, Giovanni Quessep, Arturo Alape. Bueno, Arturo fundó una editorial en aquellos años y me estimuló a publicar mi primer libro de poemas, Anunciaciones. Era 1976.
‒¿El grupo de jóvenes del que formabas parte era la Generación sin nombre?
‒Exactamente, ese grupo, en el que estaban Juan Gustavo Cobo Borda, Darío Jaramillo, Augusto Pinilla, Henry Luque Muñoz, María Mercedes Carranza, yo misma y otros, después se reconoció como la generación literaria de los años setenta y aceptó ese nombre poco feliz que le dio el escritor español Jaime Ferrán. En 2018 en Colombia quisieron celebrar los cincuenta años de la Generación sin Nombre y se organizó un encuentro en Bogotá de conferencias, diálogos y lecturas poéticas, y Federico Díaz Granados, hijo de José Luis que también formó parte de la Generación, publicó una historia y antología de la misma: Poetas del 68. La Generación sin Nombre (1968‒2018).
‒¿Había un vínculo estilístico entre ustedes o de alguna manera cada quien poseía opciones personales?
‒Cada quien tenía sus opciones, pero como nos reuníamos todas las semanas en un sitio muy apreciado y muy emblemático de Bogotá, la Cafetería La Romana, en la Avenida Jiménez, donde pasábamos horas leyéndonos, comentando nuestros escritos, intercambiando ideas, entonces había ciertas influencias, sin duda. El mayor de estos escritores que se reunía con nosotros era Giovanni Quessep. Más adelante, yo lo he estudiado, traducido al italiano y publicado varias veces. El año pasado, junto con Alessio Brandolini sacamos una antología de su obra (Messaggio inviato sulla punta di una lancia), que reúne poemas desde 1968 a 1993; pronto sacaremos el segundo tomo. Su poesía mantiene un lenguaje clásico, de alto nivel, muy culto, y es excelente. Por otro lado, venía cada tanto a nuestras reuniones también Mario Rivero, que incluso vivía en esa zona. Ahí teníamos entonces dos grandes poetas muy distintos. Yo diría incluso que el trabajo poético de Mario es exactamente contrario al de Giovanni. Es una poesía con un lenguaje familiar, incluso popular, a veces con jerga, y que enfrenta lo cotidiano, el mundo de la calle. Se puede decir que es una poesía de la calle. No hubo quien continuara esa línea que él abrió. Pero por mucho tiempo insistí en que las dos tendencias de la poesía colombiana de aquel entonces eran estas dos: la de Mario Rivero y la de Giovanni Quessep.
‒¿Habría alguna relación entre ustedes y los nadaístas?
‒¡Cómo no! Nos conocíamos muy bien y nos apreciábamos mucho. Pero la generación nadaísta es anterior a la nuestra; fue fundada por Gonzalo Arango en 1958, y nosotros empezamos manifestarnos a finales de los años sesenta y primeros años setenta. Además la poesía nadaísta tenía una poética particular, influenciada por el existencialismo, el surrealismo, la generación Beat, mientras que nosotros no nos reconocíamos en esa poética. Sin embargo, éramos muy cercanos y aunque la mayor parte no vivía en Bogotá, entre algunos de ellos y nosotros se crearon importantes amistades. Personalmente fui muy amiga de Jotamario Arbeláez y de Armando Romero.
‒También en tu época surge la poesía conversacional y tú tienes una relación cercana con Mario Benedetti. Sin embargo, tu poesía se aparta de la conversacional.
‒Sí, en efecto, se aparta bastante porque en realidad mi poesía es más metafísica. Es una reflexión y una visión sobre lo que es la vida, sobre la existencia y, por otro lado, es una poesía íntima. En este sentido, creo que lo conversacional no entraba en mi estilo.
‒¿Y cómo conociste a Jorge Eduardo Eielson?
‒Lo conocí cuando había empezado a trabajar como asistente de cátedra en la Universidad de Florencia y el titular era Roberto Paoli, experto en literatura peruana. Un día él me dijo que acababa de invitar a un gran poeta peruano a dar una lectura y era Jorge Eduardo Eielson. Aquí en Italia no estaba traducido y era más conocido como artista que como poeta. Obviamente, fui a la lectura y me quedé fascinada con su poesía. Le comenté que en Florencia había una artista uruguaya, Lily Salvo, y él aceptó conocerla. Fue un encuentro muy agradable; pero la verdadera amistad se desarrolló entre él y yo. Él vivía en Milán y en aquella época no había email sino fax, y nos comunicamos bastante por ese medio. Entonces empecé a escribir sobre su obra y a traducir sus poemas, y en determinado momento le dije que quería hacerle una entrevista. Jorge sugirió que la hiciéramos en su casa en Cerdeña, donde él pasaba todos los veranos con su compañero Michele Mulas, y allí realizamos ese conjunto de entrevistas que más tarde terminaron en un libro que él tituló El diálogo infinito y se publicó en México en 1995, y más tarde se amplió aún más, con entrevistas que habían quedado inéditas y lo publicó la editorial Sibila, de Sevilla, en 2011.