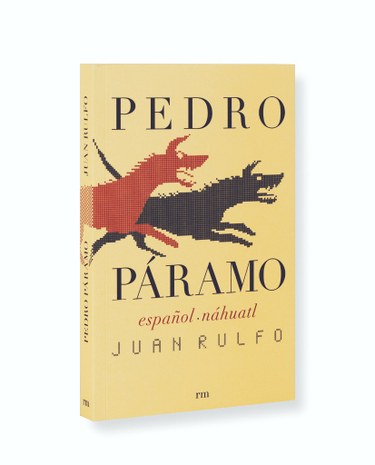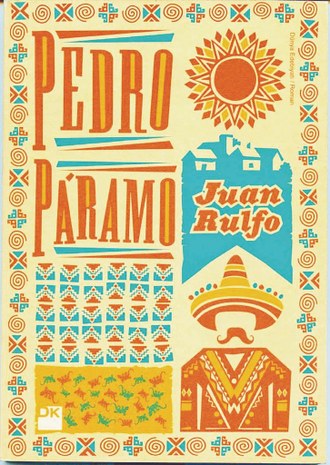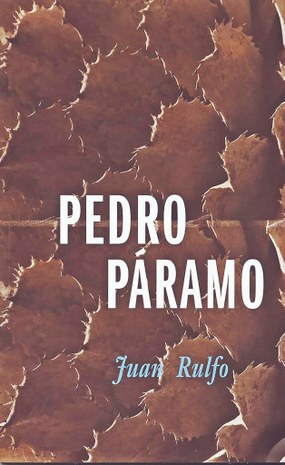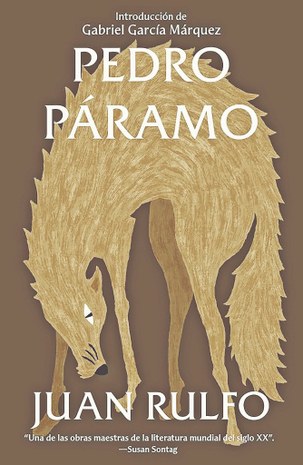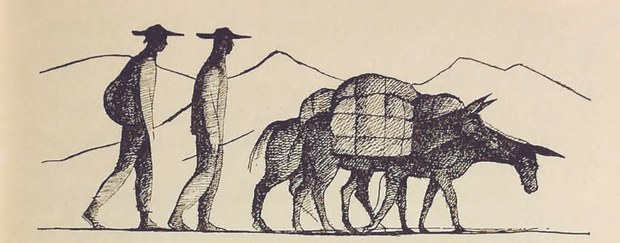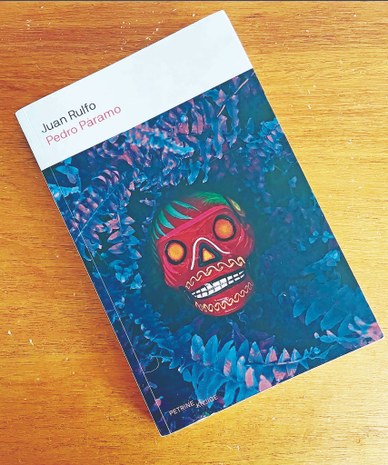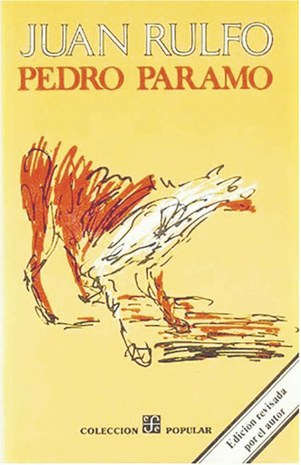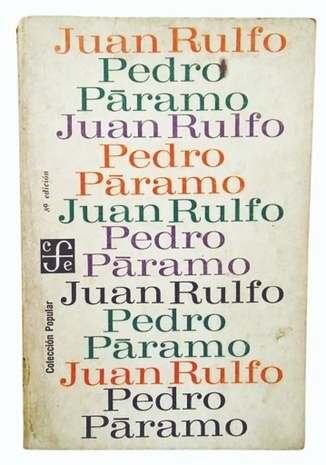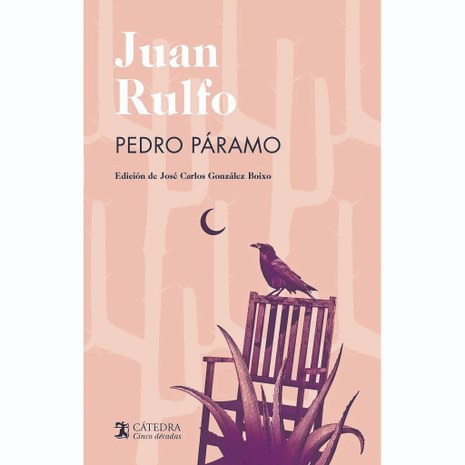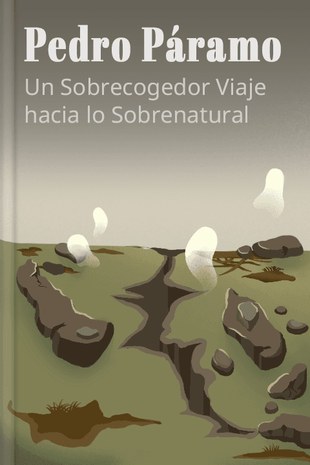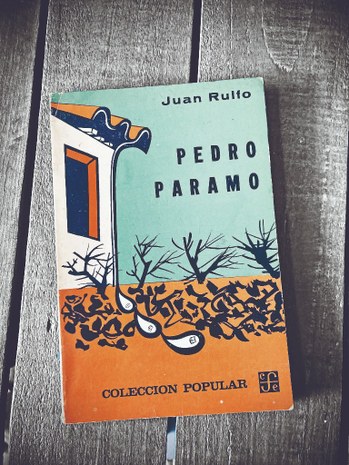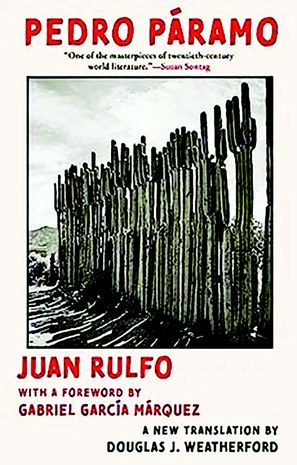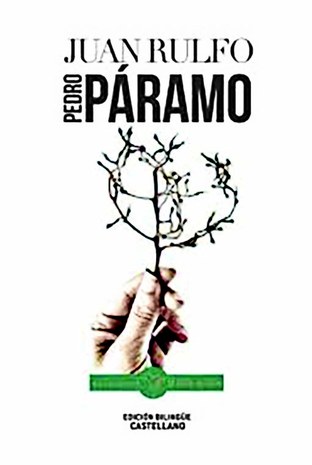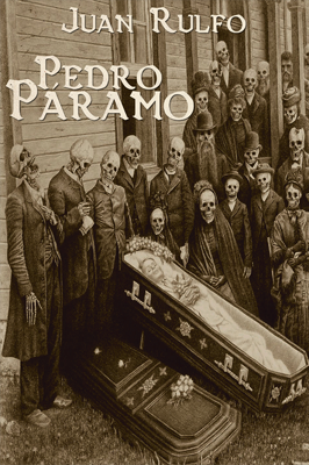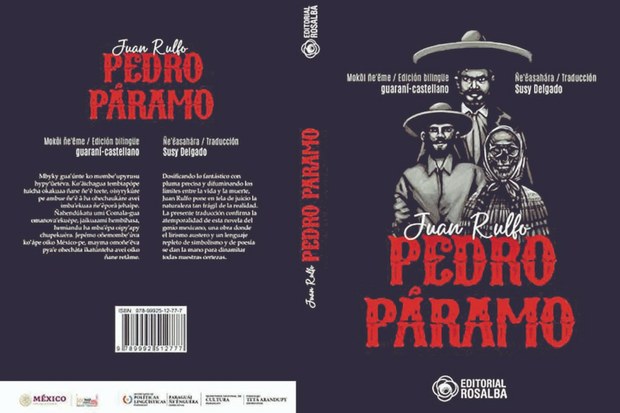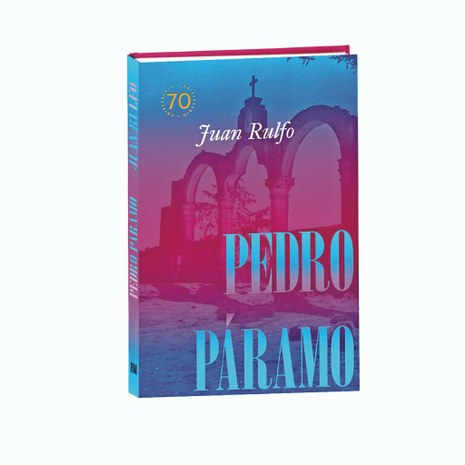Pedro Páramo: 70 años de la reinvención de nuestra lengua
- Roberto Bernal - Sunday, 16 Feb 2025 06:26



I
Entre los múltiples recursos de los que se valió Juan Rulfo para la creación de Pedro Páramo, hay dos que me parecen centrales. El primero, su desvinculación respecto a la tradición retórica española. El narrador y fotógrafo jalisciense era completamente consciente de ello, y así se lo hizo saber al escritor hondureño Julio Escoto a través de una carta: “Otra cosa afortunada es haber eliminado esa literatura adjetivada y barroca inseparable de las letras españolas. Está bien logrado el intento, más ahora que nuestros escritores jóvenes retornan a ese sistema, causa primordial de que sin acabar de salir de la decadencia se ha vuelto a ella.” ¿Quiénes son esos jóvenes escritores a los que se refirió Rulfo? Por lo menos aludió tres, José Lezama Lima, Carlos Fuentes y Juan García Ponce, y afirmó que “la novela latinoamericana se retrasó un poco, equivocó el camino, debido a influencias negativas: textos verbalistas, llenos de retórica. Regodeo en la palabra y en la forma, que fue también lo que liquidó a la novela española”. Esta última expresión coincide con el hecho de que el autor de Pedro Páramo no guardó interés por ningún escritor español del siglo XX.
El otro recurso fue la construcción de su propia tradición literaria. Una construcción fuera de toda norma. Esto es algo que podemos verificar en su inclinación por escritores como José Guadalupe de Anda y Rafael F. Muñoz, ambos marginados de la difusión oficial, mientras que para Rulfo representaron los verdaderos escritores de la Revolución Mexicana, y a José Guadalupe de Anda lo llamó “el único escritor legítimo de México”, porque “no escribió para cenáculos. Quiso decir una verdad y la dijo en el lenguaje poderoso del pueblo”. Entre pérdidas, donaciones y “cambalaches”, como él mismo decía, a la biblioteca de Rulfo la conforman un poco más de quince mil títulos, la cual revela a un lector atento a las principales innovaciones que se gestaron en el mundo en relación con la narrativa y la poesía, incluso cuando se trató de autores poco reconocidos pero que más tarde obtuvieron el Premio Nobel de Literatura, como, por ejemplo, Knut Hamsun y Halldór Laxness; Rulfo además tradujo a Rainer Maria Rilke y fue de los primeros lectores en nuestro país en valorar las obras de Hermann Broch, Nélida Piñón, Langston Hughes, Clarice Lispector y João Guimarães Rosa, este último el narrador por el que guardó mayor aprecio. Entre los autores que admiró, sorprende los hallazgos del narrador Charles-Ferdinand Ramuz y el poeta João Cabral de Melo Neto, cuyas obras todavía mantienen una presencia casi inédita en México; sin embargo Rulfo los leyó, y desde muy temprana edad.
Pero en la biblioteca de Juan Rulfo también existen otras materias que ocupan una presencia destacada, como la geografía, la antropología, la pintura, la arquitectura y, sobre todo, la historia, temas sobre los que el narrador jalisciense fue erudito. Los grandes alcances de Rulfo como lector se pueden apreciar, por ejemplo, en la conferencia que dictó en 1965 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, titulada “Situación actual de la novela contemporánea”. En ella, el autor de Pedro Páramo llevó a cabo una revisión detenida de literaturas gestadas en diversas latitudes del mundo, iniciando con nuestro continente ‒desde Estados Unidos hasta la Argentina‒, para después realizar un recorrido por toda Europa. También expuso la influencia de la literatura estadunidense en el mundo ‒principalmente en el viejo continente‒ a través de autores que realizaron sus obras a principios del siglo anterior y también durante la posTguerra, como William Faulkner, Truman Capote, Sherwood Anderson, Thomas Wolfe, Theodore Dreiser y John Steinbeck, aunque Rulfo se centró sobre todo en autores emergentes y que hoy son considerados clásicos de la literatura contemporánea, entre ellos, sólo por mencionar algunos nombres, Italo Calvino, Jack Kerouac, Cesare Pavese, Günter Grass, Robbe-Grillet, John Updike, Jean Giono, J.D. Salinger, William Styron, Pier Paolo Pasolini, etcétera; se trata de un análisis crítico que el narrador jalisciense condensó en poco menos de diez páginas, poniendo en evidencia una vez más esa misma capacidad de síntesis que resulta notable en su narrativa. En todo caso, vemos actuar a un lector que evaluó los recursos formales utilizados en estas escrituras desde su propia experiencia como escritor, esto es, que nos dijo cómo fueron escritas, procedimiento del cual su yo lector fue responsable, pero que ‒afirma Víctor Jiménez‒ “ocurría al interior de aquello que podríamos llamar el laboratorio de su yo escritor”, y agrega: “En la obra de Rulfo estaba presente ‘toda la literatura’. Es decir, que podían percibirse ecos de muchas literaturas en Rulfo, pero tan diversos y apenas sugeridos que quedarían para siempre implícitos. […] No es extraño así que un gran lector sea el mejor candidato para convertirse en el autor de una obra original.”
II
Entre los autores que conformaron la vasta tradición literaria de Juan Rulfo, atrae la constante alusión a los cronistas españoles: “Los mejores escritores que ha habido aquí son los cronistas del siglo XVI y del siglo XVII. Traían todo ese lenguaje sabroso del Siglo de Oro”, dijo el narrador jalisciense, y en otro momento afirmó: “Me gustan mucho los cronistas del siglo XVI, XVII y XVIII, y me gustan por su forma de escribir, por la frescura del lenguaje. Estos hombres escribieron en la lengua del siglo XVI. Es un lenguaje muy fresco que actualmente en España mismo es arcaizante, pero para nosotros no lo es. En la región de donde yo soy aún se habla ese lenguaje. […] Ellos escribieron de una forma muy espontánea, sin saber que los iban a leer nunca”. Estos mismos atributos que Rulfo le confiere a los cronistas españoles los podemos advertir como parte de los rasgos más destacados en la construcción de su propio lenguaje narrativo, el cual “refleja con naturalidad el habla y la experiencia cotidianas”, nos dice otra vez Víctor Jiménez. Cabe recordar que, salvo excepciones muy puntuales, como, por ejemplo, Francisco López de Gómara, Francisco Xavier Clavijero, Inca Garsilaso de la Vega y Fray Francisco Palou, los cronistas españoles no escribieron historia de forma deliberada, sino que hicieron un registro de sucesos cotidianos, en ocasiones urgentes o violentos, sobre todo en relación con imágenes producidas por un nuevo mundo, de tal manera que tuvieron que redecir todo cuanto veían y escuchaban. El lenguaje de los cronistas españoles, fuertemente vinculado a la escuela ascética española ‒la cual produjo una porción importante de las figuras más destacadas del Siglo de Oro, entre ellas Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Fray Luis de Granada‒, comparte con ésta la extrema sencillez, la claridad, además de la noción de lo sagrado del lenguaje en tanto es una herramienta dada por Dios para nombrar cada una de sus criaturas en la Tierra, sobre todo las sencillas, delicadas y pequeñas: “¿Qué podrán nuestras palabras decir desta hermosura? Mas tenemos testimonio de la Escriptura, en la cual el Sancto Patriarca comparó el olor de los campos fértiles con la bendición y gracia de los sanctos. El olor, dijo él, de mi hijo es como el del campo lleno”, escribió Fray Luis
de Granada.
Es importante, sobre este tema, atender la afirmación de Juan Rulfo en relación con que “sus mayores “hablan el lenguaje del siglo XVI”. Y todavía resulta más relevante cuando dijo que es un lenguaje que “traté de recuperarlo”. Como ya señalaron Alberto Vital y Víctor Jiménez ‒el primero en Noticias sobre Juan Rulfo y el segundo en Ladridos, astros, agonías. Rilke y Broch en lector Rulfo‒, nuestro autor vivió gran parte de la infancia en el total encierro, o bien en constantes mudanzas, aunque siempre por el mismo motivo: la extrema violencia que azotó a su región debido a convulsiones políticas y religiosas; además, bandoleros encarnizados hicieron intransitables los caminos del sur de Jalisco. Rulfo, pues, durante una larga temporada no conoció más allá del camino a la iglesia, la cual además estaba frente a su casa, en un pueblo en el que lo único que se escuchaba eran disparos: “Me pasaba todo el día leyendo; no podías salir a la calle porque te podía tocar un balazo”, dijo el autor de Pedro Páramo. Lo que también escuchó el joven Rulfo fueron conversaciones familiares en relación con rumores que iban de puerta en puerta y que relataban asesinatos y sucesos atroces en ese y otros pueblos de la región. Desde luego, Rulfo también escuchó pláticas acerca de la precariedad que tenía sumida a la familia ‒principalmente a su padre‒ en la desolación y preocupaciones permanentes. En todo caso, la escucha de este coro de voces que fue su propia familia, más tarde cobraría relevancia en su construcción narrativa: otro coro de voces ‒concernientes a personajes “sin rostro” y que viven en un “no tiempo”, según afirmó el narrador jalisciense‒ se encargaría de relatar, siempre en primera persona, los sucesos ocurridos en Comala. La criaturas de Rulfo, más que hablar a solas y para sí mismos, producen la sensación de dirigirse a nosotros, oyentes callados y pasivos, consiguiendo de esta manera desahogar penas y desgracias que solamente se pueden aliviar al ser escuchadas; es decir, Rulfo le transfirió al lector ese mismo papel que desempeñó durante la infancia como oyente mudo, impotente e invisible ‒como en realidad le correspondía a cualquier muchacho de la época‒ de las conversaciones que exhibían la pesadumbre y angustia familiares, consecuencias de un ámbito violento que pobló de muertos el hogar de nuestro autor.
III
Esta incertidumbre cotidiana también apareció en la correspondencia familiar, instrumento que, más que comunicar, serviría ‒nótese la similitud con los personajes de Rulfo‒ como “desahogo” frente a la precariedad y violencia avasallantes. Ejemplo de ello es este fragmento de una carta que escribió Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, padre de nuestro autor: “Dios quiera pudiera vender a otra persona antes del plazo tan corto que le pusieron, y le sobre alguna cantidad para afrontarle a la vida miserable de este valle de miserias.” O la dirigida a la madre de Rulfo, María Vizcaíno, por parte del tío paterno, Jesús Pérez Rulfo:
Murió [el abuelo paterno de nuestro autor, Severiano Pérez Jiménez] a la misma hora que Cheno en su entero conocimiento, con todos los auxilios espirituales y de la ciencia, porque lo atendieron tres de los mejores médicos; bendiciéndonos y bendiciendo a Dios y pidiendo misericordia a una voz con todos nosotros dio su último suspiro y cerró sus ojos para siempre para irse con Dios y unirse con su hijo por toda la eternidad donde pedirán por nosotros mientras tengamos que vivir en este mundo de penas y sufrimientos.
Son un lenguaje y un tono que no difieren de los utilizados por Fray Toribio Motolinía:
Y dos días antes que muriese, estando muy malo, vino [Don Benito] a esta casa, que cuando yo le vi me espanté, de ver cómo había podido allegar a ella, según su gran flaqueza, y me dijo que se venía a reconciliar porque se quería morir; y después de confesado, descansando un poco díjome, que había sido llevado su espíritu a el infierno, adonde de sólo el espanto había padecido mucho tormento; y cuando me lo contaba temblaba del miedo que le había
quedado, y díjome, que cuando se vio en aquel
tan espantoso lugar, llamó a Dios demandándole misericordia.
En ambos ejemplos no sólo advertimos indicios de lo que más tarde llamaríamos el lenguaje rulfiano sino también que “la fuerza de la invocación a Dios”, nos dice Alberto Vital, “nos recuerda que la fe era un poderoso asidero en medio de tantas incertidumbres”, a lo que Rulfo insertaría ese sincretismo religioso que afirmó buscar y que fusionó al “lenguaje del pueblo, el lenguaje hablado que yo había oído de mis mayores, y que sigue vivo hasta hoy”, sincretismo que también forma parte “del pueblo [que] quedó mitad cristiano, mitad pagano. Entonces se creó el sincretismo religioso; por eso existe esa mitología, mitología que es muy común, sobre todo, en los países indoamericanos”, dijo Rulfo. Mitología que muchos críticos y estudiosos han optado por llamar “realismo mágico”.
Es improbable que el joven Rulfo, quien a todas luces carecía de elementos críticos sobre poesía, pero que sí, en cambio, estaba dotado de una excepcional sensibilidad auditiva, no haya atendido “el laconismo puramente narrativo, sin gota de descripción o argumentación” ‒nos dice otra vez Alberto Vital‒ en el habla familiar a través de expresiones como, por ejemplo, “al frijol no hay quien le hable. Ni al maiz”, o “pero sigue el día muy metido en agua”, o “ya se imaginará usted tan grande [casa]; sin muebles parecemos garbanzos en olla“, o “pobres muertos. Dios los perdone”, todas presentes no solamente en las conversaciones cotidianas sino incluso, como ya señalamos arriba, en la correspondencia familiar. Nuestro autor inventó un habla que comparte con la que escuchó durante la infancia que no es deliberadamente poética, pero que permite advertir ‒para aquel que es capaz de escucharlo‒ giros inusitados “de origen coloquial”, nos dice Alberto Vital, y agrega: “Tan intenso es este mundo como las palabras que quieren registrarlo. Tal doble intensidad prefigura el universo de Juan Rulfo, en el que la forma primaria de comunicación, el habla directa, viene a ser la fuente de un inconfundible dinamismo”. Realmente, lo que Rulfo se propuso no fue la reproducción del lenguaje escuchado en la infancia sino su efecto, esto es, el asombro que se suscita al escuchar ecos de otros mundos en breves frases que, como murmuraciones, condensan no sólo una visión única y personal de eso que llamamos vida, sino que también incorpora y configura una relación íntima con elementos que son propios del entorno y del mismo paisaje, en este caso uno rural. En todo caso, es fácil imaginar la perturbación que produjo en Rulfo localizar en el habla familiar un lenguaje tan íntimamente ligado al utilizado por los cronistas españoles, lo que lo impulsó a decidir, después de fracasar a través de varios intentos que le resultaron “poco académicos y más o menos falsos”, a “utilizar el lenguaje del pueblo, el lenguaje hablado que yo había oído de mis mayores, y que sigue vivo hasta hoy”, dijo el narrador jalisciense. Cuando uno se aproxima a la obra de Fray Bernardino de Sahagún y lee: “Tened por bien, señor, de darme un poquito de lumbre, aunque no sea más de cuanto echa de sí una luciérnaga que anda de noche, para ir en este sueño, y en esta vida dormida que dura como espacio de un día, donde hay muchas cosas en que tropezar y muchas en que dar ocasión de reír, y otras que son como camino fragoso, que se han de pasar saltando; todo esto ha de pasar en esto que me habéis encomendado, en darme vuestra silla y vuestra dignidad”, no sólo se comprende la sabrosura a la que se refirió Rulfo en relación con el hermoso castellano que floreció en el Siglo de Oro, sino que propusiera recuperarlo, es decir, prolongar hasta nuestros días su viveza y capacidad de redecir el mundo.