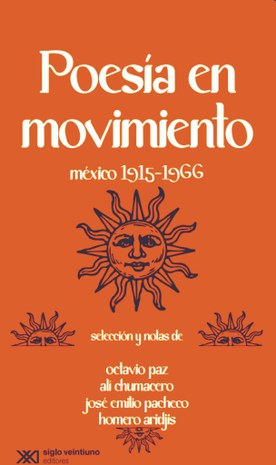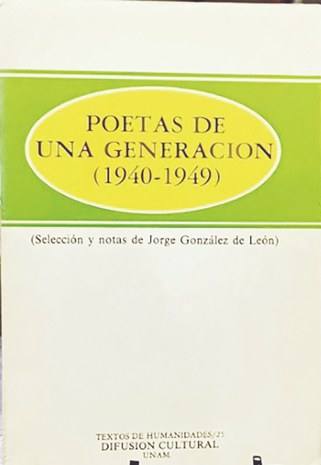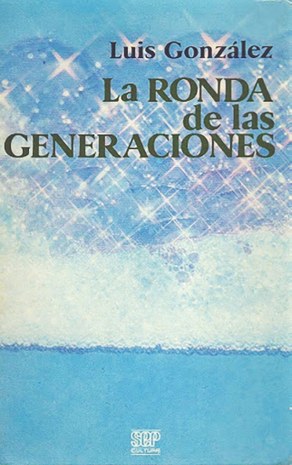La generación de Carlos Montemayor
- Hermann Bellinghausen - Sunday, 23 Feb 2025 07:48



Volver a un autor poliédrico como Carlos Montemayor también es una oportunidad para repasar a una generación de poetas mexicanos, sobre todo porque ésta posee rasgos comunes que vale resaltar. Ahora bien, el concepto puede ser elástico. ¿Cada cuánto se perfila una generación? Tradicionalmente se consideran quince años para delimitar una camada. Se atribuye a José Ortega y Gasset el “método” para estudiarlas, que también usó Luis González y González en su Ronda de las generaciones, donde recorría a los protagonistas de un siglo mexicano, seis generaciones nacidas entre 1805 y 1905, con existencia política entre 1857 y 1958. Otros estudios han actualizado estas “rondas”, inexactas siempre, pero útiles. A la sazón, las figuras consideradas eran sólo varones; ninguna mujer. Hoy han cambiado los tiempos y también la interpretación de aquel pasado: se han vuelto más “incluyentes” las lecturas históricas y la realidad misma.
Los rasgos que definen a la generación de poetas nacidos entre 1940 y 1949, a la cual pertenece Montemayor, son peculiares, y en cierto modo incumplen la periodicidad de quince años. Sin ánimo de abusar en torno a una reflexión ampliamente conocida, cabe citar algunas frases del ensayo de José Ortega y Gasset “Idea de las generaciones” (en El tema de nuestro tiempo, 1923), que se ha vuelto canónico y como quiera es útil todavía:
Una generación es una variedad humana, en el sentido riguroso que dan a este término los naturalistas. Los miembros de ella vienen al mundo dotados de ciertos caracteres típicos, que les prestan fisonomía común, diferenciándolos de la generación anterior. Dentro de ese marco de identidad pueden ser los individuos del más diverso temple, hasta el punto de que, habiendo de vivir los unos junto a los otros, a fuer de contemporáneos, se sienten a veces como antagonistas […] cada generación representa una cierta altitud vital, desde la cual se siente la existencia de una manera determinada…
[El espíritu de cada generación] ¿se entregará a lo recibido, desoyendo las íntimas voces de lo espontáneo? ¿Será fiel a éstas e indócil a la autoridad del pasado? Ha habido generaciones que sintieron una suficiente homogeneidad entre lo recibido y lo propio. Entonces se vive en épocas cumulativas. Otras veces han sentido una profunda heterogeneidad entre ambos elementos, y sobrevinieron épocas eliminatorias y polémicas, generaciones de combate. En las primeras, los nuevos jóvenes, solidarizados con los viejos, se supeditan a ellos: en la política, en la ciencia, en las artes siguen dirigiendo los ancianos. Son tiempos de viejos. En las segundas, como no se trata de conservar y acumular, sino de arrumbar y sustituir, los viejos quedan barridos por los mozos. Son tiempos de jóvenes, edades de iniciación y beligerancia constructiva.
Efervescencia, rebeldía, represión, desencanto
En 1981, Jorge González de León publicó la antología Poetas de una generación, 1940-1949 (Textos de Humanidades, UNAM) que en su momento pudo parecer temprana y, sin embargo, conserva interés más allá de lo previsible. Un hecho crucial define a este repertorio de veintidós poetas (hoy podría ampliarse, pero la nómina es reveladora todavía): la experiencia del año 1968 y su impronta en los jóvenes de la época. A ellos “les tocó” aquello, independientemente de sí su obra lo registra o no. Compartieron un “espíritu” que recorría el mundo. Efervescencia, rebeldía, represión, desencanto. En México, la generación del ’68 llegó a poder político en 1988 con el salinismo, y se le puede ver como “traidora” de los ideales sesentayocheros. Ninguno de los autores considerados hizo carrera política en esos términos. Y significativamente sólo se incluye a dos mujeres, Elsa Cross y Maricruz Patiño.
Otro rasgo definitorio, circunscrito a la escritura poética, es el corte de caja que había hecho Poesía en movimiento (1966), donde Octavio Paz y colaboradores cerraban la selección con los jóvenes José Emilio Pacheco (1939) y Homero Aridjis (1940), dejando la sensación de après moi le déluge. En tanto, otro canonizante, Gabriel Zaid, propuso una Asamblea de poetas jóvenes de México (1981) que consideraba, con cierto desdén, a los nacidos después de 1950. González de León salía a subsanar el boquete de una década de autores “solitarios”, como dice Vicente Quirarte en el prólogo. Tanto el antologador como el prologuista, nacidos en los cincuentas, pertenecen a la “siguiente” ronda y buscaban hacerles justicia a los poetas de más de treinta años.
En ese sentido ambos aciertan. Todos los autores considerados han cumplido con obras cabales, reconocidas, algunas incluso trascendentes para la literatura mexicana: David Huerta, Francisco Hernández, Elsa Cross, Ricardo Yáñez, Marco Antonio Campos, Antonio Deltoro. Están los poetas provocadores e incómodos Max Rojas (1940, el mayor del repertorio), Orlando Guillén y Jaime Reyes, precursores de la “infame turba” infrarrealista de la generación siguiente.
Otros han hecho más bien obra crítica: Evodio Escalante, Carlos Isla (también novelista), Miguel Ángel Flores. En tanto, José Ramón Enríquez se concentró en el teatro y José Manuel Pintado en el cine documental. Completan la selección Mariano Flores Castro, Antonio Leal, Raúl Navarrete, Maricruz Patiño, Francisco Serrano, Mario del Valle y el único no nacido en México, el chileno Luis Roberto Vera. Hay omisiones sin duda, pero la lista conserva validez literaria e histórica.
Entre ellos, Carlos Montemayor (1947) ocupa un lugar especial. Escribió poesía hasta su muerte en febrero de 2010, pero también dejó varias novelas, algunas de gran calidad, otras un tanto descuidadas pero importantes. Hizo crítica y fue editor, como la mayoría de ellos. Si algo lo distingue es su actividad pública, su compromiso independiente con los pueblos originarios, con su escritura naciente y sus luchas de resistencia. Fue un osado interlocutor de los grupos armados en la segunda mitad de los noventas (EZLN, EPR, ERPI). Con los zapatistas mantuvo un diálogo intelectual de gran nivel, y se vinculó con la Iglesia católica de la liberación, en especial el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García. Sin hacer carrera política, y siendo en cierto modo muy académico, resulta el más político y comprometido del grupo, donde otros también serían consecuentes y de izquierda.
Con excepción de los tres “incómodos” mencionados antes, no se trata de una generación rompedora ante la tradición poética, dignos nietos de López Velarde y sobrinos de los Contemporáneos, aunque casi todos ellos críticos del establishment político. Unos cuantos hicieron activismo alrededor de 1968, pero en general aparecen como agradecidos pupilos de sus maestros y predecesores, marcadamente Octavio Paz y, en el caso de Montemayor y Campos, Rubén Bonifaz Nuño; estos últimos, más progresistas que su mentor.
Otro rasgo de la generación fue su rechazo a las posiciones de poder cultural. Eso no impidió que algunos dirigieran revistas o crearan colecciones, pero de alguna manera fueron antiautoritarios u optaron por el bajo perfil fuera del campo literario. ¿Será una huella más del vendaval juvenil que les toco vivir? Tras ellos, la generación post 1950, más numerosa y de perfiles más variados resultó beneficiaria del ’68 sin cargar los traumas ni las vehemencias de los nacidos en los años cuarenta del siglo pasado. También ha sido una generación todavía más aplicada en hacer la tarea que dejaron los maestros. Lo que Ortega y Gasset llamaría “cumulativa”, no rompedora ni parricida, mejor avenida con los cenáculos de la academia y la revisión apologética de la tradición mexicana.
Un hombre de muchas estaciones
Montemayor se distingue de sus contemporáneos, sobre todo a partir de los años noventa, cuando acentúa su compromiso social, apartidista y con un acento muy personal, que lo hace un intelectual independiente. Las enseñanzas de Bonifaz Nuño y Miguel León Portilla maduran en direcciones más radicales y auténticas para él. Concentra gran energía intelectual en el encuentro con pensadores, autores y activistas de los pueblos originarios del área maya peninsular, y luego Chiapas y Oaxaca. Su influencia en la literatura emergente en lenguas originarias es clave. Ejemplifica la transferencia cultural que define ese período, cuando los antropólogos asumen que los indígenas son el futuro, al menos para sí mismos, no el pasado, la tradición, la marginalidad, la lenta extinción.
Aproxima escritores e investigadores indígenas a la cultura universal y la literatura mexicana, y logra enlazar el pasado insurreccional de los años setenta con los nuevos movimientos armados, revolucionarios y de izquierda en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Articulista y narrador, deviene interlocutor (no tanto “asesor”) del subcomandante Marcos y la comandancia del EZLN, participa en las mediaciones de paz reivindicando siempre la legitimidad de los rebeldes, incluso la “guerrilla mala” del EPR, culturalmente más incómoda que la “guerrilla buena” zapatista; aquella, heredera de lo que transcurre en sus novelas Guerra en el Paraíso, Las armas del alba o Las mujeres del alba. De alguna manera desplaza sus intereses a hacia una “relación” de las rebeldías indígenas y populares del fin de siglo, así como en el afianzamiento de su despertar como pueblos y el surgimiento de una expresión indígena moderna.
Los miembros de su generación poética pudieron tener convicciones políticas, incluso revolucionarias en algún momento, pero sólo Montemayor anduvo cerca del fuego. Una original vía de su desempeño académico fue su relación con las Fuerzas Armadas en un período donde las prácticas contrainsurgentes iban a la alza, como en tiempos de Luis Echeverría. Él no habla con los presidentes, como suele ocurrir, sino con los generales. Y a la vez con los comandantes revolucionarios, ilegales y perseguidos. Y escribe Los informes secretos.
En medio de todo, colocó la escritura de poesía en una zona personal, menos visible pero de ninguna manera menor. Su aporte se concentra en Finisterra, Abril y otras estaciones, Memoria del verano, la compilación Poesía 1977-1996, los poemas chinos de Tsin Pau (2007), Apuntes del exilio en su juvenil libro de relatos Las llaves de Urgell (https://www.jornada.com.mx/2024/03/11/opinion/a03a1cul ).
Sin trivializar la valoración de la obra de cada miembro de esta generación, buscando distinguir quién sería el (o la) “mejor” del grupo, puede
afirmarse que Carlos Montemayor alcanzó el registro más amplio y público, con un prestigio ético respaldado en su creación literaria. Un escritor pleno, un hombre de muchas estaciones.