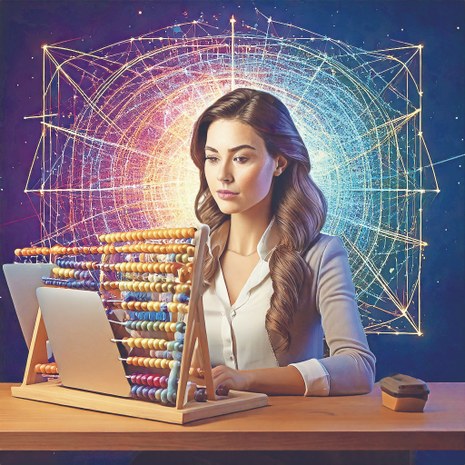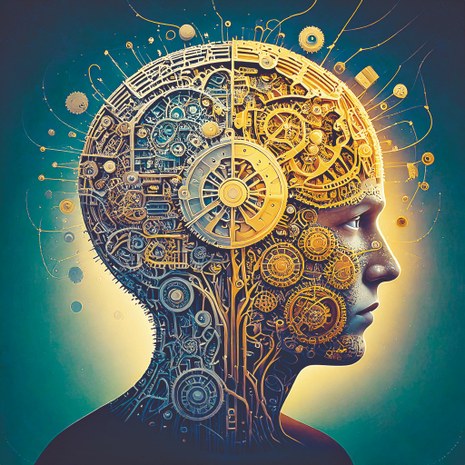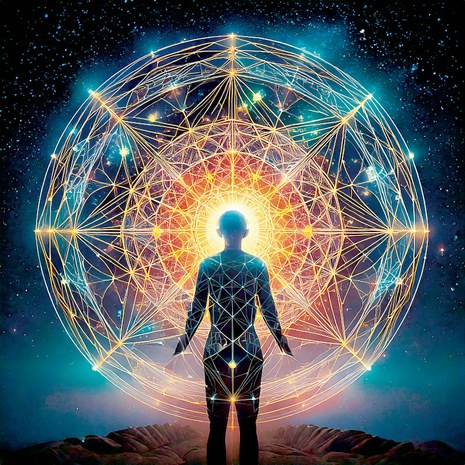Presente y futuro del pensamiento humano: el modelo cuántico
- Alejandro Montes - Sunday, 02 Mar 2025 06:54



Pensamiento procedimental: patrones cognitivos
Una característica del humano radica en su facultad para pensar (generar ideas, juicios, conceptos). Pensar produce representaciones mentales de las cosas. Óscar de la Borbolla menciona: “es una capacidad que se conquista, que exige de nosotros empeño para desarrollarse y, sobre todo, que requiere de práctica y del dominio de ciertas reglas para desenvolverse de forma correcta” (Borbolla, La rebeldía de pensar). Pensar lleva al pensamiento: el primero es acción y el segundo, además de ser el resultado del pensar, es procedimiento de éste. El humano ha evolucionado gracias a su capacidad de pensar y, a la par, el pensar también ha evolucionado a partir de cómo lo ha utilizado el humano en su entorno social. Daniel C. Dennett muestra:
¿Y qué hay de las herramientas para pensar? ¿Quién las hace? ¿Y de qué están hechas? Los filósofos han hecho algunas de las mejores, y a partir de nada más que ideas, estructuras útiles de información. René Descartes nos dio las coordenadas cartesianas, los ejes x y y, sin las cuales el cálculo –herramienta de pensamiento por antonomasia inventada simultáneamente por Isaac Newton y el filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz– sería casi impensable. Blaise Pascal nos dio la teoría de la probabilidad para que fácilmente podamos calcular las probabilidades de varias apuestas. El reverendo Thomas Bayes era también un talentoso matemático, y nos dio el teorema de Bayes, la columna vertebral del pensamiento estadístico bayesiano (Dennett, Bombas de intuición y otras herramientas de pensar).
Ahora bien, se deben distinguir dos niveles de sentido del pensamiento: como idea (forma genérica) y como procedimiento (método para conocer). El pensamiento idea es la representación mental de algo. El pensamiento procedimental sigue la secuencia de pasos lógicos para razonar sobre algo: es herramienta que permite conocer y construir más pensamientos idea y procedimentales. Si conocer implica conseguir información acerca de algo, entonces el pensamiento procedimental es medio de conocimiento. Por ello es instrumento cognitivo:
permite al humano conocer el mundo y conocerse a sí mismo.
El pensamiento procedimental es operativo: utiliza procedimientos, conceptos, razonamientos para ejecutarse. Tiene destrezas que permiten conocer (según la pericia en la aplicación de las destrezas procedimentales, el pensamiento será funcional o no). Por lo tanto, es proceso ágil que tiene rasgos como: ser integral de la cognición donde intervienen atención, memoria, comprensión, aprendizaje; no necesitar de la presencia de las cosas para formular la explicación de su existencia; hacer prospecciones para diseñar proyectos a corto, mediano y largo plazos, así como sortear dificultades. En consecuencia, el pensamiento procedimental ha sido agente civilizatorio de primer orden.
¿Cómo funciona el pensamiento procedimental? Utiliza patrones cognitivos, es decir, maneras específicas de procesar información con base en principios lógicos. Lewis Carroll explica que: “La lógica dará a usted claridad de pensamiento, la habilidad para ver su camino a través de un acertijo, el hábito de arreglar sus ideas en una forma adecuada y clara y, lo más valioso, el poder de detectar falacias y separar las piezas de los argumentos endebles e ilógicos que encontramos continuamente en los libros, periódicos, discursos, y aún sermones, y que fácilmente engañan a aquellos que nunca se han tomado la molestia de dominar este fascinante arte.” (Carroll, El juego de lógica.) Si los patrones cognitivos carecen de un margen lógico para evitar errores, se puede caer en falacias o sesgos cognitivos (¡y ahí todo se invalida!). El patrón cognitivo no limita al pensamiento procedimental a una repetición inerte de operaciones mentales, sino orienta la aplicación metodológica de criterios lógicos que sustenten plena razonabilidad.
Aquí importa revisar las vertientes procedimentales de los pensamientos mecanicistas, sistémico, complejo y con Inteligencia Artificial (IA) para reflexionar si esta cadena de paradigmas desembocará en un modelo de pensamiento cuántico.
Modelos de pensamientos procedimentales
Los pensamientos mecanicista, sistémico, complejo y con IA son procedimentales: emplean patrones cognitivos propios. Por ello son diferentes entre sí. El pensamiento mecanicista es analítico, unicista y predictivo (divide las partes para estudiarlas por separado); la física clásica lo fundamentó, es decir, las leyes newtonianas permitieron analizar el mundo con cálculos perfectamente claros para entender el movimiento de los objetos en el universo. La aplicabilidad del pensamiento mecanicista se extiende a la astronomía, la ciencia, la ingeniería… Sergio de Régules dice:
… es el universo de Galileo y de su sucesor Isaac Newton […]. Es un universo en el que todo lo que pasa sigue pautas matemáticas que podemos conocer y en el que se puede predecir el comportamiento de las cosas […], porque lo que haga el sistema en este instante es consecuencia inevitable de lo que hizo
en el instante anterior, y esto, a su vez, de lo que
hizo en el instante anterior: un universo determinista y determinado, sin caprichos ni veleidades. (Régules, Caos y complejidad.)
El pensamiento sistémico es contextual y holístico (interconecta las partes de un sistema para entender sus relaciones); ha servido para comprender el mundo como un todo holístico donde las relaciones de sus partes generan sistemas con bucles de retroalimentación-autocontrol-autoorganización. El pensamiento sistémico ha servido para entender dinámicas lineales y no lineales, identificar patrones de comportamiento en sistemas cerrados y abiertos, comprender el funcionamiento del mundo como un todo interconectado. Fritjof Capra menciona: “Cuanto más estudiamos los principales problemas de nuestro tiempo, más nos percatamos de que no pueden ser entendidos aisladamente. Se trata de problemas sistémicos, lo que significa que están interconectados y son interdependientes.” (Capra, La trama de la vida.)
El pensamiento complejo es multidimensional, estocástico e interdisciplinario (aplica diversas perspectivas para ver diferentes dimensiones); ha permitido fundamentar que la realidad tiene grados de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad donde, por medio de atractores (comportamientos que atraen), alcanza un estado caótico que tiende a comportamientos imprevisibles, pero también comprende una homeostasis que ordena el desorden. El pensamiento complejo ha permitido fundamentar las ciencias del caos y ha sido utilizado en la criptografía, simulación de sistemas, predicción de comportamientos. Edgar Morin señala:
[El pensamiento complejo] es un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados […], que presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple […], es el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre (Morin, Introducción al pensamiento complejo.)
Se ha transitado del pensamiento mecanicista al pensamiento sistémico y de éste al pensamiento complejo. Del análisis al contexto y del contexto a lo multidimensional, estadios necesarios para la transformación del pensamiento procedimental. Importa señalar que estos paradigmas no se descontinúan uno detrás de otro, sino que tienen diferentes áreas de aplicabilidad según el tipo y profundidad de realidad por conocer. Sin el pensamiento mecanicista no habría satélites en el universo; sin el pensamiento sistémico no se harían redes de relaciones para entender los ciclos de vida del planeta; sin el pensamiento complejo no se comprendería que en la realidad caben múltiples realidades.
Los tres paradigmas son modelos de razonamiento y, por tanto, antecedentes del pensamiento con IA. ¿Por qué? Sin ellos no se habría obtenido el pensamiento con IA (la cual utiliza algoritmos y redes neuronales artificiales), pues responden a una progresión de conocimiento humano dada a lo largo de distintas épocas históricas y avances tecnocientíficos donde, según sea el tipo de patrón cognitivo, se diseñará el tipo de razonamiento que explique al mundo.
Ahora se puede sugerir que el nuevo paradigma es el pensamiento con uso de IA. Las siguientes aseveraciones perfilan algunos argumentos: a) la IA se puede articular con la Inteligencia Humana y generar mejores tipos de decisiones económicas, políticas, científicas… (i.e. los algoritmos centauros fusionan análisis formales con intuición humana de manera simbiótica en márgenes de aprendizaje y razonamiento); b) la IA, bajo directrices humanas, puede hacer procesos más eficientes (i.e. el uso de Copilot en la programación empresarial es algo habitual); c) la participación de la IA en producciones artísticas (literatura, cine, música, pintura…) ya se acepta en algunos claustros académicos y circuitos críticos como una actividad de co-creación humano/máquina; d) en la educación cada vez se utiliza más elementos de IA (i.e. Chat GPT) como recursos didácticos que otorguen “eficiencia” a procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos.
Lo anterior motiva una reflexión lo más seria posible para entender –si realmente procede– el cambio de paradigma del pensamiento humano sin IA al pensamiento humano con IA. La postura purista quizá repruebe el paradigma del pensamiento con IA porque el proceso cognitivo, al apoyarse en la tecnificación digital, pierde valor y honestidad pues el desarrollo mental de razonamiento no fue autónomo de algún tipo de algoritmo; además del riesgo de que el pensamiento humano se debilite por el uso excesivo de Copilot, Chat GPT, y ahora DeepSeek. Pero se olvida que desde siempre el humano ha utilizado recursos externos a él para pensar mejor (i.e. el ábaco en la antigua China, el nepohualtzitzin mesoamericano o la escritura desde Mesopotamia). Quizá la advertencia apunta al uso excesivo de la IA que pudiese entorpecer el pensamiento humano por facilitarle procesos básicos de razonamiento (aquí se encuentra un aspecto de urgente resolución para las leyes regulatorias del uso de IA con fines educativos en la población mexicana).
Ahora, en algunos círculos académicos y empresas trasnacionales, se plantea la siguiente pregunta: ¿Después del pensamiento con IA vendrá un modelo de pensamiento cuántico?
Pensamiento cuántico: ¿simultaneidad de patrones cognitivos por medio de interfaz cerebro-máquina?
Pensar más, rápido y sobre muchas cosas al mismo tiempo (y de manera correcta) siempre ha sido anhelo humano. ¿Será posible superar los actuales límites del conocimiento? Desde el modelo de pensamiento cuántico podría ser factible. La física cuántica estudia el mundo desde el comportamiento de la energía subatómica donde el pensamiento mecanicista es limitado; al tener como objeto de estudio la energía en sus niveles subatómicos, ha conseguido planteamientos muy bien fundamentados como la dualidad onda-partícula, principios de incertidumbre, superposición, entrelazamiento, cuantización. Un empleo de los principios de la física cuántica se orienta a la computación cuántica (computadoras con capacidad de resolución de cálculos muy complejos de manera precisa y rápida que una computadora binaria tardaría mucho tiempo o, simplemente, no podría resolver jamás).
A partir de lo anterior, ¿se podría implementar un pensamiento cuántico en el ser humano, es decir, su capacidad de cognición podría ser múltiple y vertiginosamente veloz? Se pensaría mucho más de manera múltiple, eficiente y rápida, es decir, en vez de tener un pensamiento lineal, podría ser un pensamiento múltiple y simultáneo donde las causalidades lógicas no necesariamente fuesen binarias o unidireccionales sino complejas y multidireccionales (los principios de superposición y entrelazamiento serían unos de sus pilares principales).
Lo anterior no se logra sólo con medios naturales sino con una interfaz cuántica que conecte cerebro y computadora cuántica (i.e. los chips cerebrales de Neuralink apuntan hacia este principio). Es importante señalar que las interfaces cerebro-máquina (término propuesto por Jacques Vidal en 1973) ya han sido exploradas con fines médicos y han conseguido resultados interesantes: los trabajos de Miguel Nicolelis en el brazo robotizado, Leigh Hochberg en un paciente con lesión en médula espinal o Jennifer Collinger en paciente con tetraplejía, entre otros, son ejemplos claros. Ahora bien, un pensamiento cuántico implicaría introducir en el cerebro un biochip que permita la interconexión humano-máquina (computadora cuántica) y así lograr un cerebro aumentado por la tecnociencia (los pensamientos mecanicista, sistémico, complejo y con IA, no son invasivos: no introducen dispositivo alguno dentro del cuerpo humano); lo cual relaciona nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y del cerebro. Richard Feynman, en su conferencia de 1959 “Hay mucho sitio abajo”, señala:
La existencia de un ámbito de investigación que hasta entonces no se había explotado: lo infinitamente pequeño. Consideraba que era posible concentrar grandes cantidades de información en superficies muy pequeñas manipulando los átomos. Como otros manipulan los ladrillos para la construcción. Por ejemplo, sus cálculos muestran que, utilizando un círculo con una superficie de mil átomos por punto de impresión, es posible escribir toda la Enciclopedia Británica sobre una cabeza de alfiler. (Vincent y Lledo, Un cerebro a medida.)
¿Qué podría ocasionar lo anterior? Un pleno estadio transhumano (concepto planteado por Julian Huxley en 1957) donde el ser humano esté modificado tecnológicamente para ser más veloz, más fuerte y más inteligente (además de una industria de millones de dólares, interacciones sociales humano-maquina y máquina-máquina, modificaciones biológicas del cuerpo humano, avances médicos). El proyecto transhumano importa porque, en teoría, aspira a mejorar al homo sapiens; pero al hacerlo modifica lo humano y, con esto, surgen cuestiones éticas: ¿Hasta dónde podemos conocer? ¿Hasta dónde podemos utilizar lo que conocemos? ¿La dignidad humana es el límite o ya ha sido desplazada por valores no humanos? ¿El transhumanismo implica una evolución humana no natural sino programada tecnológicamente?
Pensamientos crítico y creativo: necesidad esencial
Ante toda esta vorágine producida por la tecnificación digital, el pensamiento humano no puede perder de vista los pensamientos crítico y creativo, ejercitados de manera natural sin andaderas tecnológicas, para nunca dejar de dudar e imaginar, aún cuando el qubit cuántico esté en un estado de 0, 1 o en la superposición de ambos.