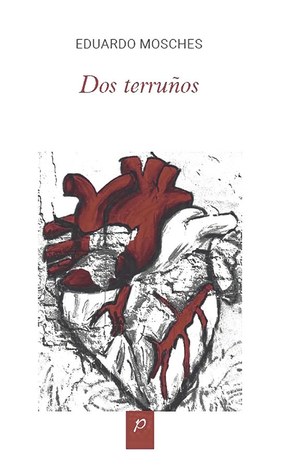Ser lo que se escribe y viceversa
- Angélica Santa Olaya - Sunday, 29 Jun 2025 23:46



Ser lo que se escribe. Escribir lo que se es, reza uno de los epígrafes, y no puede ser más acertado para describir, de manera muy breve, este libro de Eduardo Mosches. En un viaje a lo largo de ochenta y ocho poemas, tres de ellos escritos en formato de prosa, Eduardo nos muestra, por el ojo de la cerradura de su numen poético, su ser y estar en el mundo, en un periplo entrañable que va de la infancia a la adultez, de la partida al regreso, de la melancolía a la sonrisa que despierta la esperanza, del recuerdo a la vivencia presente, de lo puramente lírico a la reflexión y dolencia colectiva, de las pardas aguas de un río sureño a las olas del norte donde, también, asoman las manos de los rebeldes arrojados al fondo del mar.
Dos tierras, terruños, como él las llama cariñosamente que, a pesar de encontrarse en polos opuestos, comparten las alegrías y dolores que se han adherido al paso del poeta para quien no hay experiencia inútil. La prueba es este libro donde la ternura de las remembranzas familiares se mezcla con el dolor de una cruenta realidad insoslayable. “Mi existencia se encuentra plena/ de pulmones ojerosos.” Se respira, pero duele. Se vive, pero se sufre. Se sufre el exilio, la imparable repetición de la injusticia.
El poeta realiza un ejercicio de la memoria donde aparecen los jóvenes que durante las dictaduras argentina y mexicana de los años setenta fueron arrojados al mar como peces sin branquias. En México también, en esa década se realizó ese tipo de asesinatos a la juventud que reclamaba su derecho a soñar con un país justo, sólo que en lugar de un río fue el océano Pacífico, desde donde los aviones Aravá, de origen israelí, despegaban desde las costas de Guerrero en los llamados vuelos de la muerte.
Eduardo dice: “Ese río sin culpa/ fue utilizado de cementerio humano”, y luego en “El espejo” prosigue: “en ese río color ocre vencido/ los aviones lanzaron/ pedazos de esperanzas envueltas en piel joven/ hoy algunos pescadores esperan/ ese pez que asfixiado por el aire/ se retuerce con deseo de vida”. Tremenda metáfora.
Eduardo dibuja también su Buenos Aires porque el origen es el ombligo de la identidad que siempre nos acompaña. Así nos lleva al patio de su casa “donde en plena niñez/ me placía roer zanahorias/ dando vuelta a las hojas/ de algún libro”. En “La silla vacía” dice: “Mi abuela/ como el azúcar de su té/ nos acariciaba con su comida/ el abuelo de barba dura/ abrazaba con sus manos grandes/ y estampaba ruidosos besos/ La memoria envuelta en la mesa del afecto.”
Visitamos esa casa donde “el pan tierno, las copas con vino dulce y las galletas con sabor a abuela” alumbran la memoria que transcurre luego por las calles húmedas de la otra ciudad, ésta, donde “las hojas de los árboles/ cambian muy poco de color/ caen y se duermen/ arropadas por la manta del smog”. La ciudad donde el poeta pierde la sombra incinerada por el sol dejándolo en soledad. El exilio es un hueso duro de roer.
Cuesta trabajo acostumbrarse al nuevo terruño: “Las suelas gastadas eran mensajes para la memoria.” Los “sueños caminan con dificultad/ Pero caminan”. Un día, los pasos del poeta llegan al mar porque “deseo encontrar un posible trébol de cuatro hojas/ esas flores de amarillo intenso/ que insinúan un camino hacia el sol atardeciendo”. Ese lugar donde las olas recuerdan que las cenizas del padre nómada reposan al ritmo de la marea, aunque, recuerda, no le gustaba nadar.
Pero no sólo habitan este libro los jóvenes bonaerenses, Eduardo no se olvida de las 43 sillas blancas en una plaza donde la memoria dolorida se mezcla con los puestos de fritangas; ni de las mujeres asesinadas, allá y acá, por el solo hecho de ser mujeres. Mujeres vestidas de blanco, mujeres con pañuelos verdes, mujeres, dice, de “sonrisas caídas/ desmayadas en la carne modelada a golpes/ cuerpos femeninos que ya no corretean/ ni lanzan canciones al viento porque NO TODO ES MAR ALEGRE”.
En el poema en prosa “Los desaparecidos ya no lo están”, uno de los más entrañables, Eduardo habla de esos fantasmas que “no son invisibles… discrepan, danzan, caminan… gritan miles de flores amarillas hechas consignas, salta el fuego de sus bocas, son dragones de amor. Juntando granos logramos crear montañas”, afirma reuniendo en un poema a los que ya no están representados por los que hoy siguen gritando.
A veces, envuelto en las imágenes de la infancia y el trashumar entre dos terruños, se sumerge en paisajes surrealistas donde el río se hace amante de las mujeres que saltan pidiendo justicia y, desbordado, escala el obelisco de la 9 de julio acompañando su grito. Eduardo escribe lo que es y es lo que escribe porque, a pesar de “las uñas de la rabia/ A veces cuesta sonreír/ pero es posible.”