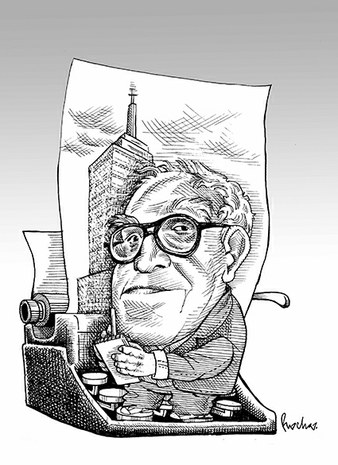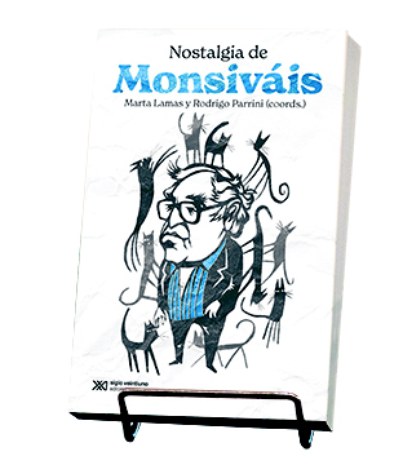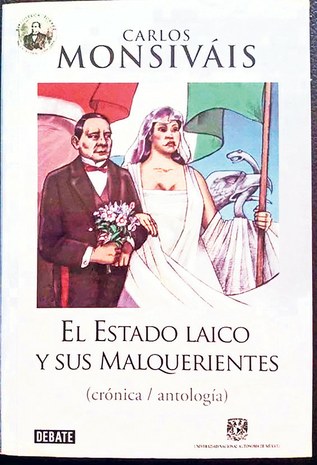Nostalgia de Monsiváis: un panorama variopinto
- Leopoldo Cervantes-Ortiz - Sunday, 06 Jul 2025 09:00



I
Convocados por Marta Lamas y Rodrigo Parrini, treinta y cinco amigos de Carlos Monsiváis dan fe en un volumen de su cercanía con el cronista de la colonia Portales y autor de una obra tan exigente como inabarcable. Como señala la primera en sus palabras de apertura, en una sesión de estudios sobre psicoanálisis y política, “surgió con fuerza el recuerdo” del autor de Principados y potestades. Parrini fue quien propuso hacer “un compendio de recuerdos para transmitir a las nuevas generaciones” quién había sido Monsiváis. Y pusieron manos a la obra. El resultado es una recopilación de artículos mayormente con sabor anecdótico que relata lo que cada uno vivió alrededor de la persona, la obra o el impacto que recibió del susodicho. Lamas abre el fuego refiriéndose a la mezquindad de los integrantes de El Colegio Nacional que rechazaron su ingreso a esa, dice, “especie de panteón”. Parrini, a su vez, elucubra sobre quién habrá sido realmente este autor que eludió mostrarse plenamente: “fue amable e irónico, secreto y público, tímido y atrevido, religioso y laico, feminista y misógino”.
Parrini se pregunta también de qué sienten nostalgia quienes escribieron en el libro, y responde puntualmente: “Añoran un mundo que se disipó o está en camino de hacerlo. Y Monsiváis es un tótem que reúne a las tribus ilustradas de México, antes de que se conformaran y después de su dispersión.” Luego entonces, Monsiváis sería un gran pretexto para reconstruir o tratar de recuperar el mundo en que vivió y que permitió a sus contemporáneos formar parte de su universo cultural, pues compartieron proyectos, iniciativas y, por qué no decirlo, utopías verdaderamente inalcanzables, las famosas “causas perdidas” de las que habló en más de una oportunidad. Si ese mundo se ha perdido o no, queda a criterio de los lectores atentos que armarán el rompecabezas de maneras impredecibles.
Los recuerdos y las miradas de las personas convocadas están ahí, en estricto orden alfabético de apellido: los nombres obligados y otros tal vez no tanto, para volcar en sus palabras la experiencia que vivieron al conocerlo y tratarlo. Así, se dan cita los testimonios más íntimos, así como los más superficiales, incluso de gente más joven que tímidamente se acercó a la persona a la vez que a la obra dominada por la fama. Por lo mismo, el resultado es desigual, pues si bien las personas que lo trataron en un registro más literario (Elena Poniatowska, Juan Villoro, Antonio Saborit, Fabrizio Mejía Madrid) contribuyeron con observaciones fruto de la familiaridad con su obra, quienes lo conocieron en otro plano de amistad reflejan sus afinidades y fobias comunes, que fueron muchas. Se echa de menos a Adolfo Castañón y a Horacio Franco, muy cercanos al escritor.
II
Quienes convivieron con Monsiváis en un espacio laboral, como fue el caso de Saborit (cuyo texto logra escapar admirablemente del anecdotario al basarse en una fotografía tomada en Harvard), quienes conocieron su casa por múltiples razones (su prima Beatriz Sánchez M. es la más señalada en este sentido), quienes fueron sus colaboradores directos (Jenaro Villamil o Alejandro Brito), o quienes tuvieron una relación más distante con él (Sabina Berman, Carmen Boullosa o Sandra Lorenzano) figuran en el volumen porque aportan enfoques muy personales de lo que representó para el ambiente político y cultural del país.
Sus amigos más cercanos (Javier Aranda Luna, Elena Poniatowska, Iván Restrepo, Jesusa Rodríguez, Consuelo Sáizar) fueron quienes hablaban diariamente con él y conocieron de primera mano los tics que se volvieron legendarios para la enorme desazón de sus detractores, que los tuvo y no en poca cantidad. Esas historias que de tan repetidas se han vuelto mitos reiterados conforman ya toda una enciclopedia del chismorreo y la maledicencia. Todo ello sin olvidar a los que sabían de su orientación sexual y no han dejado de hablar, así sea en confidencias, aunque varios aluden al tema en este libro. Eso explicaría la ausencia de alguien como Braulio Peralta, autor de un libro polémico.
Mención aparte merece el texto de Carlos Martínez Assad, quien abre una ventana diáfana sobre el padre de Monsiváis, el doctor Pascual Aceves (gran coleccionista del pintor Hermenegildo Bustos), casi borrado de las referencias autobiográficas más difundidas. Lo que recuerda sobre esa zona vital ilumina bastante algunas de las actitudes de Monsiváis. Vale la pena recordar sus palabras: “En algunas de sus primeras publicaciones vi que colocaba una A intermedia entre su nombre y el apellido conocido, era fácil suponer que se trataba del Aceves al que no renunciaba completamente; con probabilidad, le resultaba difícil establecer el vínculo con el padre de estirpe católica del Bajío, con quien tuvo escaso contacto, y con su madre presbiteriana, con quien convivió toda la vida”. Porque acaso la otra ventana que se abre para esta zona es la de Sánchez Monsiváis, por razones obvias. Su artículo es, definitivamente, el abordaje más familiar desde su vida cotidiana. Hortensia Moreno enfatiza la importancia de su autobiografía precoz y la necesidad de releerla y recuperarla.
III
El resto de la obra se mueve entre los recuerdos de cómo conoció cada uno a Monsiváis y en cómo se desarrolló su amistad con él, en medio de los diferentes tipos de trato y actividades desarrolladas, principalmente las relacionadas con la escritura, pero también su participación en diferentes movimientos, especialmente el de la reivindicación de las minorías sexuales. En ese terreno se mueven Alejandro Brito, Gabriela Cano, María Teresa Priego y la propia Marta Lamas, quien marca muy bien las pautas del feminismo que promovió. Porque vaya que estuvo activo en ese campo en los años más difíciles junto con Nancy Cárdenas, cuyo nombre no deja de aparecer repetidamente. Otros, como Rolando Cordera, Mejía Madrid y José Woldenberg, resaltan más su activismo político, aunque el resumen del último muestra cierta ajenidad aun cuando trató de abarcar en veinte puntos mucho de lo que fue el personaje. Jenaro Villamil llega hasta el extremo de referirse a su influencia en el gobierno de López Obrador. En ese tenor, es Genaro Estrada quien observa que habría muchas cosas de este régimen con las que Momsiváis no estaría de acuerdo. Eduardo Vázquez Martín se asoma incisivamente a algunos de los libros de análisis político como Entrada libre: crónicas de la sociedad que
se organiza.
Sobresale Gisela Kozak Rovero con un texto sui generis (“Monsiváis centennial”) en el que se dejó llevar por la libre invención desde su experiencia en talleres de escritura creativa. Jesusa Rodríguez intentó actualizar el contexto para situar al escritor, pero su aportación es bastante fallida, aun cuando reconstruye varios momentos festivos. Pero el texto de Villoro es tal vez el que mejor pinta de cuerpo entero a Monsiváis apuntando certeramente hacia aspectos de su carácter, visión y actividades que de tan conocidos requieren ser puntualizados nuevamente:
Su itinerante oralidad ‒de una mesa redonda a otra‒, lo llevó a una curiosa forma del magisterio. Odiaba dar clases pero le fascinaba dar consejos. Como buen exponente de la tradición satírica, era un moralista convencido de tener razón. […]
El mayor texto de jurisprudencia que conocía era la Biblia. Gracias a su obsesiva relectura de la versión de Casiodoro de Reina (la “Biblia del Oso” del siglo XVI), logró una recreación paródica ‒o una prolongación crítica‒ de la leyenda cristiana en Nuevo Catecismo para Indios Remisos. […]
En sus parodias de la hagiografía cristiana se advierte que admira la fuerza expresiva de lo que critica. En cambio, fue inclemente con la jerarquía eclesiástica y sus abusos, y defendió con temple ilustrado la cultura laica (uno de sus últimos libros es, precisamente, El Estado laico y sus malquerientes).
Conviene cerrar con estas palabras de su adorada Elena Poniatowska, acompañante fiel de Monsiváis desde muy temprana edad, desde una perspectiva afilada y afinada por el tiempo de convivencia tan prolongado (desde 1957 hasta su muerte): “¿Qué instinto lo guía? ¿Qué ángel de la guarda lo hace marcar el número? ¿Cuál es su catecismo de indio remiso? Carlos Monsiváis, ustedes lo han sufrido en carne propia, es motivo de desvelo de varias que lo amamos y lo odiamos en una misma respiración: quisiéramos pulverizarlo y exaltarlo, cobijarlo y exponerlo, asumirlo o sacarlo de nuestra vida antes de que él, desde luego, nos saque para siempre de la suya”.