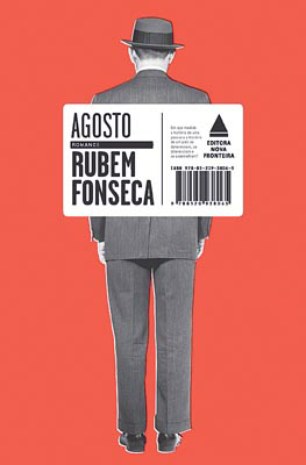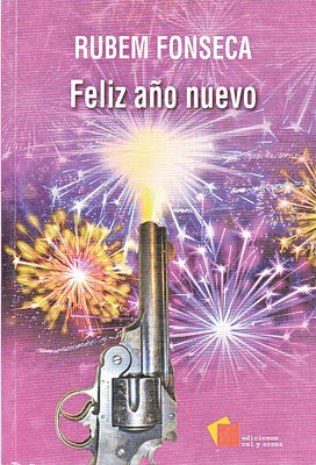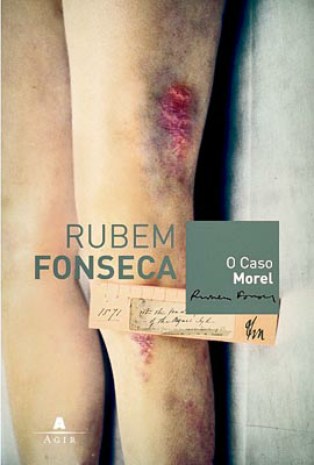Violencia y condición humana: el realismo feroz de Rubem Fonseca
- Leopoldo Cervantes-Ortiz - Sunday, 27 Jul 2025 21:11



Qué vida sórdida la suya. Policía, abogado, escritor. Siempre con las manos sucias.
Rubem Fonseca, El caso Morel.
Un autor sin concesiones
El novelista Élmer Mendoza lo dijo en 2016, a propósito de la publicación de El seminarista: “Leer a Rubem Fonseca es volver a nacer. Retoña la mirada, los sueños, el gusto por el vino, la comida y las tramas inteligentes; además se vuelve a creer en la literatura como una posibilidad de estar en el mundo sin mayor culpabilidad.” Larga, impetuosa y provocativa fue la carrera literaria del escritor brasileño Rubem Fonseca (11/V/1925-15/IV/2020), auténtica rara avis en el panorama literario latinoamericano. Aunque empezó un tanto tardíamente, abarcó desde 1963 (con Los prisioneros) hasta su muerte, con más títulos de cuento, principalmente, aunque sus novelas también son magníficas. Dueño de un estilo brioso y descarnado, no dio cuartel a la exposición del sórdido mundo que conoció gracias a su trabajo como policía y abogado penalista, aunque también se formó en administración (en Estados Unidos) y fue guionista de cine. Tan provocadora fue que, apenas unas semanas meses antes de morir, el gobierno de la provincia de Rondonia incluyó su obra en el paquete de libros prohibidos por supuesta mala influencia.
Hasta el final de sus días Fonseca fue capaz de sacudir conciencias y alterar el supuesto orden de las vidas de muchos, especialmente de quienes están fielmente retratados en sus relatos. Ya desde 1975 estuvo en observación por el gobierno de su país, pues Feliz año nuevo (integrado por quince cuentos), aparecido ese año, fue prohibido por el régimen de facto presidido por el general Ernesto Geisel. No contento con ello, El cobrador (1979) vino a reforzar lo que ese gobierno advirtió con espanto, pues los nuevos textos “presentaban desafíos a la censura mucho más contundentes” por su “modo más crudo de narrar hechos violentos, así como la constante alusión a sexualidades ilegítimas aderezadas con una erotización patológica del cuerpo, entre otras tantas afrentas a la moral y las buenas costumbres que tanto defendía el aparato estatal que, por su parte, no se podía permitir un paso más en falso: a esas alturas ya fungía como una excelente agencia publicitaria para el autor”.
Así de subversiva, la obra de Fonseca fue sumando libro tras libro para ofrecer a sus lectores una mirada radical a la espantosa realidad de los barrios bajos brasileños, llenos de corrupción, crimen y violencia, no muy diferentes a los de las grandes ciudades latinoamericanas. Aparecieron en cascada, gracias a los buenos oficios, primero de Alfaguara, Bruguera, Seix-Barral y Júcar, en España, y luego Cal y Arena, la gran difusora de esta obra, Norma y Tusquets, además de algunas versiones argentinas y chilenas. Desde Feliz año nuevo (1977) hasta Carne cruda (2019), pasando por El caso Morel (1978), El cobrador (1980), Pasado negro (1986), El gran arte (1984), El collar del perro (1986), Los prisioneros (1989), El agujero en la pared (1997) y tantos otros volúmenes sucesivos su obra creció en número e intensidad.
Reconocido con importantes premios, entre ellos el Camões, máximo galardón de las letras portuguesas (2003), y el Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (2003), su prestigio lo colocó entre los grandes nombres de la narrativa latinoamericana reciente. “Soy un hombre consumido por el presente”, se leyó al lado de su rostro en la Feria de Guadalajara. “Y es verdad que es el presente de Brasil, el mundo cotidiano de sus hombres y mujeres, el que ha alimentado su literatura entera, cargada de latigazos fulminantes y que revela con una prosa descarnada y llena de sentido del humor el frágil esqueleto de unas gentes que habitan una realidad cargada de violencia y a las que el autor se acerca con una inmensa ternura”.
Una obra dura y realista
Para quienes conocimos a Fonseca a fines de los ochenta, Pasado negro (original: Bufo & Spallanzani) fue la revelación de lo que vendría después mediante una lectura delirante: personajes atormentados, hondos monólogos, tramas alucinantes, ambientes enrarecidos, violencia por doquier, citas precisas, todo ello articulado
en contextos sociopolíticos excitantes y complejos, como sucede en Agosto (que presentó en México en 1992, visita de la que surgió el cuento “La carne y los huesos”, de Un agujero en la pared), ubicada en los tiempos del presidente Getúlio Vargas (1882-1954). Lo policíaco, trabajado con tanta minuciosidad psicológica, elevado a rango estético, hizo que este autor reviviese un dilema literario que la crítica se plantea con frecuencia: ¿hasta dónde la búsqueda de culpables de crímenes puede ser la vía de una expresión valiosa y decantada? A eso se refiere José Miguel Oviedo:
El género noir suele ser considerado una especie de subgénero literario, hecho para el puro entretenimiento y afín a los gustos populares. Se podrían invocar los casos de Raymond Chandler y Georges Simenon entre los que dieron al género una gran calidad artística. […] Fonseca, por su parte, suele dar a sus historias un trasfondo intelectual, científico o literario que las convierte en algo más que meras aventuras policiales, pues las ahonda con meditaciones sobre la condición humana y, especialmente, sobre el impulso sexual, que ve como una fuerza imposible de frenar e irremediablemente insensata.
El escritor mexicano Rafael Pérez Gay afirmó que, más allá de las tramas retorcidas y provocadoras de Fonseca, este autor profundizó como pocos en la condición humana. Lino Contreras Becerril escribió una tesis sobre él en 2007. Poder y contrapoder: la violencia como destino en los cuentos de Rubem Fonseca. De ese trabajo entresacamos esta cita:
[…] considero que es posible afirmar que Feliz año nuevo y El Cobrador introdujeron en la literatura brasileña, con un peculiar punto de vista centrado en la violencia extrema, el reconocimiento de las contradicciones sociales presentes en las grandes ciudades modernas, en particular Rio de Janeiro, enfrentando el clima de represión y disimulo propiciado por la dictadura. Los textos de Fonseca están construidos con un lenguaje tan económico como áspero (lleno de frases y vocablos populares y de uso preferente de los sectores marginados proclives a cometer actos delictivos, con los que Fonseca tuvo contacto durante los años que trabajó en una comisaría) que demuestran su agudo olfato para recrear un habla popular que se caracteriza por su crudeza.
Los diversos registros de Fonseca
La amplia variedad de registros en el trabajo literario de Fonseca se refleja de manera especial en sus novelas. En tres de ellas es clara la forma en que enfocó sólidamente los protagonistas y contextos para ofrecer universos narrativos consecuentes con una indagación detectivesca capaz de renovar los cánones de la “novela negra”. En la primera, El enfermo Molière (2000; castellano, 2003) se trasladó hasta el siglo XVII para profundizar en la manera en que murió el famoso autor de comedias de la época de Luis XIV. La reconstrucción del ambiente y la exhaustiva búsqueda de los personajes colaterales que consiguió Fonseca forman un amplio collage sobre la vida, la corte y la cultura de la Francia de entonces. Incluso se dio el lujo de citar fragmentos de algunas de las obras de Molière para integrarlas en el marco de las intrigas que dieron lugar a la muerte poco clara de este escritor.
Luego de presentar a los personajes implicados (más de cuarenta) en mayor medida con el acontecimiento central, como en una obra teatral, su introducción a la historia es impecable en boca del narrador, un amigo cercano ficticio de Molière:
Aun sin ser escritor siempre registré en cuadernos acontecimientos dramáticos o pintorescos, de mi vida y de la vida de otros. Lo que hago no es un diario, ya que no escribo todos los días, sólo cuando algún asunto me conmueve de alguna manera, o me asombra, o por algún motivo despierta mi curiosidad. Y tampoco consigno, al inicio de mis registros, las fechas en que los hice, sólo escribo los títulos que doy a los temas apuntados. Puedo ser un poco prolijo a veces, impreciso, y tal vez hable excesivamente de mi vida, pero me parece normal, en escritos de esta natura.
Seleccioné algunos pasajes de mis apuntes, para publicarlos anónimamente, como parte de mis memorias.
Fonseca lleva a sus lectores por los salones y los rincones del París sórdido, el de las relaciones peligrosas, de las cortesanas inmorales y de los contubernios palaciegos para asistir, a través de ellos, a una especie de farsa en la que el autor se solaza en mostrar la actitud dominante y la personalidad de quienes buscaban la fama por medio del teatro. Sus inquietantes observaciones sobre esa atmósfera artificiosa, banal y petulante, del cual rescata, no obstante, algunos aspectos estéticos relevantes, son incisivas: “Una ciudad sin cortesanas es como una ciudad sin poetas, un lugar incivilizado.” “Los beatos, sea verdadera o falsa su devoción, envejecen más pronto.” “Ya no frecuento salones, pero no los cambié por iglesias. No quiero convertirme en uno de esos viejos que, con miedo a la muerte, arrepentidos de lo que hicieron de su vida, por cobardía o indigno cálculo empiezan a visitar iglesias con un rosario en la mano.”
La grandeza de Molière, a quien se rinde tributo a lo largo de la novela (el recuento de sus obras colinda con el rigor de un catálogo, pero cumple con creces su cometido), es el telón de fondo de los encuentros y desencuentros que suceden en el relato (“Un hombre como Molière merecía tener como asesino al propio rey”, se lee cerca del final). Así lo apreció, desde Argentina, José María Brindisi, al contrastar la forma en que el escritor brasileño se movía en el cuento y en la novela:
Identificado no sólo con el género policial sino ‒en especial en Brasil‒ con el cuento corto, que prefirió en sus últimos y más fatigados años, el mejor Fonseca se halla sin embargo no en la concentración sino, por el contrario, en lo expansivo, en la digresión no sólo como método estructural sino también como postulado estético, e incluso ético. La literatura es para Fonseca un escenario para dialogar con el mundo y con sus múltiples apetitos, aunque con frecuencia estos lo lleven de vuelta a la literatura y, sí, a las mujeres, sus dos preferencias inocultables. El crimen, en ocasiones lo policial de un modo más vago o más amplio, incluso a veces apenas como paisaje de fondo ‒como en la deliciosa El enfermo Molière, cuya misteriosa muerte es poco más que una excusa‒, es la columna vertebral o el núcleo alrededor del que orbitan sus obsesiones.
Una narrativa breve y contundente
En Mandrake. La Biblia y el bastón (2005; 2006) reaparece un viejo personaje que viene desde los tiempos de El cobrador (1979) y que cobró vida nuevamente en El gran arte (1983) y Del fondo del mundo prostituto… (1997), abogado penalista empeñado en investigar casos sofisticados como el robo de una Biblia de Maguncia o de su propio bastón, con el que se cometió un asesinato. La vertiente cultural, en el primer caso (“…las bibliotecarias cuando se mueren se van al cielo”), es ocasión para desplegar el arte narrativo por los senderos, una vez más, de la investigación policíaca para resolver el misterio, todo ello aderezado con los dilemas existenciales del narrador-personaje que se desdobla todo el tiempo para conducir al lector por donde él quiere. El tono erótico de siempre que saca a flote esta vez al protagonista, manejado con la maestría de alguien que comprende en profundidad las pasiones humanas, hace ver que las relaciones amorosas simultáneas de Mandrake ejemplifican la dificultad para mantener una vida estable en medio de un mundo sórdido siempre en peligro de derrumbarse: “Amar a Karin era, en cierta manera, una experiencia mística, no obstante la fuerte carga de erotismo que nos envolvía.”
Sobre estas y otras múltiples posibilidades del relato policíaco desarrollado por Fonseca, escribió Javier Aparicio Maydeu:
Todos [sus personajes] son detectives porque todos sirven a una búsqueda que llamamos literatura. Y que por sus páginas transiten policías no significa necesariamente que su ficción sea policíaca. También se pasean por ellas escritores neuróticos, prostitutas de cine negro, despampanantes rubias de labios carnosos y rouge salidas de un cuadro pop de Tom Wesselman o de la letra encendida de una bossa nova, pedófilos, inadaptados y donjuanes, funcionarios corruptos, detectives erotómanos y eruditos como el cínico e impagable Mandrake, que es Bogart pero también Philip Marlowe y Russ Meyer, y más escritores, escritores vocacionales, varados en la página en blanco, diletantes incorregibles y sabiondos, fantasiosos urdidores de realidades alternativas, esquizofrénicos, pornógrafos y escatológicos, escritores compulsivos, librescos o repelentes snobs y todos ellos, eso sí, detectives literarios de palabras y de ideas, investigadores sui generis del proceso de creación literaria de la vida.
Finalmente, El seminarista (2009; 2010), un verdadero tour de force en el que Fonseca echa mano del profundo conocimiento de la personalidad de su protagonista, un asesino a sueldo enamorado que en su juventud quiso ser sacerdote y, por ello, utiliza citas en latín todo el tiempo (Séneca, Cicerón, Propercio, Crisóstomo…), que iluminan y proyectan en un solo trazo lo que va aconteciendo, sigue en su camino hacia el retiro y nuevo regreso a la acción con todos los ingredientes del mejor relato policíaco. Los crímenes se suceden en una espiral interminable con lujo de detalles hasta que el contrapunto amoroso hace menguar el furor del personaje, capaz incluso de sacrificarse por su amada, quien al desaparecer lo obliga a volver a ese dudoso estilo de vida.
Élmer Mendoza dio fe del impacto que le causó esta novela, la cual aun cuando no alcanzó las alturas de otros ejercicios fonsequianos, no deja de ser una prueba más de su eficacia narrativa:
En esta novela exhibe una vez más su incuestionable talento para crear un personaje fuerte, irónico, amante de las reglas de su ocio y un experto a la hora de proceder. […] . “Los ojos son las guías del amor”, cita a Propercio la primera vez que se reúne con [Kirsten] esta belleza de ascendencia germana y como ambos son de placeres largos, cita a Terencio: “Los amantes son dementes.” Y es justo cuando la vida no está en otra parte.
El autor comparte con sus lectores su gusto por la buena vida, mientras el seminarista trata de explicarse los acontecimientos que lo envuelven sin atreverse a tomar de nuevo su pistola. Tiene salud, dinero y amor; sin embargo, se da cuenta de que en el mundo moderno no bastan, alguno de ellos se pierde en la intransigencia de la vida contemporánea.
Por último, en el ambiente latinoamericano, por su “realismo feroz” (concepto elaborado por el crítico brasileño Antonio Cándido), la obra de Fonseca quizá sólo pueda compararse, entre otros, con los relatos del uruguayo Hiber Conteris (1933), especialmente con los reunidos en La cifra anónima, Premio Casa de las Américas 1988. Con él comparte esa visión descarnada y desencantada de la realidad, luego de experimentar con todos los niveles de la existencia y sus altibajos. La fuerza de estos narradores radica, quizá, en que escriben sin concesiones y para no quedar bien con nadie.