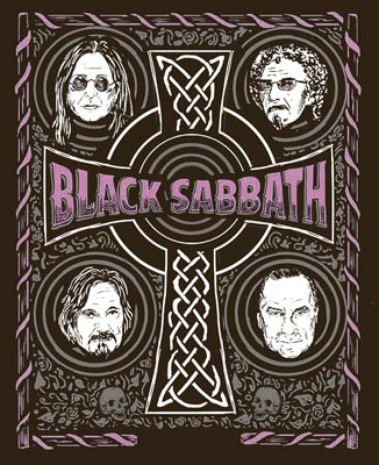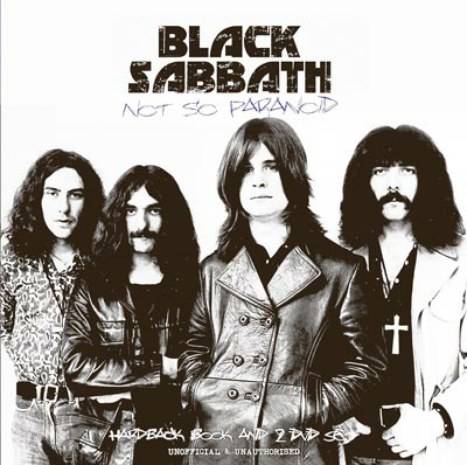Un disparo en la oscuridad: Ozzy Osbourne y Black Sabbath
- Gustavo Ogarrio - Sunday, 24 Aug 2025 06:29



Y entonces abrí de par en par la puerta:
Oscuridad, y nada más.
“El Cuervo”, Edgar Allan Poe
(Versión de Julio Cortázar)
All day long, I think of things
But nothing seems to satisfy
Think I’ll lose my mind if I don’t
Find something to pacify…
“Paranoid”, Black Sabbath
(Letra de Geezer Butler, música de Tommy Iommi)
Heavy metal y proletariado: una triste premisa
Rebeldía en penumbra proletaria, dualidad de símbolos, bodas entre el cielo y el infierno, ángeles caídos con las alas quebradas, pero también una secularizada curiosidad por el espiritismo y las ciencias ocultas, sin llegar a ser del todo un culto con música diabólica, sólo un gesto performativo y perturbador desde el escenario. Una cruz cuya semiótica se sacude al derecho y al revés, o se aquieta ya invertida; oscuridad profunda invocada en un mundo pop lleno de superficies, la dureza de la vida moderna que produce sus propias contradicciones aladas, con voces casi luciferinas que venden millones de discos. La industria de la música que atrae a su imán de mercancías los símbolos de un derrumbe de almas que provienen del mundo obrero de Birmingham, Inglaterra, en el que uno de los mejores guitarristas genera su propia mitología de yemas de los dedos cortadas por la industria pesada. Y pesado es el riff que nace de ese rebane de mano de Tommy Iommi; luminosa y extraviada es la penetrante voz de Ozzy Osbourne; Bill Ward dispuesto para la espesura de una batería decisiva y compleja; Geezer Butler, su bajo melódico y atmosférico; todo esto provenía, de alguna manera, de la psicodelia, del blues, del jazz, para convertirse sicalípticamente en heavy metal. Sin embargo, inexactas son las etiquetas que rodean con furia la despedida y muerte de Osbourne y el final de Black Sabbath.
En el Museo y Galería de Arte de Birmingham, con motivo de la despedida de Ozzy y de Black Sabbath, se llevó a cabo la exposición Ozzy Osbourne: Héroe de la Clase Trabajadora en la que resuena el movimiento básico y contradictorio de cierta apropiación cultural de la industria de la música de las expresiones populares y obreras durante la postguerra. Esa clase trabajadora que es resultado de una experiencia de lucha y de conciencia política, como afirma E.P. Thompson, es la que ha sostenido no sólo el mundo del trabajo del capitalismo industrial, también es el soporte de la industria de masas de la música que se empieza a conformar en los años sesenta del siglo XX. John Lennon, Joy Division y The Clash, comparten este camino que va de la irrupción artística y plebeya de músicos nacidos en el seno de la clase obrera en las cavernas inglesas, para terminar como “héroes” en las grandes plataformas digitales y con ello perder algo muy importante de su espíritu de revolución proletaria. La “triste premisa” de Thompson sobre la destrucción de la subjetividad del mundo obrero en pie de lucha de los años sesenta y setenta se cumple de manera trágica en la transformación luciferina de Ozzy Osbourne: esa rebeldía proletaria inicial hecha oscuridad, se convierte paulatinamente en la gran industria del heavy metal, su potencia matriz es captada y mediatizada por un mundo del espectáculo en streaming que le concede la ternura maldita de una gran despedida, para transformarlo en la mayor mercancía digital.
Vuelta al comienzo: locura y paranoia
En un performance de tinieblas nostálgicas y casi melodramáticas, donde desfilan algunos de sus herederos de al menos dos generaciones, el 5 de julio de 2025, de regreso a la dureza del mundo materno en Birmingham, se terminan estas leyendas que sacudieron a la industria del espectáculo de masas por última vez. Back to The Beginning se tituló la vuelta a un origen ya desfigurado por el tiempo, por la industria, por la finitud de los procesos culturales. La despedida de Ozzy aniquila y devora a Black Sabbath, las bodas entre la paranoia y el infierno logran la mayor audiencia en la brevísima historia de estos soportes tecnológicos: casi 6 millones personas siguieron la transmisión en vivo. Si la eternidad ahora es digital, si una parte de la memoria cultural le apuesta a la repetición virtual, ese ruido y esa furia casi trágicas, nunca como la de Macbeth, son la única metáfora de este regreso a casa: un disparo en la oscuridad de un mundo contemporáneo que se siente cómodo en todos los apocalipsis que se transmiten por streaming.
Sin embargo, también se puede entender este mundo de semiótica musical y comercial a través del sentido figurativo y metafórico que producen. Por ejemplo, Henry, un demonio volador e icono de Black Sabbath, figura alada con cuernos y cola de diablo, que representa algo de ese entorno simbólico del heavy metal. Mensajes y figuras dilatadas que en los años setenta y ochenta se dieron a la tarea de divulgar el hábitat de esta música.
¿Qué papel jugaron, en los años iniciales de la banda, las playeras, las calcomanías, los acetatos, los carteles, los pósters, con la iconografía e imágenes de Black Sabbath y de otras bandas de heavy metal en este proceso de aclimatación de la música en inglés en contextos latinoamericanos? Un puente entre dos oscuridades: el mundo obrero del cual provenía el heavy metal se conectaba con el mundo represivo latinoamericano, la censura después de Avándaro en México y la penumbra cultural de las dictaduras; “tierras baldías” que se alcanzaban a representar y vivir marginalmente desde la música. La tragedia de la historia contemporánea ya no estaría contada por un loco, como en Macbeth, más bien estaría cantada por un paranoico y tocada por una banda de heavy metal: Ozzy Osbourne y Black Sabbath.
Sonido y furia: la lepra, la locura, la paranoia; tres momentos de ese “juego de exclusiones” al que se refiere Michel Foucault en su estudio sobre la locura en la época clásica. Así como la lepra se retiró en su momento del naciente mundo moderno, parece que la locura se retira del mundo contemporáneo para que sea el sujeto paranoico el que cante su propia exclusión social perturbada. El paranoico que se desmorona, que duda de toda la realidad y que se vuelve contra sí mismo, que pide ayuda para llenar su mente de algo. En América Latina, ese canto del paranoico se conecta con las paranoias propias: las que provienen del miedo y del extermino de las dictaduras y de la represión cultural de sistemas políticos longevamente autoritarios. La paranoia es definida como un delirio, un mecanismo de defensa de un sujeto abrumado, en ese conflicto permanente que proviene de los deseos reprimidos sostenida y profundamente.
Es interesante que, en su tema “Paranoid Android”, Radiohead expresa que la siguiente metamorfosis de este juego de exclusiones estaría en el sujeto paranoico trasfigurado ya en androide. Sería preferible ser paranoico a ser un androide; sin embargo, en el delirio de transición del paranoico al siguiente momento personificado en el androide, se escuchan ruidos en la cabeza perturbada, voces de pollos no nacidos.
Quizás ese Príncipe Paranoico, Ozzy Osbourne, sentado por última vez en su trono fáustico, junto con el poder simbólico de rebeldía y oscuridad de Black Sabbath, nos estaban transmitiendo un mensaje final desde esas tinieblas aligeradas ya por la industria de masas de la música: el virtuosismo artístico de cuatro hijos del mundo obrero de los años sesenta que se conectaron con nuestras propias oscuridades para romper un silencio autoritario y abrir las puertas hacia algo más. Ozzy Osbourne pidiendo ayuda en nombre de todas y todos nosotros desde su delirio paranoico y desde una herida que suplicaba que nos llenaran la cabeza de algo para no estrellarnos contra nosotros mismos. Quizás en este último y posible pacto fáustico en tiempos de transmisión digital, queda algo precisamente de las palabras del Fausto de Goethe y de la tarea que se le asigna a Mefistófeles: “La misión diabólica es hacer que los anhelos fáusticos se disparen hacia lo imposible, con toda la soberbia y patetismo que esto implica.” Quizás simplemente estábamos ante el preámbulo de nuestra entrada casi irreal a un mundo contemporáneo de oscuridades infinitas.
Morir a tiempo: la casi tragedia de Ozzy Osbourne
Pocas veces se sabe de alguien que haya muerto a tiempo. Que una vida, cualquier definición que ésta haya tenido, coincida con el momento “idóneo” de su terminación. Quizás Ozzy Osbourne, esta leyenda del rock y del heavy metal, de esa psicodelia en declive y reelaborada con el blues, una leyenda ahora hipermediática y que casi obliga a todas y todos a definirse ante él y ante su muerte, se está imponiendo como una nostalgia común, como un duelo mediático que quizás terminará cuando surja otra tendencia de largo alcance en las redes. Ozzy murió el 22 de julio, unos días después de su despedida como solista y con Black Sabbath (5 de julio).
Casi melodrama, casi tragedia. La muerte de Ozzy llegó “tan a tiempo” que parece melodrama, redención, quizás ese mismo pacto fáustico descargado de tragedia: perdió su alma a cambio de un principado de heavy metal y de tinieblas en el mundo pop. Sin embargo, los pactos luciferinos ya no son como antes y menos en sociedades cuya complejidad cultural desborda y hace anacrónicas las leyendas y narrativas fáusticas. Se ostenta que Ozzy Osbourne murió a tiempo para cerrar su ciclo de solista y con Black Sabbath; un performance de música y de tinieblas mediáticas propio del capitalismo de plataformas digitales; el biopoder del entretenimiento devorando a las leyendas de la industria de masas; el adiós ‒que quedará “eternamente” en las redes‒ del sujeto paranoico que arrancó su carrera con Black Sabbath cantando su propia historia de terror y de misterio: una “paranoia” que también prefiguraba ya las tinieblas de las drogas psicodélicas, LSD y cocaína. Un personaje a veces lúgubre, a veces patético, a veces de cierta ternura espantosa, envuelto en la borrachera de la fama y el extravío, que en el escenario mordía murciélagos vivos que le arrojaban sus seguidores. Un personaje que quizás, a pesar de ese patetismo de reality show, por la actitud artística y rebelde de su propio extravío conectado a nuestras propias paranoias, merezca la redención de los que se arrojaron al abismo en busca de un poco de belleza y estruendo… y un epitafio con palabras de William Shakespeare: “Las tinieblas del Caos nos recobran cuando la belleza muere.”