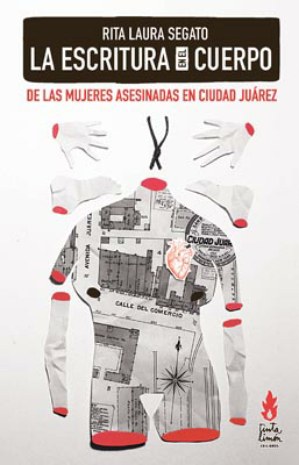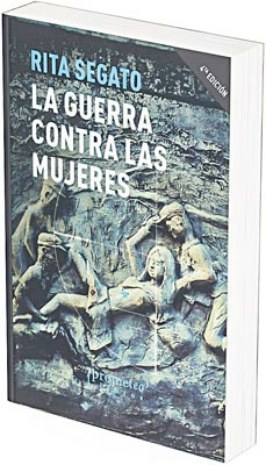La crueldad y la violencia como espectáculos / Entrevista con Rita Segato
- Mario Bravo - Sunday, 28 Sep 2025 14:19



Es una de las voces más lúcidas y relevantes en los estudios de violencia de género y, en ese rubro, ha realizado varias investigaciones y publicaciones, entre ellas, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. La autora de más de quince libros e innumerables artículos, al referirse en esta entrevista al genocidio en Gaza, del que ha sido una muy severa crítica, afirma que se trata de una “exhibición de
poder de cara al mundo como evidencia de capacidad de control sin ley capaz de normarlo”.
Impunidad y amenaza
‒Hay gran cantidad de videos sobre el genocidio en Palestina. ¿Por qué esa desmesurada exposición no hace más sensible al mundo?
‒La peculiaridad de Gaza es el espectáculo, la exhibición de crueldad y de impunidad. Eso me lleva a encontrarme con Ciudad Juárez. Al platicar con mujeres que hablaban de ese tema, les dije que no existía un problema de impunidad sino un espectáculo de impunidad para demostrar que el territorio tiene dueños no oficiales, los cuales no son gobernantes ni alcaldes. Me refiero a dueños ocultos, de una dueñidad innombrable.
–¿Qué pasa con nosotros como testigos de ese espectáculo?
‒No sólo somos testigos, sino también víctimas, pues se nos señala que dicha capacidad de victimización también podría caer sobre nosotros. Es una amenaza al mundo y, en específico, a quienes no son convenientes para los intereses de los ya referidos dueños del planeta.
Ficción jurídica
“LA PEDAGOGÍA DE la crueldad es todo lo que modifica nuestro umbral de empatía, lo cual nos lleva a normalizar formas de causar sufrimiento y mirarlas como algo aceptable, tolerable. Hoy la humanidad tiene alta tolerancia al dolor y gran enajenación del sufrimiento ajeno. Quizás se parezca a la etapa teorizada por Michel Foucault en Vigilar y castigar: las hogueras y los ajusticiamientos crueles y públicos que la humanidad fue obligada a presenciar, pues aquellas eran praxis ejemplarizantes. Estamos ante un retorno a ese período del pasado”, reflexiona Rita Segato.
‒Usted afirma que en Gaza se derrumbó la ficción jurídica del Estado de derecho. Si colapsa ese bastión de la modernidad, ¿qué frenará entonces los próximos genocidios?
‒Ese es el problema. El derecho siempre tuvo un valor esencialmente discursivo: señalaba qué se puede hacer y qué no se puede, aquello que está bien y lo que está mal. Las personas consideraban ese discurso como aceptable, lógico y racional: así se volvía vigente. El derecho existió siempre como una pedagogía discursiva, así como deben ser pedagógicos el papel de un juez o de un tribunal, pero ha caído lo poco de eso que aún era vigente.
Trampa sin salida
“EN 2009 PUBLIQUÉ ‘El grito inaudible’ en Página/12, y en 2014 una segunda parte en La Jornada Semanal. Ambos ensayos sobre Palestina. En el primero defiendo que tal grito es inaudible porque la abolición de la fe jurídica destruye la gramática en que se apoya la sintaxis de las relaciones sociales. La ley es soporte, una gramática que ofrece reglas para hacer previsible la interacción social; no porque la ley se cumplirá, sino porque habla de dichas reglas. Tales textos sobre Palestina y la anomia de sus masacres fueron escritos mucho antes del 7 de octubre de 2024, y hoy la gente me pregunta como si los hubiera redactado recientemente…”, dilucida la antropóloga argentina y continúa su diálogo con este suplemento: “Ya desde la Nakba [catástrofe palestina], no sé cómo mucha buena gente judía aceptó mudarse y permanecer en Israel. También conozco a muchos que llegaron y se fueron, pero otros se quedaron y ahora están dentro de una trampa sin salida. La segunda gran víctima de lo que está sucediendo será, inevitablemente, el pueblo judío.”
Las leyes como creencias
CON RESPECTO A la existente continuidad histórica entre la conquista y el derecho emanado del surgimiento de los Estados nacionales en Latinoamérica, la autora de La guerra contra las mujeres explica que las Leyes de Indias no fueron el verdadero dispositivo para conquistar y colonizar América, sino que tal labor correspondió “a pandillas que limpiaban el camino, matando hasta a los perros a su paso, dejando libre el terreno para los asentamientos coloniales”. En Brasil, país donde Rita Segato ha vivido durante muchos años, a tales grupos se les conoció como bandeirantes. “Nuestro continente fue limpiado y dispuesto para la ocupación no mediante vasallos obedientes a las Leyes de Indias, sino por pandillas. En nuestro territorio, el pandillerismo está desde el origen; en México, tal fenómeno también ha sido una organización antigua y fundante de la toma del territorio. Las Leyes de Indias fueron como hoy es la ley: algo ficcional, un sistema de creencias”.
‒En lo cotidiano se aplicaron otras prácticas para dominar, despojar y violentar.
‒Sí, siempre tuvimos un paraEstado. Mi libro sobre Ciudad Juárez se subtitula Territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado. Ante esa afirmación, el fiscal español Carlos Castresana expresó, en un principio, que no era posible dicha hipótesis, pues la ley existe; después admitió la presencia de tal entidad. En América, la fundación de los Estados nacionales fue distinta a como ocurrió en Europa; allá se trató del resultado de la historia de los pueblos de Europa, con sus conflictos, alianzas y nuevo trazado de fronteras. Nuestros Estados no tienen ese origen, sino que han surgido tras la transposición de la gestión ultramarina del territorio, sin perder ajenidad con relación a lo administrado. Las reglas de la vida, por aquí, nunca son realmente las reglas del discurso estatal del derecho: siempre hay una
ajenidad y una alienación del derecho con relación a la vida real, así como a la resolución de conflictos sociales.
Poder de muerte
‒Si destrucción, muerte y violencia han hecho matrimonio con ese segundo Estado criminal, ¿cuál es entonces nuestra hipotética salida?
‒La violencia se ha ido expandiendo hacia el sur: Ecuador, por ejemplo, que era un país pacífico; Perú, inclusive. También, en el genocidio palestino vemos lo mismo que escribí para Ciudad Juárez: una deliberada exhibición de poder de cara al mundo como evidencia de capacidad de control sin ley capaz de normarlo. Ese espectáculo nos dice que hoy la Ley es el poder de muerte. Pensemos el tema de la democracia ‒cavila nuestra entrevistada y perfila su argumentación hacia el viraje que presenta la política de Donald Trump‒. Antes, Estados Unidos tenía tres cartas de poder: la inteligencia bélica, la ciencia y la postal de la ficción jurídica de ser una democracia. Ahora esa ficción ha sido destruida. ¿Qué quedó como único soporte de ese conocido trípode?:
la guerra.
Derecho a narrar
‒En el mundo actual, ¿qué puede hacer la teoría?
‒¡Todo! La teoría no es otra cosa que la capacidad de nombrar: organiza al mundo, lo que vemos del pasado y lo que diseñamos como futuro. Creo en las palabras, pues son muy poderosas porque dan forma al pasado, al futuro y a la historia: “The right to narrate”, el derecho a narrar. Quien tiene el derecho a la narrativa, sostiene entonces un gran poder en la mano.
‒La narrativa más radical del siglo XX fue la de hacer la Revolución con una “utopía” en vista. Eso cayó. ¿Hoy sólo se trata de sobrevivir?
‒Eso es lo otro. Desde la Revolución francesa, todas las revoluciones fracasaron, eso no es una coincidencia. Me gusta muchísimo la frase de Fernand Braudel: “Lo que la Revolución francesa propuso, llegó a destino solamente después de la primera guerra mundial.” Ese fue el curso real de la historia. Falló todo lo que entendimos como poder revolucionario. Existen aspectos de lo que hubo, los cuales quedaron narrados, hablados, categorizados, teorizados, ¡y fallaron! Las revoluciones derrocaron lo que existía, pero no trazaron un nuevo camino para la historia. Asimismo, hay aspectos del curso de la historia que no fueron ni hablados, ni teorizados ni representados. Los procesos revolucionarios incurrieron en un gran error: hablar de un futuro obligatorio. Así, las formas más espantosas de autoritarismo se hicieron inevitables. Imaginemos un mañana a partir de lo que quedó en la sombra de la historia.
Incertidumbre e historia
‒¿La idea del humanismo cayó por el precipicio?
‒Sí. Eso dicen los críticos del especismo. Aprendí mucho de mi hija, Jocelina Laura de Carvalho, porque yo afirmaba que la primera idea de poder, de jerarquía y de expropiación había sido el patriarcado, visualizado como el momento en que un miembro de la especie se aliena de los demás. El patriarcado es eso: la alineación de una posición, la del macho, con relación al resto de la especie. Recientemente entendí esto: la primera alienación de un todo fue la especie humana alienándose de la totalidad de lo vivo. Esa fue la primera forma de poder. En el proceso filogenético de la especie existió tal momento, y eso nunca fue tan intenso como a partir de la conquista, pues se tomó posesión de territorios, bienes, naturaleza y cuerpos. Esa capacidad de apropiación dependió de otra capacidad: la de cosificar la vida. Aclaro: no es posible apropiarse de la vida, sólo se le puede apropiar si se la cosifica.
Detestar la ingenuidad
‒Usted reivindica el enojo ante los desastres actuales. ¿Esa emoción es fecunda?
‒No sé, pero en mí es inevitable. Pienso en
conversación: el desafío, el límite y la pregunta me hacen pensar más y mejor. Hago una
diferencia entre inocencia e ingenuidad. Hay quien no toma conocimiento de lo que ocurre cuando no le resulta conveniente; en cambio, la persona inocente no percibe ciertos proyectos ni amenazas, pero se enoja cuando los reconoce. Y se enoja, aunque no le convenga y aunque coloque en riesgo su vida. El ingenuo, no. La ingenuidad es conveniente. Me considero inocente; pero conozco a mucha gente ingenua. Y los detesto.
‒Usted, como Jesús, aborrece a los tibios.
‒Sí, aunque tengo una nueva visión de mi religiosidad: soy radicalmente polirreligiosa y radicalmente politeísta. Creo en todas las formas en que los seres humanos intentan un vislumbre con relación a lo existente más allá. Creo en un más allá que es inconmensurable, por eso no lo podemos percibir. El error de los ateos es que no se dan cuenta de que existe un límite en nuestra percepción l