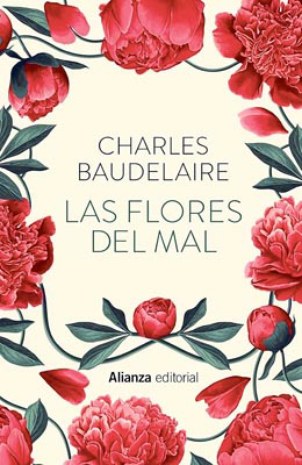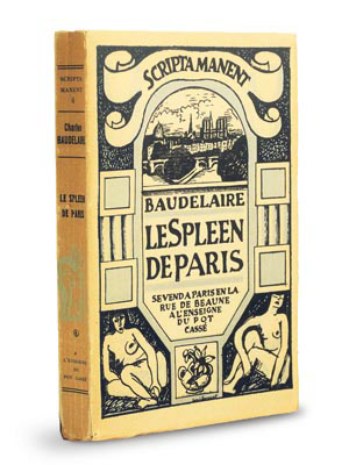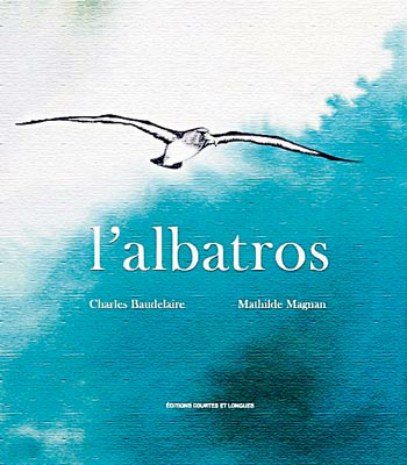Charles Baudelaire, el poeta que cayó en la Tierra
- Valerio Magrelli - Sunday, 12 Oct 2025 08:45



Alguien ha pretendido definir la figura y obra de Charles Baudelaire recurriendo a una expresión muy eficaz, “el enfermo y el mármol”: el enfermo, porque en sus versos localizamos la inquietud, el tormento, la perversión, la rabia de la época contemporánea; el mármol, porque todo ello se manifiesta fundamentalmente a través de la forma clásica del soneto, que Baudelaire consideraba dotada de una belleza pitagórica. La belleza pitagórica significa belleza formal, es decir, nacida de restricciones, de la necesidad de someterse a ciertas reglas, métricas o rítmicas (y recordemos que en francés existen dos tipos de rima, femenina y masculina, que nada tienen que ver con el género gramatical). De ahí la idea baudeleriana del verso como una especie de “cadena de oro”.Ahora bien, para acercarse a la obra maestra de este autor monumental, Las flores del mal (1857), basta pensar que Thomas S. Eliot habló de ella como el “mayor ejemplo de poesía moderna en cualquier lengua”. Para cerrar tal acercamiento, está el hecho de que la producción del autor francés incluye numerosos ‒agudísimos‒ textos en prosa, ensayos y diarios. Con él, la figura del poeta se vuelve una con la del crítico. En este sentido, la imagen del iceberg plasma perfectamente la idea de lo que acontece con Baudelaire. ¿Cómo comprender sus versos sin la inmensa “masa de impulso” de sus reflexiones? ¿Cómo captar el alcance de su lírica, ignorando el pensamiento que lo sostiene? Todo ello, apelando a las fuentes clásicas y cristianas, a la energía del Mito así como a las potencias de la Cruz.
Con Baudelaire ‒precisó un estudioso como John Jackson‒ “la modernidad incursiona en la poesía”. Es verdad, pero también lo contrario, es decir, que los suyos fueron los últimos versos perfectamente abiertos a la comprensión del público. Esto lo sostiene el lingüista Emile Benveniste, afirmando: “Situación fundamental y decisiva de Baudelaire: es el último en mantener un auténtico discurso. Después de él, esta noción se suprimió en la corriente mallarmeleana –hacia la desaparición profunda de todo mensaje y de la organización sintáctica del discurso”. En este sentido, Las flores del mal se situaría en el umbral de lo oderno, pero justo antes de sus convulsiones históricas.
En cualquier caso, conviene iniciar destacando uno de los puntos centrales de la poética de Baudelaire: la naturaleza desaparece a favor de la ciudad. No en vano el estudio de Walter Benjamin, el mayor intérprete de Baudelaire, se titula El París de Baudelaire (1939). Por tanto, en su lírica ya no encontramos más valles, arboledas o el lago de Lamartine próximo a esa naturaleza tan querida por los románticos (pensemos en los lakistas ingleses). Todo esto es cancelado a favor de las nuevas calles, las nuevas plazas, los nuevos bulevares, la nueva población del espacio urbano. Industrialización y masificación: de hecho, uno de los maestros de Baudelaire será el escritor estadunidense Edgar Allan Poe, a quien debemos El hombre de la multitud (1840), y del cual el poeta francés traduciría tres volúmenes
de cuentos.
Sin embargo, por una suerte de paradoja, dice Jackson, la entrada en la modernidad coincide con un sentimiento de transitoriedad, de muerte, respaldado por una palabra clave: spleen (en griego y más tarde en inglés “bazo”). Lo spleen no es otra cosa que la herencia del malestar literario decimonónico. El término pertenece a la familia de la Sehnsucht, de la melancolía, de la nostalgia de los románticos alemanes, pero también es algo más. Según la milenaria teoría humoral, indica la bilis, el humor atrabiliario, esto es, el humor negro. De hecho, melancolía proviene del griego antiguo mèlās, “negro”, ese estado de ánimo que convierte al hombre en un extraño para el mundo. Muchas veces encontramos en Baudelaire precisamente la sensación de un doloroso exilio en la Tierra.
Ahora bien, otro nudo central de sus poemas es el cristianismo, un cristianismo particular, mediado por la figura de ese gran reaccionario que fue Joseph de Maistre, un cristianismo salpicado de agustinismo. La reflexión del poeta sobre el mal y el pecado, se ha comentado, sólo pudo provenir de una distorsión de la culpa, por tanto, de una raíz radicalmente cristiana. Baudelaire fue un poeta cristiano que murió blasfemando en el hospital donde lo ingresaron, hasta ser expulsado por las monjas.
Todavía más: encontramos en él un ojo lucidísimo, abierto a la sensibilidad de su tiempo, una perspicacia social que nos hace pensar en Balzac. Además, vemos actuar un sentido vivo de piedad y conmoción frente a los habitantes de París arrojados a la marginalidad por la nueva economía. Recordemos que todavía en 1848 ‒el año que marca la publicación del Manifiesto comunista de Marx, el año de una revolución que se extendió por toda Europa‒ lo encontramos en las barricadas. Pero hablamos de una pietas insoportable. En efecto, su amor se dirige a las ancianas, a los mendigos, a los clochards, a los acróbatas, a los gitanos o a las prostitutas. Y todo esto, hay que subrayarlo, en un extraño contraste con su elitismo, con esa aristocratización que le provino de una precisa elección en el campo estético y, al mismo tiempo, ético: el dandismo.
Actualmente la figura del dandi se confunde con la del gigoló, del elegante, del refinado a ultranza. En cambio, en el siglo XIX, desde Lord Brummel hasta Gautier (a quien precisamente fue dedicado Las flores del mal), tal apelativo designaba a un auténtico asceta, un monje de lo hermoso que, en nombre de la Belleza, luchaba contra la sociedad burguesa entregada por entero a lo Útil y a los Bienes.
“Estoy entre los rebeldes”
En una carta de 1852, Baudelaire escribe: “¿Cómo desea que se realicen los datos biográficos? Quizás quiera poner que nací en París en 1821, que jovencísimo hice muchos viajes por los mares de la India [no era verdad, solamente hizo uno]. No creo que se deban incluir cosas de este género.” Esto anotaba el autor. Lo desobedeceremos y comenzaremos diciendo que precisamente su nacimiento ocurrió en París en 1821, el mismo año en el cual, mientras agonizaba Napoleón, vinieron al mundo Flaubert y Dostoievski. Apenas tenía siete años cuando murió su padre: desde ese momento comenzó un breve paréntesis de serenidad. Será probablemente el más sereno en la vida de un infeliz que, cabe anticipar, Paul Verlaine incluirá en la lista de los “poetas malditos”.
Pocos meses de alegría porque los vivió en contacto total y fusional con la madre. De hecho, ésta ya había iniciado una relación con el militar y político Jacques Aupick, que derivó, tras un aborto, en el matrimonio. El hijo reaccionará a la boda como ante a una traición. Se tratará de una etapa destinada a marcar su vida, aunque al principio las relaciones con su padrastro no fueran malas. En todo caso, poco tiempo después Baudelaire se traslada con su madre a Lyon, donde debe soportar estar alejado de la familia y los sombríos años en el Colegio Real.
Aquí revela su alma intolerante, recalcitrante. Tiene doce años cuando comenta de esta manera una revuelta entre escolares: “Estoy entre los rebeldes, no quiero ser uno de esos lameculos que tienen miedo de desagradar a los profesores.” En el colegio de Lyon, continúa Baudelaire, “peleas, batallas con profesores y compañeros, melancolías insoportables”.
En 1836 verá a la familia Aupick trasladarse a París. El muchacho es admitido en el colegio Louis Le Grand, uno de los mejores institutos de la capital, pero sólo tres años más tarde, disgustado ante la idea de pasar por soplón, lo expulsaron por negarse a entregar una nota que le compartió un compañero. 1839 también es el año de la huida de la autoridad familiar. Ahora dieciochoañero, Baudelaire inicia un período de vida libre y disipada; en esos mismos meses contrae una enfermedad venérea, estigma de su frecuente e intensa relación con el mundo de la prostitución.
Es amplia la lista de escritores y artistas que conocerá en el curso de estos años. Balzac y Gautier, por ejemplo, encontrándolos durante una sesión de fumadores de hachís, y después pintores como Courbet, poetas como Nerval. En 1841 localizamos otro elemento biográfico fundamental: esa obsesión por las deudas que habían marcado con fuego a Lamartine, a Chateaubriand y a Balzac. Ese mismo año lo vemos partir hacia las Indias Orientales, adonde un consenso familiar había pensado enviarlo para que se alejara de tentaciones peligrosas como el amor por los burdeles o el despilfarro de dinero. Destino: Calcuta, pero Baudelaire se detendría primero en la Isla Mauricio, y retornará. Hay que decir, sin embargo, que precisamente en este viaje maduraron algunos de sus textos más célebres, comenzando por El albatros (1859).
En 1842, a los veintiún años, finalmente se hace mayor de edad y pide entrar en posesión de una considerable herencia: cien mil francos en oro. Durante este período de derroche conocerá a una de las mujeres centrales de su existencia, la actriz criolla Jeanne Duval, que se vuelve su amante. Comienza a redactar Las flores del mal, pero en 1844 la madre decide dar inicio a los trámites para poner a su hijo bajo tutela, confiándolo a un notario. En efecto, en el transcurso de apenas dos años, Baudelaire había despilfarrado casi la mitad del patrimonio de su padre, más de cuarenta y cuatro mil francos oro. Se trata de un verdadero y auténtico trauma: Baudelaire verá en esta decisión un atentado a su identidad. Será rechazado en un mundo juvenil y minoritario, en el que perderá todo derecho de disfrutar del dinero. En resumen, estamos frente a una encrucijada en su desarrollo emocional y mental: no por nada, poco después tuvo lugar un primer intento de suicidio.
Sin embargo, 1847 coincide también con el descubrimiento de Edgar Allan Poe, el mediador, el modelo. Habíamos citado a De Maistre, el escritor católico y reaccionario, autor de Las veladas de Petersburgo (1821); pues bien, Baudelaire dirá: “De Maistre y Poe me han enseñado a pensar”.
1848 significó barricadas y revolución. Sigue siendo famosa la imagen del poeta que, levantando un fusil y con las manos manchadas de pólvora, incita a la multitud gritando: “¡Hay que ir a fusilar al general Aupick!” (es decir, a su padrastro). La Segunda República duró más o menos tres años (la Primera República nació de la toma de la Bastilla en 1789), y será aplastada en 1851 por el golpe de Estado a su entonces presidente, Napoleón III, sobrino de Napoleón I, el Grande. En concreto, el golpe de Estado ‒subrayó Giuseppe Montesano‒ supuso una auténtica conmoción y despolitizó definitivamente a Baudelaire. A la tutela familiar, bajo el control del notario Ancelle, se añadió, casi para complementarla, la tutela política: dos formas de sometimiento y sumisión que acabaron por asfixiar la vida del poeta –aunque bajo el Segundo Imperio recibiría (y está documentado) ayudas y apoyos de diversa índole. En cualquier caso, el significado del acontecimiento es claro: el horror por la moral de la burguesía, más adelante atribuida a la imagen de Bélgica.
1857: aparecen Madame Bovary, de Flaubert, y la primera edición de Las flores del mal: los dos libros serán llevados frente al mismo magistrado, que los acusará de ultrajar la decencia pública. Baudelaire deberá suprimir algunos poemas dedicados a los amores sáficos: es fácil imaginar lo escandaloso que fue para la época. Mientras tanto, muere su padrastro, Aupick. A partir de este momento el escritor se dirige al encuentro con una particular transformación: pasará poco tiempo y dejará completamente de producir versos. Con sólo treinta y nueve años, Baudelaire abandona la poesía.
Abrazará la llamada “poesía en prosa”: será la transición de las “flores del mal” a “las flores de lo banal” (Claude Pichois). De este modo descubriremos una nueva música, que ya no tiene nada que ver con la métrica tradicional; una música moderna, adaptada a los nuevos tiempos, adaptada a la nueva ciudad. Como se ha observado, estos poemas en prosa, escritos a lo largo de una decena de años, en realidad inician después de aquellas obras de demolición del viejo París, concebidas por el barón Haussmann.
Con la llegada al poder de Napoleón III, la capital experimentó una transformación radical en en el plano urbanístico. Se creará una vasta red de bulevares, ya sea para modernizar la metrópoli, ya sea para permitir un control militar más funcional. La ciudad de las revoluciones (1789, 1830, 1832, 1848, por citar sólo las más importantes) conservaba una atmósfera medieval, con calles estrechas en las que bastaba tirar una cama de costado para crear una barricada. En cambio, los nuevos bulevares ‒anchos, rectos y espaciosos‒ fueron hechos para las cargas a caballo y los disparos de artillería.
Baudelaire asiste horrorizado a esta mutación con el surgimiento de tantas obras polvorientas (descritas particularmente en el poema “El cisne”). Se escucha, por ejemplo, el famoso llamado-grito-invocación: “Ruines, ma famille” (“Ruinas, mi familia”). La mutación de la ciudad coincide exactamente con la de su obra. Además de los “poemas en prosa”, planificará diarios íntimos, que poco a poco se llamarán Fusées (1851), es decir, “cohetes”, o Mi corazón al desnudo. Descubrió a Wagner, a quien dirigirá una carta entusiasta que quedó sin respuesta. En 1861, nuevas intentos suicidas, y de repente, en 1863, la decisión de trasladarse a Bruselas, a la caza de contactos editoriales y conferencias remuneradas, siempre con la esperanza de ganar un poco de dinero. Desgraciadamente, el fracaso será total, llevando a Baudelaire a desarrollar un odio profundo, incluso metafísico, hacia Bruselas y en general hacia Bélgica, odio que culminó en un libro de fragmentos contra esta nación considerada como la encarnación misma de la burguesía: Pobre Bélgica (1864).
Hemos llegado a 1866: hacia mediados de marzo visita la iglesia de Saint-Loup, en Namur, la misma iglesia donde, en el siguiente siglo, será bautizado uno de los máximos poetas en lengua francesa del siglo XX, Henri Michaux. Baudelaire tropieza con el pavimento, cae y sufre un derrame cerebral que le paraliza el lado derecho del cerebro. Es ingresado en un hospital donde las monjas se horrorizan de sus constantes blasfemias. Su madre y unos amigos van a recogerlo y lo trasladan a París. Allí fallecerá el 31 de agosto de 1867, habiendo perdido la memoria y el habla, las dos pilares de una de las obras cumbres de Occidente.
En conclusión, todo cuanto se ha dicho explica el porqué de la fortuna atemporal de Baudelaire, sobre todo en el público joven. ¿Cómo podría ser de otro modo para un poeta maldito que escribe sobre vampiros y la melancolía, de la miseria y del hachís, de los marginados y del eros, tratando estos temas con una escritura cristalina, aguda, definitiva? Estoy en el umbral de los setenta años y difícilmente puedo caer en el ridículo, pero si pudiera, sé con toda certeza que me tatuaría uno de sus versos.