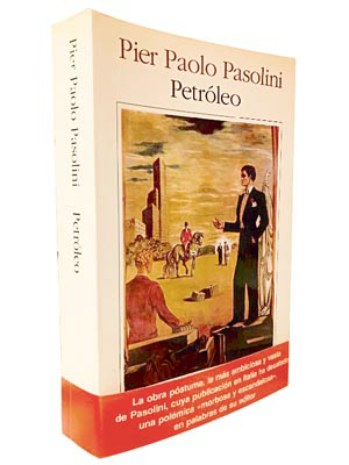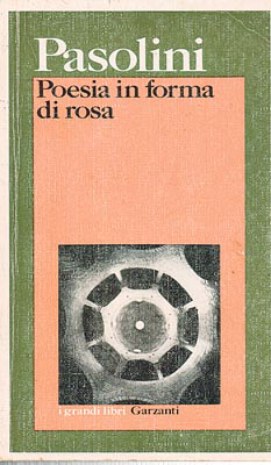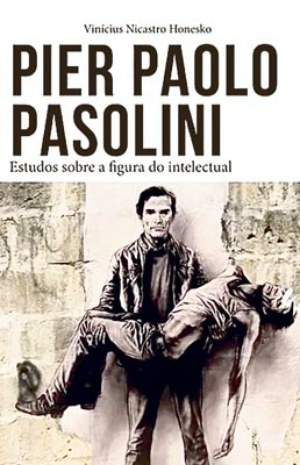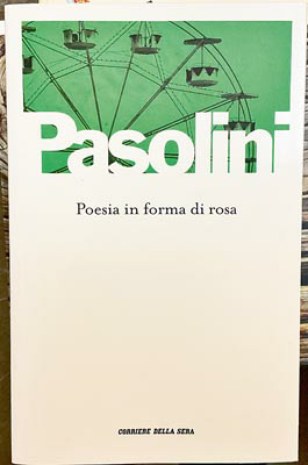Pier Paolo Pasolini: actuar pese a todo
- Vinícius Nicastro Honesko - Sunday, 02 Nov 2025 07:40



Durante las grabaciones de Saló o los 120 días de Sodoma, en 1975, Pier Paolo Pasolini lucía exhausto. Eran tiempos de mucho trabajo, exposición política, debates públicos interminables, de una Italia asolada por la extrema polarización entre izquierda y derecha y por los atentados terroristas que teñían de sangre los periódicos y semanarios. El desgaste del intelectual se veía en la expresión cansada que, a veces, se le notaba en entrevistas. Además de la producción y grabación que lo consumían, en ese año Pasolini también escribía contundentes cartas públicas y artículos para diarios y revistas en las que se asomaba cierta desesperanza: anunciaba el fin de un modo de vida tradicional, el ascenso de un nuevo fascismo (guiado por la sociedad de consumo), la corrupción y los crímenes políticos de aquellos años de plomo italianos.
Sin embargo, esa fatiga y desesperanza de Pasolini, casi ontológicas, no impedían su trabajo. Escribía como nunca, se exponía casi al punto de saturar su imagen, pensaba proyectos, organizaba ideas, etcétera. Entre esas incontables actividades estaba aquella que, según él mismo, sería su gran y última obra, una novela monumental, “un Satiricón moderno”. En una entrevista concedida a Luisella Re el 9 de enero de 1975, cuando esta le pregunta “¿Tiene usted alguna previsión para el futuro?”, Pasolini responde que estaba trabajando en un proyecto, “una especie de summa”, dice, “de todas mis experiencias, de todas mis memorias”. El proyecto en cuestión es Petróleo, libro que, como sabemos, quedó inconcluso en vida del autor. De hecho, el escrito, inacabado, se editó por primera vez en 1992, bajo el sello de Einaudi, organizado por Maria Careri y Graziella Chiarcossi. Más que una novela entretejida a la manera convencional, el libro se articularía, como consta en la carta que Pasolini envía a Alberto Moravia (incluida ya en aquella edición), a través de una narrativa en la que el propio autor estaría implicado (de hecho, los críticos señalan que los personajes centrales, Carlo I y Carlo II, son autorretratos del propio Pasolini) y, además, sería una denuncia de los abusos de poder en Italia.
Poco antes de esa entrevista, Pasolini escribe un texto para su columna en el Corriere della Sera, el 14 de noviembre de 1974, titulado “¿Qué es este golpe?”, en el que habla de los crímenes y problemas políticos fundamentales que sucedían en la Italia de aquellos años. En el artículo, dice que es necesario debatir los problemas y denunciar tales crímenes. Esa sería la función del intelectual. Al mismo tiempo, él sabe que toda forma de participación de un intelectual en la práctica política estatal de la época es imposible. “El coraje intelectual de la verdad y la práctica política en Italia son dos cosas inconciliables”, afirma. Al intelectual sólo le quedaría un papel servil: discutir problemas morales e ideológicos, en una mera figuración hipócrita.
Pasolini, sin embargo, piensa la posición del intelectual más allá de esa función. En el mismo artículo, dice que el intelectual debe intervenir, incluso si hay que denunciar a toda la clase política, postura que retoma en una entrevista con Jean Duflot, en 1975, cuando afirma literalmente: “un intelectual tiene el deber de ejercer una función crítica sobre las prácticas políticas globales, de ‘destotalizar’. De lo contrario, ¿qué clase de intelectual sería?”
Así, el intelectual tendría que posicionarse como alguien con el deber de intervenir éticamente en el mundo y, en consecuencia, actuar como un corsario –adjetivo que reciben sus textos publicados en el Corriere della Sera en aquellos mismos años.
El 1 de febrero de ’75, un mes después de anunciarle a Luisella Re el proyecto en el que empeñaría su vida, Pasolini escribe, en la misma columna, un artículo (a la postre icónico) en el que trama un análisis sucinto y riguroso del escenario económico y político de Italia desde inicios de los años sesenta.
Tras constatar la desaparición de las luciérnagas en el norte de Italia, a causa de la contaminación y destrucción de los campos provocadas por la industrialización de aquellos años, Pasolini dice que lo que sucede en el país no es algo esporádico y aislado, sino una verdadera mutación antropológica en la que los valores tradicionales ya no importan, ni siquiera como falsos valores. Surgen, dice, “los valores de un nuevo tipo de civilización, radicalmente otra en relación con la vida campesina y paleoindustrial […]. Ya no estamos, como todos saben, ante “nuevos tiempos”, sino frente a una nueva era de la historia humana: de esa historia que se mide por milenios”.
Algunos meses después, poco antes de morir, Pasolini, también en entrevista con Duflot, habla de aquella mutación antropológica, del surgimiento de esos nuevos hombres y del poder que los gobierna. Dice que se trata de “un poder histérico, que tiende a masificar los comportamientos, a normalizar los espíritus simplificando frenéticamente todos los códigos, sobre todo, ‘tecnificando’ el lenguaje verbal […]. El nuevo fascismo es como tal una poderosa abstracción, un pragmatismo que canceriza a toda la sociedad, un tumor central, mayoritario…”
¿Cómo sentirse ante un panorama tan obscuro? ¿Cómo intervenir, cumpliendo su papel de intelectual, en ese contexto? ¿Cómo actuar en esa era de mutación antropológica? A decir verdad, en el contexto de los primeros cinco años de la década de los setenta, como se constata en entrevistas y en sus artículos periodísticos, Pasolini expone su propia vida en el debate político. Y, en ese sentido, se observan dos momentos cruciales de tal exposición: Petróleo y Saló, sus acciones radicales. El mundo en el cual la vida de los hombres pierde sus puntos de referencia es un lugar donde ningún tipo de inocencia es posible y él, en tanto intelectual, sabía que en su época la vida ya no tenía esperanza, pero, aun así, con una vitalidad desesperada (título de uno de los poemas de su libro Poesía en forma de rosa), sabía también que no le quedaba sino la resistencia. La cual, llevada al extremo, se vería realizada tanto en la exposición de lo que llama “la anarquía del poder”, en Saló, como en Petróleo, su summa acusativa. Pocos días antes de su muerte, Pasolini le confiesa a su amigo Paolo Volpani que una vez que termine Saló no volverá a hacer cine por un buen tiempo y que, en aquel momento, se halla enfocado en una novela inmensa, Petróleo, justamente.
En ella, le cuenta a su amigo, se abordarían “todos los problemas de estos veinte años de nuestra vida italiana política y administrativa, de la crisis de nuestra república: con el petróleo de fondo, como gran protagonista de la división internacional del trabajo, del mundo del capital, que es la que determina esa crisis, nuestros sufrimientos, nuestra inmadurez, nuestras debilidades y, al mismo tiempo, las condiciones de subyugación de nuestra burguesía, de nuestro presuntuoso neocapitalismo”.
El ánimo de denuncia, una especie de “coraje de la verdad”, toca profundamente a Pasolini. Sin esperanzas, el intelectual se arroja a la confrontación cotidiana, pues, para él, Italia y el mundo tampoco tenían esperanza. En aquellos años, la recurrencia y resonancia de la voz del Marqués de Sade es una constante en su confrontación con los detentores del poder. En una carta abierta al presidente de la República, publicada en Il Mondo, el 11 de septiembre del 75, Pasolini alude al enigma que representa para él la “vocación de gobernar” y que, en Italia, tal vocación no tendría nada de especial salvo por el modo mismo de detentar el poder. En esos meses, es el monseñor de Saló quien pronuncia un juego de palabras que hace eco en ese enigma que ronda a Pasolini: “No hay nada más anárquico que el poder. El poder hace lo que quiere, como quiere.”
Es el poder en su arbitrariedad y, por eso, Pasolini recurre a Sade: los imperativos de lo sádico que anulan al cuerpo y lo reducen a mercancía, así como los imperativos del poder hacen con aquellos que están sometidos a él.
Si, para recordar al crítico René Schérer, podemos decir que en Saló está la exposición clara de la democracia que termina en fascismo y del hedonismo que se traduce en la putrefacción y destrucción de los cuerpos, por su parte, en Petróleo –en su carácter alegórico, obscuro y viscoso–, Pasolini intenta demostrar cómo él, intelectual público, también está implicado en esa destrucción. En los últimos años de su vida, no obstante, Pasolini hace de sus denuncias una forma de reconocerse en ese proceso destructivo, pero también su forma de resistir, su única acción posible ante la evidente catástrofe de su tiempo. Por lo tanto, al dirigir Saló (con exposiciones viscerales de cómo se le revelaba el poder) y al escribir Petróleo (con sus casi autobiográficos Carlo I y II, con denuncias veladas o en ocasiones claras de corrupción y crímenes políticos), se sabía implicado en esos mundos que describía: la Saló de 1945, que alegoriza la tiranía de todo poder, y la Italia de su presente, los años setenta, donde el horror del poder se consolida de modo nefasto. Pasolini sabía que, con la función de destotalizar que le correspondía al intelectual, tenía que exponerse, así le costara la vida.
“Todo lo que hago probablemente está destinado al fracaso, pero lo hago a pesar de todo, porque hay que hacerlo”, dijo Sartre en un programa de radio en 1973 (y bien sabemos de esa resistencia suya que, en 1980, llevó sus pulmones al límite). Tal vez podríamos decir que frente a un mundo que se mostraba imposible, a los intelectuales no les quedaba sino cierta desesperanza (¿y no sería esto de una actualidad incontestable?). Sin embargo, para aquellos que se alimentaban de mundo no había salida y, aun estando destinados al fracaso, se ponían inexorablemente en juego hasta el final, hasta la muerte. En ese sentido, Pasolini, a pesar de todo, hace todo lo que hace hasta el límite, hasta no poder hacerlo más, hasta los confines de la playa de Ostia.
Traducción de Iván García y Vania Rocha.