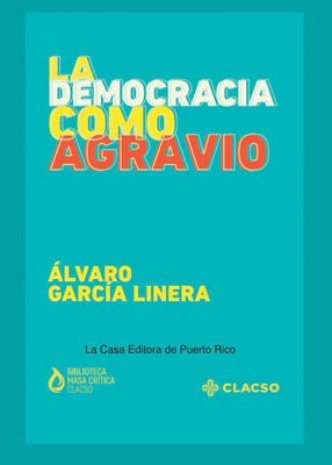Pensar desde el sur global / Entrevista con Pablo Vommaro
- Mario Bravo - Sunday, 16 Nov 2025 06:43



Saberes ancestrales
‒Tras darse su reciente nombramiento, usted fue fotografiado sosteniendo la Wiphala entre las manos. Más allá del simbolismo de dicho
acto, ¿cómo vislumbra el vínculo entre las
ciencias sociales y los pueblos indígenas en
Latinoamérica?
‒Fue un fuerte símbolo político, intelectual y epistémico. Es una apuesta para que CLACSO tenga un reconocimiento mucho mayor sobre los conocimientos ancestrales, los saberes indígenas y los procesos de sometimiento, subalternización y dominación, pero también de resistencias que han perdurado durante varios siglos. Esos saberes ancestrales que perviven nos muestran alternativas inclusive en un mundo de capitalismo digital o cognitivo como el actual. Allí hay un potencial muy fuerte y debemos reconocerlo e incorporarlo. En CLACSO existe una apuesta por profundizar muchos procesos de coproducción de conocimiento, los cuales deben ser más participativos y comprometidos con una investigación-acción.
Autocrítica
‒Recuerdo una reflexión del otrora subcomandante Marcos, quien alguna vez afirmó que el mundo científico es como una “torre de cristal plomado”: desde afuera no es posible la visión de lo que sucede adentro. ¿Cómo evitar que, en la mayoría de ocasiones, la gente no sepa qué se hace dentro de las universidades y los centros de investigación con respecto a las ciencias
sociales?
‒Eso es muy interesante porque, inclusive, muestra cierta deslegitimación y desacople entre lo que sucede dentro de las universidades y aquello que acontece en el resto de la sociedad. Ahí existe un hiato cada vez mayor, el cual guarda relación con estos cristales plomados desde donde uno mira hacia afuera, pues allí están nuestros sujetos-objetos de estudio con quienes trabajamos; pero no permitimos que miren nuestro quehacer e intervengan, incidan y nos desafíen. Volviendo al inicio: cuando aparecí con la Whipala y otros símbolos indígenas, afros y de movimientos sociales, tal acto estuvo vinculado con la intención de hacer más porosos, debilitados y reversibles a esos cristales… CLACSO es una red de pensamiento crítico y éste también debe tener una capacidad de autocuestionamiento y autocrítica: muchas veces este tipo de pensamiento juzga o sentencia lo que la sociedad debería hacer con el afán de transformarse, y así nos dejamos interpelar poco por esa ciudadanía. Hay que estar muy abiertos a esos espacios sociales, no académicos, con los cuales debemos dialogar.
Agujerear cristales
‒En América Latina, mayoritariamente, aún habita una academia bastante eurocéntrica. ¿Cómo hacer para que los saberes, experiencias y conocimientos del sur global puedan oxigenarse y alimenten el debate social?
‒Eso tiene que ver con descentrarnos. CLACSO empuja muchos procesos de trabajo y colaboración con África, Asia, Oriente Medio, y allí se activa una cuestión de cómo nos concebimos como región, comunidad académica y comunidad epistémica. Es importante ver cómo nos resituamos porque, muchas veces, seguimos reproduciendo la teoría que nos llega del norte: parece que allí es el único lugar en donde se produce filosofía. En el sur global se cree que nuestros conocimientos no tienen la fuerza de un sistema gnoseológico y ontológico como la filosofía. Esa subalternización está muy incorporada por la propia academia y debemos trabajar mucho en ese aspecto. Parte de ir agujereando esos cristales aplomados tiene que ver con dejarnos traspasar, y eso significa resituarnos en una geopolítica intelectual y en una geopolítica del conocimiento.
El intelectual y el compromiso
‒Pareciera que usted vislumbra a CLACSO desde una descolonización de la producción epistemológica.
‒Totalmente. Parte de lo que estoy diciendo se vincula con una descolonización del pensamiento y con la manera en que nos pensamos desde el papel de intelectuales. Debemos recuperar esa figura del intelectual comprometido con su época, y alejarnos de la imagen del intelectual encerrado en la torre de marfil, en su cubículo, cómoda o incómodamente. Existe la concepción del intelectual aislado de la realidad porque, supuestamente, la ciencia debe ser objetiva y necesita reposar ideas, reflexionar, sin estar dentro de la contingencia de la realidad: tal imagen no solamente se activa en momentos de comodidad económica intelectual y universitaria, sino también como reacción del mundo académico ante embates de ultraderechas, como lo que actualmente sucede en Argentina con Javier Milei: la sociedad no me comprende y votó al que me destruye; entonces, como intelectual me repliego sobre mí mismo y me encierro porque soy “incomprendido”. Eso debemos desafiarlo y romper con tales inercias.
Usinas del pensamiento
“Parte de una impronta de construcción política que coloqué a mi candidatura para dirigir CLACSO pasó por construir lo común en la diferencia. Descolonizar la relación saber-poder guarda relación con propiciar una apertura a múltiples sistemas epistémicos”, enfatiza Vommaro. El también profesor de la Universidad de Buenos Aires atiza su crítica hacia ciertos vicios del ámbito universitario: “Muchas veces, desde el mundo académico estamos muy inquietos por saber cómo hablarle a la sociedad, pero… ¿cuántas veces nos preocupamos por escuchar e incorporar procesos sociales que desafían nuestras certezas? Uno de los proyectos que impulsamos en CLACSO es el de producir usinas de pensamiento, las cuales diseñen herramientas de interpretación innovadoras para una realidad cambiante, que no deben ser solamente intelectuales: necesitamos incorporar tanto a los movimientos sociales como a la política pública, además de no solamente producir libros que, para bien o para mal, cada vez se leen menos… ¡Apostemos a otros formatos y lenguajes!”
Academia y Estado
‒¿El intelectual debe insertarse como un cuadro político en el aparato gubernamental o desde su universidad, instituto o centro de investigación está llamado, principalmente, a analizar, escribir y teorizar acerca de las políticas públicas
estatales?
‒Es importante ir en línea con las aperturas: el intelectual no sólo debe ir al gobierno, pero tampoco debe mantenerse al margen. Es necesario nutrir al Estado con figuras de peso intelectual, esto para desandar ciertos caminos: por ejemplo, esa creencia acerca de que la credencial técnica es la única válida para ocupar un cargo público. Hallemos cómo perforar al Estado con cuadros capaces de darle densidad a un pensamiento que no sólo administre o reproduzca lo inercial, sino que también haga las transformaciones necesarias. El intelectual que ingresa al Estado corre el riesgo de tecnocratizarse, es decir, que la gestión se lo coma y sea burocratizado; pero también existe el peligro de que dicho intelectual pretenda mantenerse impoluto, sin contaminarse con la arena política.
Desazón y futuro
‒La irrupción victoriosa de las ultraderechas se explica, en parte, a partir de esa virtud que han manifestado para disputar la narrativa y construir sentido… ¿Cómo se posicionan las ciencias sociales latinoamericanas ante este tipo de fenómenos sociopolíticos?
‒Coincido fuertemente: parte del origen de las actuales ultraderechas tiene que ver con un desencanto, un malestar y diferentes rabias sociales. Yo, que trabajo con diferentes juventudes y nuevas generaciones, utilizo la noción de desazón: algo que no sólo es material, sino también subjetivo. Las ultraderechas supieron captar esos descontentos de mucho mejor manera que las fuerzas progresistas, sobre todo en coyunturas de gobiernos de izquierda que no cumplieron con las expectativas sociales o que no pudieron profundizar agendas. En Argentina, por ejemplo, muchos jóvenes te dicen: “Siento como si Milei me hablara a mí.” Existe un malestar fuerte, pero también hay una disputa por el sentido de cambio. En muchos países, la noción de transformación fue apropiada por las ultraderechas, mientras que los gobiernos más progresistas se atrincheraron en un statu quo para defender los logros alcanzados y se quedaron sin relato que encante al futuro.
Democracia en disputa
“El voto a las ultraderechas, paradójicamente, también es un voto esperanzado porque, en Argentina, por ejemplo, Javier Milei dice: ‘Hoy estamos muy mal; pero mañana estaremos mejor con tu esfuerzo individual, tu sacrificio y la pérdida de derechos…’ En cambio, las fuerzas progresistas pregonan: ‘Recuerda lo bien que estábamos hace diez años: ¡Volveremos a estar igual!’ A las nuevas generaciones les seduce una promesa de un mejor futuro, no un regreso a un supuesto pasado de gloria. Entendamos que, en la Argentina, pero también en Estados Unidos, existe una clase media-baja en creciente precarización y deterioro, la cual siente que no le tocan las políticas de beneficios sociales”, cavila Pablo Vommaro. “Álvaro García Linera, en CLACSO, publicó un libro titulado La democracia como agravio. Allí explica cómo algunas políticas progresistas, de ampliación de derechos, generan que ciertos sectores las perciban como agravios al no llegar a todas y todos. Si le sumas el discurso meritocrático más el relato neoliberal individualista, da como resultado el caldo de cultivo en donde las ultraderechas llegan al poder por los votos en las urnas. Creo que no será un proceso duradero porque, finalmente, las políticas de esas ultraderechas refuerzan las causas de los malestares de quienes les votaron.”