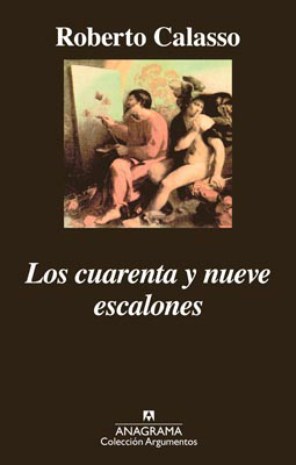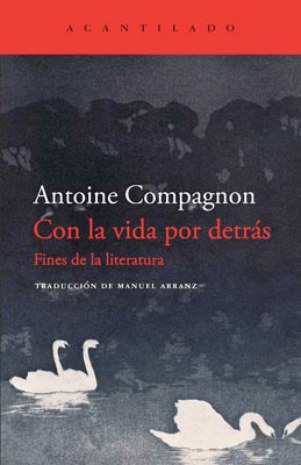Roberto Calasso y Antoine Compagnon: vértigo e inminencia del final
- Alejandro García Abreu - Sunday, 16 Nov 2025 06:40



Entre Roberto Calasso (Florencia, 1941-Milán, 2021) y Antoine Compagnon (Bruselas, 1950) existe un vínculo casi secreto: la inminencia del final. Dos libros se interpelan: Los cuarenta y nueve escalones (traducción de Joaquín Jordá, Anagrama, 1994) –del primero– y Con la vida por detrás. Fines de la literatura (traducción de Manuel Arranz, Acantilado, 2025) –del segundo. Tras la lectura de ambos, en tándem, hay similitudes: finitud de la vida, “final” de la literatura. Para Compagnon los fines de la literatura, sus límites y sus objetivos –la muerte, el dolor, el duelo–, están en consonancia con las palabras de los demás.
Esa especie de sutil equilibrio fue manifestada por el autor belga cuando estaba afligido por el fallecimiento de su querida Patrizia Lombardo –académica–, a la que acompañó en el período denominado “el final de la vida.” Continuó: “hablando de los fines de la literatura, de la literatura y de los fines, reflexionando en todos los sentidos que tienen para nosotros esos fines, no podía dejar de producirse un encuentro con eso que la literatura hace con los fines de la vida”. Resultó un ejemplo de “la lección final del adiós”, sobre la que especuló también Calasso, quién aseveró: “la primera imagen del mal que ofrece la triste simbólica actual: el cáncer”.
El escritor italiano planteó: “un soplo de origen ignoto empujó una vez más la palabra hacia arriba, pero era la palabra del final.” Calasso, consciente de las relaciones previamente referidas, dijo: “[tengo] la sobria certeza de que la palabra era ya entonces palabra del final: esto es, una palabra privilegiada justamente por su relación especular con el origen”. Piensa que el nihilismo es el gran “embudo” del pensamiento occidental. “Cuanto más se acerca a su desembocadura, más obligados están a mezclarse los elementos incompatibles. Esto puede dar una sensación de vértigo. Pero, sin ese vértigo, ahora ya no es posible pensar.”
El dolor, para el profesor de lengua francesa, que no se atrevió a referirse directamente al “duelo”, fue el constante punto de apoyo de sus lecciones. La experiencia del duelo es uno de los fines de la literatura, “en todas las acepciones de la palabra fin, desde Orfeo, mito del origen de la poesía, hasta La fugitiva de Proust y más allá.” Y Calasso asiste al “lugar de la inmolación definitiva, que es llamada encuentro con la vida y marca su final”.
El editor de Adelphi recurrió al pensamiento de Theodor W. Adorno: fue consciente de que no se trataba de defender “la cultura” de los horrores de la humanidad, sino, al contrario, de reconocer en ellos el origen cáustico de la cultura misma, finalmente revelada de forma especular, en su final: “En su luz deformada resplandece el carácter de réclame de la cultura.”
El escritor nacido en Bruselas recordó que Marcel Proust, en El tiempo recobrado, consigna que los desconciertos y las angustias, por ejemplo los celos y el duelo, “son la materia misma del arte”. Y el florentino citó a Oswald Spengler: “la masa es el final, es la nada radical”. Agregó que “el manto rutilante de la historia no le había bastado para cubrir el desnudo terror de aquella nada”. Evocó los últimos años de Gustave Flaubert: fue “un viejo corazón devastado.” Tras los cristales de la casa de Croisset, vislumbraba el movimiento de los barcos por el Sena y conversaba con su perro. Evitaba pasear porque al final, esa actividad lo sumía en la nostalgia y en la soledad. Permaneció en compañía de sí mismo –horror vacui en cierto grado–. El pasado lo destrozaba. Entonces recordaba que no era sólo un fanático del “Arte.”
Compagnon –experto en el arte de la cita, concepto sobre el que discurrió en La segunda mano o el trabajo de la cita– sabe que también los otros contribuyen en el acompañamiento, en la comprensión del dolor, o pueden enaltecer el duelo. El bruselense –como Calasso– sabe que “este es de hecho el caso de todos los relatos de duelo que constituyen una gran parte de la literatura (y de ese modelo de relato de duelo que es el mito de Orfeo)”. Sus pensamientos dialogan con diversos duelos de la literatura, “toman prestado a los duelos de la literatura, traicionan su propio duelo y al mismo tiempo experimentan la exclusividad de su dolor viviéndolo en compañía de otros relatos”. Calasso contempla una idea similar: “Karl Kraus señala que en el mundo se ha formado un nuevo cuerpo astral, compuesto de fragmentos de frases, cáscaras de imágenes vagabundas, esquirlas de acentos. Como una capa inmóvil, recubre la tierra. Y cualquier movimiento del lenguaje es fundamentalmente un afanoso intento de respirar debajo de ese manto, intentando al final desgarrarlo.”
Ambos –el italiano y el belga– se consolidaron como expertos en el arte de la despedida. “Pero todo se disuelve al final, una vez más en el sueño”, reflexionó Calasso. Se trata de la vida y la literatura en función de la muerte.